Aspectando la carta natal PDF

| Title | Aspectando la carta natal |
|---|---|
| Author | Jeronimo Brignone |
| Pages | 27 |
| File Size | 274.8 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 640 |
| Total Views | 981 |
Summary
ASPECTANDO LA CARTA NATAL JERONIMO JERRY BRIGNONE Capítulo 14 del libro Ensayos astrológicos: abriendo nuevos cami- nos. Investigación, aplicación, difusión, 2012, Ed. F.Caba, de Jeróni- mo Brignone. Material de clase preparado para los cursos de la Fun- dación Centro Astrológico de Buenos Aires que...
Description
ASPECTANDO LA CARTA NATAL
JERONIMO JERRY BRIGNONE
Capítulo 14 del libro Ensayos astrológicos: abriendo nuevos caminos. Investigación, aplicación, difusión, 2012, Ed. F.Caba, de Jerónimo Brignone. Material de clase preparado para los cursos de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires que propone una guía práctica para el principiante y una reflexión para el estudiante avanzado sobre cómo abordar el eterno problema de los orbes y el trazado de un modo coherente y razonado, sin pretensión de constituirse en la última palabra al respecto.
CAPITULO 14
ASPECTANDO LA CARTA NATAL
I Cada astrólogo y escuela astrológica manejan desde hace siglos diversos criterios de aspectos (tipos de aspectos, orbes y trazado), los cuales varían sustancialmente inclusive en la práctica de un mismo astrólogo a la hora de aplicar miradas diferentes en distintas técnicas o situaciones astrológicas. No voy a indicar aquí cuál es el mejor criterio desde una perspectiva estadística o reflexiva considerando variables más científicas, relevadas exhaustivamente de un modo crítico en el excelente texto académico Recent Advances in Natal Astrology (Geoffrey Dean et al, Southampton, The Camelot Press, 1977). La sección dedicada al tema en dicho libro demuestra que lo menos que encontramos al respecto en la comunidad astrológica es unidad de criterios. Por ello relevaremos los costados más prácticos que hacen a la detección y trazado de aspectos mayores y menores en una Carta Natal de modo de poder tener un juicio crítico personal frente a las opciones que nos ofrecen los programas de computación por default o lo que haya programado su usuario más reciente. El método o protocolo que expondremos responde a un promedio virtual de lo que hacen la mayoría de los astrólogos en el mundo de las distintas escuelas y según prácticas experimentadas de sentido común que responden por lo tanto a una casuística global que generalmente un practicante adquiere a duras penas luego de un largo camino personal y que aquí pretendemos abreviar con un abordaje sistemático tan lógico como factible. Usaremos como base los orbes indicados por Eloy Dumón en su Manual de Astrología Moderna (1983, Editorial Kier) para aspectos mayores y menores. Es decir para los mayores conjunción, oposición, trígono y cuadratura, 8°; para el aspecto mayor más débil de sextil, 6°; y para los otros aspectos menores, 2°; excepto un tipo de aspectos más infrecuentes sobre los cuales luego nos detendremos. Recordemos que por orbe nos referimos al margen de tolerancia, antes o después del aspecto o ángulo exacto, llamado partil,
Jerónimo Brignone - Ensayos astrológicos| 249
que lógicamente se modificará según algunos factores contextuales al aspecto: a veces los orbes se ampliarán, como en el conocido caso de las luminarias entre sí, o deberán reducirse. Por eso los llamamos orbes de base. Estos orbes dados por Dumón son un buen promedio de la práctica usual de la mayoría de los astrólogos, puesto que algunos usan orbes más pequeños y otros, orbes mayores. Nosotros, como ya dije, los ampliaremos o reduciremos según diversas circunstancias que relevaremos. Al respecto, es obvio que los orbes no son algo rígido y debieran tener una cierta gradualidad: en los módulos iniciales del Plan de Estudios de la Fundación Caba damos un orbe estricto de 5° para los aspectos mayores a fin de que los principiantes tengan un primer patrón de referencia en el reconocimiento y trazado de dichos aspectos. La cifra no es casual pues de hecho es muy operativa, pero se admite que la rigidez del criterio (“menos de 5° se marca, más de esa cifra no se marca”) es artificial, un mero dispositivo didáctico útil para esa etapa inicial. Sin embargo, los casos que “rodean” el orbe dado, sea cual sea, son los que plantean mayores dudas al practicante principiante (“¿Lo marco o no lo marco?”) y a ello dedicaremos buena parte de este capítulo. Trazar los aspectos mediante líneas es una innovación del siglo XX, donde algunos comenzaron a marcar mediante línea llena los así llamados aspectos benéficos, armónicos o blandos (los términos cada vez más eufemísticos varían según la época y escuela, pero son terminológicamente sinónimos) y los maléficos, inarmónicos o duros con línea punteada (aunque otros practican esta modalidad exactamente al revés). Algunos agregan al lado o en el centro de la línea el símbolo del aspecto pero, si bien es útil para el principiante, convierte en un caos jeroglífico el centro de la Carta astral. Vale aclarar que por ejemplo en Astrología Horaria los aspectos no suelen marcarse, exceptuando aquellos que sirven a la respuesta a la pregunta realizada. En el mundo posterior de la tinta a color los aspectos inarmónicos suelen representarse con color rojo y los armónicos con verde o azul.
II Relevaremos los aspectos mayores y menores deteniéndonos en los primeros según el orden lógico de la división del círculo del cual surgen. Empezamos por la conjunción, relacionada con el
250 | Ensayos astrológicos - Jerónimo Brignone
número 1, dado que los planetas conforman una unidad espacial y 360º dividido 1 es igual a 360º, que en el universo del círculo es igual a 0º, que es el ángulo (o “no ángulo”) de la conjunción. Su símbolo es un pequeño redondel con una línea saliente superior en diagonal, el orbe de base (Dumón) es 8º y desde la perspectiva binaria de benéfico/maléfico es un aspecto neutro, aunque el más poderoso. En un enfoque rigurosamente psicológico es problemático, dado que la persona considera como una unidad dos principios diferentes, como si fueran sinónimos, y deberá a lo largo de la vida aprender a diferenciarlos. Pero desde la perspectiva técnica del trazado (en el caso de que quisiéramos trazarla, de los cual nos ocuparemos en el párrafo siguiente), si quisiéramos definir si es más bien armónica o más bien inarmónica, conviven tres criterios diferentes y no coincidentes a tener en cuenta en forma simultánea: 1) si los factores que la conforman son en sí planetas benéficos o maléficos (Venus conjunción Júpiter será una conjunción en principio armónica, Saturno conjunción Plutón, inarmónica); 2) si los factores que la conforman son más o menos compatibles, donde a mayor compatibilidad, más armónica: Sol y Júpiter formarán una conjunción básicamente armónica, Marte y Neptuno, inarmónica; 3) situaciones contextuales, tales como estado cósmico por signo, Casa y aspectos; por ejemplo una conjunción de Luna y Venus en Casa V en Libra trígono Júpiter será armónica, pero esa misma conjunción en Casa XII en Escorpio cuadratura Saturno, más bien inarmónica). Dada la importancia de la conjunción hay quienes prefieren graficarla dibujando un círculo alrededor de los planetas involucrados, pero esto sigue llenando la Carta de rayas que pueden confundir; otros prefieren no hacerlo para evitar esa confusión pero corren el riesgo de no tomar nota, al evaluar aspectos de esos planetas, del aspecto más importante en el que está participando. Una solución de compromiso recomendable es marcar con el color que nos parezca adecuado un círculo o raya que incluya los grados de los planetas involucrados, dado que de esa misma marca del grado es que solemos hacer partir las líneas de los aspectos para una mayor claridad en su dibujo en el círculo interior de la Carta. La oposición surge de dividir el círculo por el número 2, con la carga simbólica que porta, resultando un aspecto tradicionalmente inarmónico (cabe aclarar que ésta es pura nomenclatura clasificatoria: nuestros sabios predecesores de la antigüedad y la Astrología humanística moderna consideran que todo símbolo y sus
Jerónimo Brignone - Ensayos astrológicos| 251
combinaciones, sea cual fuera su situación, acompañan a lo largo del tiempo manifestaciones tanto agradables como desagradables con la especificidad que le corresponda a cada caso). Se suele trazar con línea roja llena y el ángulo resultante es de 180º, con un orbe de base de 8º y el símbolo que lo representa es un par de circulitos unidos por una diagonal. Así como detectamos la conjunción porque los planetas están juntos generalmente en el mismo signo, los planetas opuestos están confrontados generalmente en signos opuestos que conforman un mismo eje (Aries-Libra, Tauro-Escorpio, etc.). El trígono es producido por la división del círculo por el número 3, armónico en las tradiciones religiosas y numerológicas, resultando un ángulo de 120º que se marca con línea llena de color armónico (verde o azul) en un orbe de 8º y simbolizado por un triangulito. Se lo detecta generalmente cuando los planetas están en signos del mismo elemento (decimos “generalmente” porque estas indicaciones se relativizan cuando un planeta está al principio de un signo y el otro al final de otro, por lo cual el aspecto puede estar “corrido” o disociado, pero dentro del orbe considerado). De la división del círculo por 2 x 2 (= 4) surge la cuadratura, ángulo de 90º que por duplicar el 2 es claramente inarmónico, por lo cual se la traza con línea llena del color rojo correspondiente con un orbe de 8º y un pequeño cuadrado simbolizándolo. Se la reconoce cuando los planetas se hallan en signos del mismo ritmo o modalidad (Cardinal-Cardinal, Fijo-Fijo, Mutable-Mutable). De la división por 2 x 3 (= 6) surge el sextil, ángulo de 60º que por la presencia del 3 es un aspecto prioritariamente armónico y se marca por ello con línea llena azul o verde. Pero por la naturaleza combinada del número divisor y ser un ángulo más pequeño que los anteriores es un poco más débil, por lo que precisa mayor exactitud y por ello su orbe es algo menor: 6º (Dumón). El símbolo que la grafica es un asterisco compuesto por tres pequeñas líneas que forman un esquema de 6 puntas (hay que cuidar de no hacer un asterisco común de cuatro líneas, que es la tendencia del principiante y no hace justicia al simbolismo). Se lo reconoce porque los planetas están en el signo más cercano de la misma polaridad (AireFuego, Agua-Tierra) o sencillamente salteando un signo de por medio.
252 | Ensayos astrológicos - Jerónimo Brignone
Hasta aquí estos son los aspectos así llamados mayores. Durante unos mil años eran los únicos aspectos y no había otros (“menores”): los únicos que se usaban en la Antigüedad desde la época helenística y durante casi toda la Edad Media. En dicha época helenística y buena parte de la Edad Media no se aspectaba por grado, sino por signo, tal como todavía hoy hace la Astrología Hindú o los horóscopos de los anuarios astrológicos de difusión masiva. De este modo dos planetas estaban en trígono por hallarse en signos en trígono, es decir del mismo elemento, independientemente del grado en que se emplazaran; por supuesto por ello no se hablaba de orbes. Sin embargo, esto no es tan claro en el Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo, el libro que marcó la tradición astrológica occidental, fuertemente sesgada por la idea de verdad como referencia a una autoridad y la alusión a un libro único o principal: la Biblia en lo teológico, el Almagesto de Ptolomeo en lo astronómico, etc. (recordemos qué le pasó a Galileo cuando osó contradecir al “divino” Ptolomeo, al que así llamaban entonces). No sabemos si su autor fue astrólogo practicante, pero fue sin duda un genial compendiador y teorizador que seguía los lineamientos cosmológicos de Aristóteles, así como los principales herederos de la Astrología helenística: los persas, luego a través de éstos los árabes y luego, promediando la Edad Media, a partir de las traducciones al castellano de la Escuela de Toledo y luego al latín, el resto del mundo occidental. En algunos segmentos del Tetrabiblos parece que Ptolomeo aspecta por signo, como era la usanza de su época, pero en otros parece en su explicación que está tomando en cuenta el ángulo preciso que separa a los planetas considerados. Como los persas y los árabes hicieron progresos notables en la Astronomía en su constante contemplación de su límpido cielo, dando nombre a muchas estrellas y perfeccionando instrumentos de observación y medición, tendieron a tener en cuenta la posible interpretación que aspecta considerando los grados de los planetas y los ángulos que forman entre sí. Este hábito fue el que se deslizó al ser introducido nuevamente el libro a Occidente mediante sus traducciones y, para fines de la Edad Media, ya estaba plenamente instalada la costumbre de aspectar por grado y no por signo. Ptolomeo explica en la sección en que claramente justifica los aspectos por signo que éstos son posibles porque comparten o tienen “en conjunto” algunas cualidades primitivas. En la conjunción,
Jerónimo Brignone - Ensayos astrológicos| 253
dos planetas tienen en conjunto el mismo signo, elemento, ritmo y polaridad. En la oposición, tienen en conjunto dos cosas: ritmo y polaridad; en el trígono, elemento y polaridad; en la cuadratura, tienen en conjunto el ritmo y en el sextil, la polaridad (por ello oposición y trígono son “mayores”, dado que son dos cosas la que comparten, y cuadratura y sextil, ángulos más pequeños, comparten sólo una cosa, por lo que fueron llamados durante un tiempo “menores”). Pero los signos adyacentes o contiguos y aquellos adyacentes o contiguos al opuesto no tienen nada en conjunto, de modo que “están inconjuntos”. Se colige que no están en aspecto ni pueden producir uno cuando dos planetas los habitan, pero no entra en mayores ampliaciones. Ya instalada la costumbre de aspectar por grado, los astrólogos practicantes observaban que dos planetas que estuvieran prácticamente en el mismo grado en signos adyacentes o, más todavía, en el contiguo al opuesto, parecían tener algún tipo de manifestación parecida a lo que asociaban con un aspecto. Hablamos entonces de ángulos de 30º y 150º. ¿Qué hacer entonces? Porque regía el principio de autoridad y Ptolomeo no los había mencionado como aspectos. Pero más allá del problema de contradecir a Ptolomeo había uno quizás mayor, y es que el sistema astrológico que rigió durante siglos era un sistema simbólico cerrado de una coherencia, lógica, belleza y simetría internas que era muy difícil de modificar. Para dar una idea del mismo, conviene que describamos algunas de sus características principales. En el sistema que aparece básicamente descripto por Ptolomeo y algunos sucesores (figura 24, cap. 12, p. 207), si pensamos los doce signos zodiacales como una alternancia de signos masculinos y femeninos (también llamados diurnos y nocturnos, además de otros sinónimos terminológicos: positivos y negativos, calientes y fríos) y ubicamos en la base a los dos signos en donde hace eclosión la vida en pleno verano en el hemisferio Norte donde nació el sistema, tendremos a Cáncer y Leo, a quienes se asigna la regencia por domicilio de la Luna, la luminaria nocturna para el signo nocturno y el Sol, la diurna para el signo diurno. Quedan diez signos restantes y cinco planetas visibles en ese tiempo para asignárseles una regencia por domicilio diurna y una nocturna a cada uno. Desde las luminarias se van alejando del centro del sistema, comenzando por Mercurio a ambos lados (Géminis y Virgo), luego Venus (Tauro y Libra), luego Marte (Aries y Escorpio), Júpiter (Piscis y Sagitario) y,
254 | Ensayos astrológicos - Jerónimo Brignone
en último lugar y con pleno invierno en el hemisferio Norte, el frío Saturno (Acuario y Capricornio). De este modo, partiendo de la luminaria correspondiente, se puede seguir un circuito de regencias diurnas (Leo, Géminis, Libra, Aries, Sagitario y Acuario) y nocturnas (Cáncer, Virgo, Tauro, Escorpio, Piscis y Capricornio) que, si unimos con una línea a cada una de ellas, hacen dos sinusoides entrelazadas en una figura helicoidal que remite por un lado al caduceo de Hermes, típico de Esculapio, pero también a la espiral del ADN: al fin y al cabo estamos relevando la generación de las regencias desde los principios arquetípicos masculino y femeninos dadores de vida: Sol y Luna, donde algún astrólogo intuitivo vio en el glifo de las pinzas de los cangrejos de Cáncer la representación de los ovarios femeninos y en el del león con su melena de Leo la de un espermatozoide, los factores biológicos de la generación. En este sistema tan coherente desde la simetría, lo climático, lo astronómico (las distancias sucesivas al Sol) y el simbolismo puro, puesto que se advertían en las regencias afinidades indiscutibles entre signo regido y planeta regente, se agrega el conjunto de los aspectos y la explicación de lo benéfico y lo maléfico en Astrología: partiendo de que a Saturno y Júpiter se los llamaba el maléfico mayor y el benéfico mayor, respectivamente (además, ese tamaño tienen en el sistema solar tal como hoy lo conocemos), y a Marte y Venus el maléfico y benéfico menores, podemos observar que Saturno, el maléfico mayor, hace desde sus signos de regencia oposición, el aspecto maléfico mayor, a las luminarias que generan el sistema; Júpiter, el benéfico mayor, les hace trígonos (Piscis-Cáncer, Sagitario-Leo), el aspecto benéfico mayor; Marte, el maléfico menor, les hace cuadraturas (Aries-Cáncer, Escorpio-Leo), el aspecto maléfico menor; Venus, el benéfico menor, les hace sextiles (Tauro-Cáncer, Libra-Leo), el aspecto benéfico menor; y Mercurio a los costados no hace nada y por ello es neutro. A un sistema tal usado por al menos 1.500 años, tan simple y exquisitamente ordenado y equilibrado (dos mayores, dos menores, un neutro, tanto en aspectos como en regentes, dentro de un marco de regencias convincente desde lo astronómico y lo funcional), ¿cómo modificarlo introduciendo nuevos aspectos? Dado que veían funcionar los aspectos de 30º y 150º con orbes pequeños, decidieron no contradecir el principio de autoridad y los llamaron aspectos inconjuntos, como Ptolomeo más de mil años antes. Como él no los desarrolla, los llamaron “menores”, como
Jerónimo Brignone - Ensayos astrológicos| 255
si no hubieran merecido su atención o no hubieran sido vistos por ser tales y decidieron que, para mantener la simetría inherente al sistema, el de 30º, que parecía molestar menos, lo considerarían “ligeramente benéfico” y el de 150º que parecía acompañar cierto nivel de dificultades, “ligeramente maléfico”. Kepler puso las cosas en orden llamándolos semisextil (la mitad de un sextil, ángulo benéfico) al primero y quincuncio (la evolución fonética a la fecha de inconiuntio, la versión latina de “inconjunto”) al segundo. Los símbolos que los designan son por lo tanto la mitad superior del símbolo del sextil el primero y la mitad inferior el segundo. Dumón asigna a los aspectos menores un orbe de 2º. Como surgen de dividir el círculo por 12, es decir por 2 x 2 x 3, su naturaleza mixta invita a trazarlos con líneas punteadas de color armónico e inarmónico alternados, y se los detecta mirando más o menos el mismo grado en los signos de al lado, o en los de al lado del opuesto. Los consideramos juntos, pues se consideran “familias” de aspectos a los pares que forman ángulos suplementarios, es decir que suman entre sí 180º. Así trígono y sextil forman la familia de los benéficos, semisextil y quincuncio la de los inconjuntos, cuadratura hace familia consigo misma (90º + 90º), así como la oposición con la conjunción. Kepler también halló que era necesario dividir el círculo por otros números igualmente básicos que fueron atendidos por los antiguos pero aparentemente no para formar aspectos. El que más predicamento tuvo en la comunidad astrológica fue la división por 2 x 2 x 2, es decir por 8, produciendo así lo que denominó la familia de los octiles. Hay una tradición con este número que, como dice Carl G. Jung, después de la división por el número 4 es la división más natural del espacio y que desarrollamos con cierto detenimiento en el capítulo 15.II.1. Ya que era la mitad de una cuadratura, Kepler propuso llamar semicuadratura al ángulo de 45º resultante de dividir el círculo por 8 y propuso un angulito de 45º como símbolo para indicarla, mientras que al ángulo suplementario de la familia de los octiles, 135º, lo llamó sesquicuadratura (sesqui es un prefijo latino que se usa para hablar de “algo más su mitad”, tal como en el sesquicentenario, que significa 150 años) y propuso indicarlo con el símbolo de cuadratura con un peq...
Similar Free PDFs

Aspectando la carta natal
- 27 Pages

Acara natal
- 5 Pages

Acara natal
- 5 Pages

Carta Virtual La Merced
- 35 Pages

La carta de renuncia
- 19 Pages

La carta descriptiva Ejemplo
- 1 Pages

natal chart report
- 25 Pages

LA CASA DI Carta
- 10 Pages

la carta de presentación
- 2 Pages

Carta
- 2 Pages
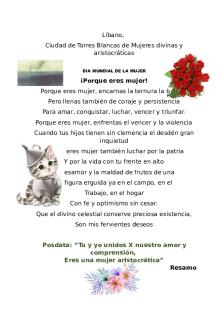
Carta dia de la mujer
- 2 Pages

Redacción de la carta comercial
- 23 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu



