Las moaxajas y las jarchas PDF

| Title | Las moaxajas y las jarchas |
|---|---|
| Author | brooklyn frang |
| Course | Introducción a los Estudios Hispánicos |
| Institution | Universidad del País Vasco |
| Pages | 8 |
| File Size | 212.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 41 |
| Total Views | 157 |
Summary
Download Las moaxajas y las jarchas PDF
Description
LAS MOAXAJAS Y LAS JARCHAS Las moaxajas o muwassahah son composiciones poéticas escrita en árabe, generalmente de cinco estrofas, que terminan con una estrofa que bien puede estar en mozárabe o en árabe vulgar llamada jarcha. La jarcha la constituyen exclusivamente los tres últimos versos de rima común de la última estrofa de la moaxaja. Aunque las jarchas constituían los versos que culminaban las moaxajas, se sabe por los tratadistas árabes de poética de la época (siglos XII, XIII… etc.) que la jarcha preexistía a la moaxaja. Es decir, que los poetas tomaban una jarcha (de la tradición popular) y sobre ella componían su moaxaja. En otros tratados árabes de poética también se presentó una idea distinta que defendía que el poeta que iba a componer la moaxaja debía crear él mismo antes la jarcha. Es como si la moaxaja fuese la glosa de la jarcha. Normalmente estos elementos (texto y glosa) se relacionan de forma que el elemento motivador del poema se enuncia al principio y la glosa lo desarrolla posteriormente, mientras en el caso de las moaxajas y las jarchas el orden de estos elementos se invierte, primero se presenta la glosa (la moaxaja) y posteriormente el tema motivador (la jarcha). En estas composiciones se encuentran dos registros lingüísticos que diferencian la moaxaja de la jarcha: la forma literaria del árabe o hebreo que en ocasiones llegaba a emplearse de forma notablemente artificiosa (en la moaxaja) y la lengua vulgar que bien podía ser árabe coloquial o lengua romance en algunos casos (en las jarchas). Las moaxajas pertenecían al género de la poesía cortés, por eso resultaba peculiar que una canción cortesana acogiera unos versos (los de las jarchas) que parecen habitualmente proceder de una canción popular o al menos están escritas en una lengua propia de este género. La existencia de las jarchas no fue constatada hasta la fecha tan tardía de 1948, cuando el hebraísta Samuel Miklos Stern descubrió, en El Cairo, las jarchas en moaxajas hebreas que posteriormente se dedicó también a traducir. Al estudiar las moaxajas fue cuando Stern descubrió las jarchas, al darse cuenta de que el final de estas composiciones no estaba escrito en hebreo sino en otra lengua, que casi siempre era árabe vulgar o, en ocasiones, una lengua romance. En resumidas cuentas, se descubrieron primero las jarchas de la serie hebrea, pero más tarde, profundizando en el estudio del género, se descubrió que existían además un número mayor de jarchas romances en moaxajas árabes. Una fecha muy importante al hablar de las jarchas especialmente de las de la serie árabe es 1952, año en el que se publica una primera muestra importante de moaxajas árabes.
Metáforas que explican la relación entre moaxaja y jarcha -
La moaxaja es un cinturón y el broche o cierre es la jarcha (metáfora de los tratadistas árabes). Una sortija. En esta analogía la moaxaja sería la sortija y la jarcha la piedra incrustada. (Dámaso Alonso).
Fuentes manuscritas de los textos de las jarchas Las moaxajas surgieron de la mano de los poetas árabes de la península ibérica sobre el año 900 (aunque los textos que nosotros tenemos son de entre el siglo XI y el siglo XIII) y solo más tarde empezaron a practicar este genero los poetas hebreos de Al Ándalus. A pesar de ser una creación de origen árabe las primeras moaxajas en ser encontradas y estudiadas fueron, como ya hemos mencionado antes, las de la serie hebrea. Estas primeras moaxajas fueron descubiertas por Samuel Miklos Stern en la sinagoga de Al fustat en El Cairo en torno al año 1948. Los documentos salieron a la luz tras echar abajo una pared de la antigua sinagoga medieval. Puede resultar extraño que estos documentos se encontraran en tal lugar, pero la verdad es que los judíos siempre han tenido un respeto reverencial por los libros (particularmente aquellos relacionados con el culto y de hecho, cuando este tipo de manuscritos se encontraban en tan mal estado que ya no era posible trabajar con ellos, en lugar de tirarse, estos se emparedaban o enterraban en la llamada Genizah) y parece ser que en esta sinagoga existió una biblioteca en época medieval de considerable importancia y que cuando los manuscritos de esta fueron emparedados, entre todos aquellos de carácter religioso se encontraban también muchos textos de otro tipo (poéticos, de otros orígenes y fes… etc.) y entre ellos aquellos que contenían estas jarchas hebrea (estos manuscritos hoy en día se conservan en Cambridge). Moaxajas de la serie hebrea -
Son un total de 22 Aparecieron en cinco manuscritos del siglo XII y un manuscrito del siglo XIII + Fueron manuscritos copiados en Al Ándalus por judíos arabófonos (que hablaban árabe) + Son manuscritos de una época en la que el género aún estaba vigente y estaba en pleno periodo creativo (es decir son contemporáneos de la etapa creativa de las moaxajas) + Aparecieron (como ya hemos dicho) en El Cairo + La mayoría de estos hoy en día se conservan en Cambridge
Moaxajas de la serie árabe -
Son un total de 29 Llegadas en distintos manuscritos (todos post-medievales): + Un primer cancionero con el nombre ‘Uddat al Jalis que fue recopilado en los siglos XIV/XV (cuando ya había terminado el periodo creativo de las moaxajas) que recoge estas moaxajas y otras muestras de poesía árabe andalusí. * El original fue creado en los siglos mencionados (XIV/XV) pero a nosotros solo ha llegado una copia tardía (post-medieval) fechada en 1544 y procedente de fuera de la península ibérica. Se sospecha que el manuscrito pudo venir de Fez, Marruecos (hipótesis), puesto que a pesar de que no ser encontrado allí (sino en Túnez) por las características de la escritura, el papel… etc. se puede deducir que fue elaborado (la copia) en este territorio en torno al siglo XVI.
* Se trata de moaxajas compuestas entre los siglos XI y XII, recopiladas en un cancionero entorno a los siglo XIV y XV, y que han llegado a nosotros a manos de un manuscrito que data del siglo XVI que además fue copiado fuera de la península (esto contribuye a que los textos presenten problemas puesto que han sido traducidos y trabajados desde muchos puntos de vista distintos a lo largo del tiempo) * Cancionero (recopilación poética) ≠ manuscrito (el manuscrito original no ha llegado a nuestros días) + Existe otro cancionero que constituye otro de los grandes testimonios de los textos de serie árabe. Este cancionero es conocido por el nombre de Yais at tawsih. * Fue recopilado en el siglo XIV, es decir, en una época posterior a la etapa creativa de las moaxajas pero cercana a ella. * Nos ha transmitido un total de 14 jarchas * Peculiaridad. nos ha llegado en tres manuscritos bastante tardíos. Es decir, existen tres copias diferentes (esto es relativamente común): dos del siglo XVIII y el tercero de 1836. Los tres manuscritos fueron copiados en Tunez y estaban conservados en la biblioteca de una de las mezquitas más importantes del territorio (son probablemente copias directas de manuscritos traídos de Al Ándalus)
Temas y motivos principales de las jarchas Las moaxajas, como es propio de la poesía cortesana, trataban temas mucho más amplios y variados que las jarchas. Entre las moaxajas encontramos poema panegíricos (en alabanza de alguien), satíricos, políticos, amorosos, báquicos… etc. Mientras, en las jarchas el tema principal es, por regla general, el amor. La mayoría de las jarchas reflejan el mundo de los sentimientos femeninos y en concreto el mundo de los sentimientos propios de mujeres jóvenes. En las jarchas se podía encontrar una voz que monologa (habla con el aire) o una situación no exactamente de dialogo sino interlocución, en la que el poema nos indica que la voz que habla se dirige a alguien aunque este no responda. Las voces, por regla general femeninas (aunque los poemas solían tener autores varones), solían referirse a la madre, que normalmente no tomaba la palabra o en algunos casos al amado, pero este tampoco intervenía. En las jarchas generalmente casi no hay escenario, todo se basa en la expresión de las emociones (bien positivas o negativas). Todo el foco de atención recae en los sentimientos casi exclusivamente, incluso aunque en la poesía lírica es muy típico encontrar referencias a la naturaleza, en el caso de las jarchas apenas puede siquiera observarse esto (la ausencia de entorno físico hace más patente la soledad de la joven).
Las situaciones que más frecuentemente reflejan estas jarchas, es decir, los temas y situaciones que más comúnmente tratan son: -
Sufrimiento por la ausencia del amado o habib. La voz femenina se lamenta porque el amante se haya ido a otra parte e incluso le pide que no se vaya.
-
Dolor por la enfermedad del amado.
-
Quejas por la impetuosidad del amado
-
Se maldice al tiempo por su lentitud en pasar
-
La presencia de un espía o guardador que impide la felicidad de los amantes
-
Elogio de un personaje conocido (panegíricos)
-
Exclamación de gozo amoroso (jarchas que podían resultar incluso explícitas)
-
Celos (en menor medida) que parten del miedo de perder al amado
LAS JARCHAS ROMANCE DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARZO – EMILIO GARCÍA GÓMEZ Al hablar de jarchas romances se hace referencia a aquellas que contienen palabras romances o mozárabes o que están completamente escritas en lengua románica. Se debe mencionar que este tipo de jarchas son solo una parte pequeña de todas las existentes, pues la mayor parte estaban escritas en árabe vulgar. Por otro lado, al hablar de “la serie árabe”, estamos concretando el origen puesto que existe una serie de moaxajas escritas en árabe literario y otra serie escrita en hebreo. Se les presta especial atención a las moaxajas de serie árabe puesto que el género poético en sí fue creación de los árabes. Esta traducción de las jarchas árabes resultó muy polémica en su tiempo por ser demasiado literaria. García Gómez se tomó enormes libertades a la hora de realizar las traducciones y por lo tanto se considera que estas no son exactas, sino que más bien se trata de una reproducción libre de los poemas originales en árabe. García Gómez añade un prólogo al comienzo de cada composición en el que: -
Ofrece indicaciones sobre el manuscrito del que procede el texto Identifica el texto y el autor (si es conocido, pues es común que muchas veces las moaxajas sean anónimas y como mucho puede aparecer alguna suposición sobre el autor). Hace pequeña descripción métrica, que muestra que las moaxajas no necesitan tener una métrica concreta para ser moaxajas (pues presentan muchas diferencias entre ellas) Añade una pequeña descripción del contenido del poema.
XXXVIII En el prólogo de García Gómez se nos indica que este poema contiene el panegírico (o poema de amor) a un hombre (estr. 3 y 4) precedido de un prólogo erótico (estr. 1 y 2). Además, se añade que la jarcha parece estar puesta en los labios de una doncella (estr. 5)
que exalta la extensa belleza del hombre en lengua cristiana (mozárabe). A continuación, aparece una pequeña nota sobre la historia del texto (cosa que no es común). En esta nota se dice que esta jarcha es aparentemente una de las primeras conocidas por figurar en la serie hebrea, tomada de una moaxaja hebraica de Todros Abulafia (siglo XIII, corte de Alfonso el Sabio). La versión hebrea se descubrió y publicó antes que la árabe que leemos en este texto. Lo que aquí ocurrió fue que un poeta árabe y un poeta hebreo, han utilizado la misma jarcha en sus moaxajas. Explicación más probable: el poeta hebreo imitó al poeta árabe, pero también podría ser que la jarcha ya estuviera viva en la tradición oral y ambos tuvieran la misma idea de aprovechar la misma canción popular para componer sus moaxajas. Aunque las jarchas culminaban las moaxajas, por los tratadistas árabes de poética de la época (siglos XII, XIII… etc.) se sabe que la jarcha preexistía a la moaxaja. Es decir, que los poetas tomaban una jarcha (de la tradición popular) y sobre ella componían su moaxaja. En otros tratados árabes de poética también se presentó una idea distinta que defendía que el poeta que iba a componer la moaxaja debía crear él mismo antes la jarcha. Es como si la moaxaja fuese la glosa de la jarcha. Normalmente estos elementos (texto y glosa) se relacionan de forma que el elemento motivador del poema se enuncia al principio y la glosa lo desarrolla posteriormente, mientras en este caso el orden de estos elementos es el contrario, primero se presenta la glosa (la moaxaja) y posteriormente el tema motivador (la jarcha).
Contenido de la composición Se consideraría esta una moaxaja “calva”, puesto que no cuenta con un preludio inicial como muchas otras, sino que comienza directamente con el prólogo erótico formado por las dos primeras estrofas. El poema comienza en la primera estrofa con una voz que lanza una cuestión al aire, preguntando si logrará lo que anhela aquél que sufre “males sin tregua” haciendo alusión al mal de amores y haciendo tras esto una reflexión. Se trata de un YO (no se especifica si es femenino o masculino) que habla de sí mismo en tercera persona en tono lamentación. **Apunte sobre el estilo: los versos en redonda son aquellos cuya rima a cambia a lo largo de las distintas estrofas mientras los versos en cursiva son aquellos en los que la rima se mantiene constante. La jarcha son los último tres versos en lengua vulgar de la última estrofa de la moaxaja. Tras esto, en la segunda estrofa la voz comienza ya a hablar en primera persona de sí misma empleando verbos como “sufrir” para marcar de nuevo el tono lamentoso que continua desde la primera. Aparece aquí otro tópico clásico de la poesía de amor que se ha repetido a lo largo de la historia desde los egipcios, griegos y romanos hasta la actualidad: el sufrimiento por amor que causa insomnio (no se logra alcanzar el descanso, la paz) mientras el ser amado que no corresponde a ese sentimiento duerme tranquilamente. (Se sigue sin especificar si se trata de un YO femenino o masculino) Tras el prólogo de las dos primeras estrofas llega la tercera estrofa. En esta se presenta el nombre de la persona a la cual va dedicado el poema y se puede ver finalmente que la voz del YO es masculina (“este loor que un letrado te escribe…”). Parece tratarse de un
poema de amor escrito por un hombre para otro hombre (amor homosexual, muy poco común) aunque surgen dudas tras la estrofa cuatro donde el letrado parece decir que sus versos son una petición de aquella persona a la que van dirigidos. En general, es a estas alturas imposible saber con seguridad si es este un poema de amor homosexual redactado por un letrado y dirigido a un varón de aparente clase social superior o simplemente un poema de alabanza a un protector o un mecenas al que queriendo el poeta ensalzar en los términos más elevados posibles se refiere empleando el lenguaje amoroso. En la quinta y última estrofa se establece una analogía entre los sentimientos de amor/alabanza del letrado cuya voz conforma el YO del poema y los de una doncella cristiana que canta sus penas y amores con esos versos finales que aparecen en la jarcha. En este poema se ve muy claro que la jarcha representa la cima emocional del poema, donde desemboca y se expresa de la forma más intensa, pero al mismo tiempo más simple y menos recargada (generalmente sin imágenes ni metáforas), un sentimiento en este caso de temor al abandono, de dependencia, sumisión, melancolía… etc. Es decir, la jarcha sería esa pequeña parte de la moaxaja que expresa de una forma muy simple e intensa una emoción y sobre ella se compone un poema mucho más recargado de metáforas e imágenes complejas cuyo principio se sintetiza en esa canción en lengua vulgar. Cabe aclarar, a pesar de lo dicho anteriormente, que, aunque existe una tendencia a ver las jarchas como una poesía melancólica en la que lo que se suele expresar son sentimientos de tristeza, incertidumbre, abandono… etc., es decir, temas de desamor (muy habituales en toda la poesía tradicional), estos no son los únicos temas que se tratan en este tipo de composiciones. En las jarchas también se encuentran reflejados otro tipo de emociones como el gozo amoroso, la ilusión ante la presencia del amado e incluso unas situaciones eróticas que rozan lo explícito para lo que era común en la poesía tradicional y la poesía culta de la época, por ejemplo: “no te amaré, sino con la condición de que juntes mi ajorca de tobillo con mis pendientes” (jarcha 31).
XI Esta es una moaxaja anónima con un preludio inicial y un esquema métrico de cinco estrofas (igual que en el caso anterior) con seis versos octosílabos cada una. A pesar de que no existe un esquema propio que marque la estructura de las moaxajas (las estructuras de esta y la anterior, por ejemplo, son muy distintas) su forma (versos de rima distinta en cada estrofa y luego dos o tres versos de rima común al final) es reconocible. Este es, como dice García Gómez, un poema amoroso lleno de imágenes y metáforas que sigue los tópicos clásicos expresando un sentimiento de angustia por la ausencia de la persona amada que ya no está, pero cuya presencia ha marcado ya al enamorado que ahora sufre de insomnio (“no duermo desde que se fue”) y extenuación. En esta composición el género del TÚ (femenino) es claramente visible ya en la primera estrofa, donde el autor pronuncia las siguientes palabras “Si ella lo sabe, no lo sé” y a lo largo del poema donde se emplea una analogía muy típica de la poesía amorosa en la cual se equipara a la amada con una gacela (un animal ágil, ligero, esbelto y con ojos bonitos). El género del YO que sufre, sin embargo, se tarda más en deducir, pero se puede acabar por concluir que es masculino.
Metáforas - “¡Dios, que me vea! Si me ve, ha de apiadarse de mi fe” ð se expresan ciertas esperanzas quizás vanas de que ella se apiade de su constancia amorosa. - “Lo que no puedo es el sufrir de esta gacela el cruel huir” ð ausencia como forma de martirio para el que está enamorado, el yo siente que le falta parte de sí mismo. - “Oh luna llena en perfección y ramo en linda proporción” ð se compara la belleza física de la amada a una luna llena. La equiparación de la belleza del rostro con la de la luna llena es un motivo típico de la poesía árabe y la poesía en general entre otras cosas porque pone énfasis en el color blanco. Siguiendo esta línea cabe mencionar que una diferencia entre la tradición occidental y la tradición árabe es que en esta última los cabellos de la mujer amada tienden a ser negros (se aprecia el contraste entre la oscuridad del cabello y la blancura de la piel), mientras en la occidental, sobre todo en la Edad Media, la blancura de la piel se mantiene común (de hecho, se pueden encontrar en poemas medievales lamentos por tener la piel morena) entre ambos pero el tono de los cabellos de la amada suele ser rubio. En la última y quinta estrofa también se entra un poco en el terreno de la analogía, pero esto no es tanto de los sentimientos como del deseo de que la amada por fin acepte el amor de quien hablar en el texto. Esta jarcha es ligeramente sospechosa de no ser tradicional por la comparación de la boca con un collar hecho de cerezas, que parece una metáfora típicamente cortesana (pero no se puede confirmar nada).
XII Esta es una moaxaja de autor conocido (un poeta famoso del cual sabemos la fecha de la muerte -1145-) y presenta muchas características propias de la poesía cortesana. Se trata de otro caso de una jarcha que se aparece tanto en la tradición árabe como en la hebrea: por un lado, aparece en esta moaxaja que estamos observando y por otro fue usada posteriormente de nuevo en otra moaxaja del gran poeta hebreo Yehudá Haleví. Esta composición presenta un esquema muy sencillo y típico desde el punto de vista métrico: todos los versos son decasílabos y tienen rima consonante, sabido esto lo que encontramos es un preludio de dos versos y cinco estrofas con tres versos de rima que varía en cada estrofa y dos de rima que se mantiene constante a lo largo de las diferentes estrofas. Sin embargo, la sencillez de su métrica no es traduce a su contenido...
Similar Free PDFs

Las moaxajas y las jarchas
- 8 Pages

Las palabras y las cosas
- 5 Pages

Jesús y las bienaventuranzas
- 2 Pages
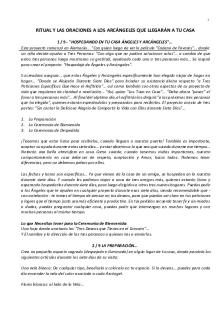
Ritual y las Oracionescompleto
- 7 Pages

LAS Estrategias DE LAS 5S
- 8 Pages

Las normas draconianas y solón
- 11 Pages

Las sectas, tipos y financiación
- 35 Pages

las rocas y la construccion
- 5 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu







