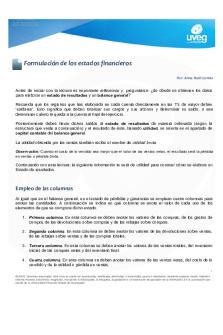Reexpresión de estados financieros PDF

| Title | Reexpresión de estados financieros |
|---|---|
| Course | Análisis E Interpretación De La Información Financiera |
| Institution | Instituto Politécnico Nacional |
| Pages | 9 |
| File Size | 96.8 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 29 |
| Total Views | 166 |
Summary
Cada entidad opera en entornos específicos donde convergen distintos factores que la afectan, en específico, al tratarse de la inflación, una entidad debe identificar si está operando en un entorno inflacionario o en un entorno no inflacionario....
Description
1. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Cada entidad opera en un entorno económico en el que existen distintos factores, uno de estos factores es la inflación. En primer término cabe señalar que la inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado en los precios de los bienes de una economía a lo largo del tiempo, se trata de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios así como del dinero en circulación. Los precios aumentan al igual que los salarios, sin embargo, el aumento de los salarios es mínimo a comparación del aumento en los precios, por lo que la inflación impacta en gran medida en una sociedad. La inflación se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP), que es un indicador financiero que mide la variación a través del tiempo de una canasta fija de bienes y servicios, representativos del consumo de los hogares. Además de medir la inflación, en México es el Banco de México el que se encarga de instrumentar la política monetaria en nuestro país, se trata de las acciones necesarias para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, con la finalidad de que el comportamiento de los precios esté acorde con el objetivo principal de mantener un entorno económico con una inflación baja y estable. En México hasta la década de los setentas la contabilidad estuvo basada sobre el principio de la estabilidad monetaria, nuestra unidad de medida era la moneda nacional, ésta tenía pequeñas variaciones en función a su capacidad de compra. El impacto principal que tiene la inflación en la información financiera de las entidades, es la distorsión con que se presenta la información, por lo tanto las cifras presentadas no son significativas, por lo que la información financiera presentada carece de la característica fundamental de utilidad para el proceso de toma de decisiones. En respuesta a la problemática de la distorsión en la información financiera ante una entorno inflacionario, a partir de 1979, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) mediante la comisión de principios de contabilidad, emitió un conjunto de disposiciones normativas orientadas a corregir la distorsión que la inflación produce en la información financiera. La reexpresión sirve de base para efectuar un análisis financiero orientado a decidir las mejores rutas de acción para una entidad, conociendo aspectos importantes como son la rentabilidad real del negocio y de su crecimiento económico.
1.1 ANTECEDENTES DE LA INFLACIÓN EN MÉXICO La inflación en México se ha percibido con mayor relevancia desde los años 30, como causa por el impacto de la Gran Depresión y por la expropiación petrolera, afectando el nivel de producción, precios y el tipo de cambio. En los años 40, ocurrió un proceso inflacionario, con un incremento promedio anual de precios de 11.2%. El periodo con mejores resultados económicos del siglo XX fue entre 1958 y 1970, conocido como el desarrollo estabilizador, correspondiente a los mandaros de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Este desarrollo fue el resultado de la política fiscal y monetaria que se instrumentó, dado que el principal objetivo de esta política fue mantener fijo el tipo de cambio. Durante el desarrollo estabilizador se lograron altas tasas de crecimiento económico y bajas tasas de inflación, de 1958 a 1970, el crecimiento del Producto Interno Bruto promedio fue de 6.3% mientras que la inflación promedio fue del 2.6%. Cabe destacar que durante este periodo se buscó que el gasto público no creciera si no existía una forma sana de financiarlo. En el año de 1973, bajo el mandato de Luis Echeverría Álvarez, la economía mexicana experimentó una notable inestabilidad macroeconómica, derivada de una política fiscal expansionista, así como de un financiamiento inflacionario, de las crisis cambiarias recurrentes, así como por le fracaso de las políticas de estabilización. Fue un año en el que se elevó la deuda pública, y el porcentaje de inflación cerró en 21.4%. José López Porillo continúo con la política expansionista, la inflación se redujo en 1978 y 1979 como consecuencia del comportamiento estable del tipo de cambio, pero se aceleró nuevamente a partir de 1980 como consecuencia del elevado déficit gubernamental y de la devaluación del tipo de cambio que se acentuó en 1982. México se convirtió en un protagonista mundial en la historia económica cuando se ve obligado a interrumpir el pago de su deuda externa en 1982, varios países hicieron lo mismo, por lo que provocaron la crisis de la deuda. Como consecuencia, el PIB decreció 0.5% en 1982 y 3.5% en 1983. La inflación promedio que se registró de 1977 a 1982 fue de 35.7%, en particular, en 1982, la inflación registrada fue de 98.9%. Miguel de la Madrid inició el cambio en el modelo económico del país, durante su gobierno se privatizaron muchas de las empresas públicas, y se redujeron las barreras al comercio exterior. El gobierno tenía participación en 1,115 empresas en 1982, cinco años después la cifra se redujo a 617. Hacia el final del sexenio, en 1987, el crecimiento económico volvió a ser negativo y la inflación repuntó de 63.7% en 1985 a 105.8% en 1986.
Durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari la inflación descendió de 159.2% en 1987 a 51.7% en 1988, por medio de una política conocida como pacto para la estabilidad y el crecimiento económico, por medio de ésta los empresarios, sindicatos y el gobierno negociaron menores aumentos en precios, salarios y tarifas públicas para combatir la inflación. Para 1994 la inflación se había llevado a 7.1% y el promedio de 1989 a 1994 fue de 15.9%. Al inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, al final de 1995 la inflación llegó a 52%, la crisis de 1995 presentó la quiebra de los bancos y de muchas otras empresas, para 1996 la inflación fue de 27.7%. En el año 2000 ya se había logrado mantener las tasas de inflación en un solo dígito, en diciembre de ese año la variación de los precios fue de 9%, durante su sexenio la deuda pública externa se redujo casi a la mitad en proporción del PIB, en 1994, la deuda representaba el 21.1% del PIB y en 2000 se redujo al 10.4%. En el gobierno de Vicente Fox Quesada se logró cierta estabilidad económica, aunque el crecimiento del PIB no fue significativo, México pareció estar lejos de las devaluaciones, las altas tasas de inflación, los elevados déficits fiscales y la enorme deuda que fueron protagonistas en los sexenios pasados. Entre 2001 y 2005, el crecimiento promedio del PIB fue de 1.9% y la inflación, durante el mismo periodo fue de 4.5%. En 2005 se dio la menor inflación de cuatro décadas, en el transcurso de este año, la inflación general presentó una trayectoria convergente con el objetivo de 3%, al cierre del año la inflación se ubicó en 3.33%. La evolución de la inflación general anual a lo largo de 2006 estuvo determinada por la aparición o desvanecimiento de perturbaciones de oferta sobre un grupo reducido de bienes y servicios. En diciembre de ese año alcanzó un nivel de 4.05%. La inflación general anual al cierre de 2007 fue de 3.76%, cifra menos en 0.29 puntos porcentuales respecto del resultado obtenido en diciembre de 2006. Durante 2007, la actividad económica en México presentó un menor dinamismo que en año anterior. El PIB registró un crecimiento anual de 3.3%, que se compara con 4.8% en 2006. Al cierre de 2008, la inflación general anual resultó de 6.53%, la tendencia ascendente que exhibió esta variable fue resultado de varios eventos que afectaron a la oferta de bienes y servicios del país. La inflación general en México tuvo una trayectoria baja durante 2009, en un entorno que se caracterizó por la ausencia de presiones de demanda ante la holgura de la actividad económica. La principal limitante a la baja de la inflación durante 2009 fue el efecto que tuvo la depreciación cambiaria ocurrida a finales de 2008 y principios de 2009 sobre los precios de los bienes comerciales.
1.2 MEDICIÓN MEDIANTE ÍNDICES ECONÓMICOS En nuestro país se utilizan Índices Nacionales de Precios (INP) como indicadores económicos que tienen como objetivo medir las variaciones a través del tiempo de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares, así también como de los bienes y servicios producidos en el país; es decir, los índices utilizados en México son el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Es debido a la relevancia que tiene el gasto familiar en el gasto agregado de la economía, que las variaciones del INPC se consideran una buena aproximación de las variaciones de los precios de los bienes y servicios comercializados en el país, de ahí que el principal uso que se hace del INPC es para estimar la inflación. Es de suma importancia lograr una medición precisa de la inflación, puesto que es un efecto económico nocivo en distintos aspectos, pues afecta la estabilidad del poder adquisitivo; perturba el crecimiento económico, debido a que eleva los riesgos de los proyectos de inversión; distorsiona las decisiones del consumo y del ahorro; propicia una distribución desigual del ingreso y dificulta la intermediación financiera. En este sentido, la importancia de contar con el INPP radica en el hecho de contar con una referencia para decidir acerca de los diversos agentes económicos como el gobierno, así como las empresas privadas, para el público en general; es decir, el INPP es un instrumento estadístico que ayuda a reducir la incertidumbre que provocan los cambios en los precios cuando se realiza el análisis económico. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indica la variación de los precios durante un periodo determinado, es elaborado y presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para su elaboración es necesario conocer los productos que se consumen en el país, puesto que de esta manera se selecciona una canasta fija representativa del consumo en México, de forma mensual se cotizan alrededor de 170 mil precios. Es a partir de esta información que el Banco de México instrumenta su política monetaria. El Índice Nacional de Precios Productor (INPP), se trata de un conjunto de indicadores de precios, que tiene el principal objetivo de medir la variación de precios de los bienes y servicios que se producen en el país para el consumo interno así como para la exportación. Este índice se ha calculado desde 1980 con una base de comparación que ha sido actualizada en 1994 y en diciembre de 2003, ésta última es en la actualidad, la base de referencia del cálculo. Los índices de precios se elaboraron desde 1927 hasta 2011 por parte del Banco de México, sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica se otorgó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la facultad exclusiva en la elaboración de estos indicadores macroeconómicos, por lo que a partir del 15 de julio de 2011, el Instituto cotiza, analiza, calcula y publica de forma periódica y sistemática los índices INPC e INPP. 1.3 ORIGEN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Como se mencionó con anterioridad, el Banco de México elaboró índices de precios desde 1927 hasta junio de 2011, con la finalidad de responder a sus necesidades de información para poder elaborar e implementar una política económica adecuada y oportuna, dependiendo del comportamiento de los precios a lo largo del tiempo, y así poder mantener un entorno económico con una inflación baja. Fue en1969 cuando el Banco de México inició con la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para la elaboración de cada índice fue necesario definir sus objetivos y utilizar procedimientos propios del tiempo en el que se elaboraron. De la misma manera, para el cálculo actual del INCP se consideran determinados elementos de acuerdo con sus objetivos, por lo que para para se considera la utilización de una fórmula de cálculo estándar internacional, además del hecho de que sean representadas todas las localidades urbanas del país, que los bienes y servicios adquiridos por los consumidores estén en realidad incluidos, así como que se consideren las distintas marcas, presentaciones y modalidades de los bienes y servicios de consumo en el país. 1.4 RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (NIF B-10) Cada entidad opera en entornos específicos donde convergen distintos factores que la afectan, en específico, al tratarse de la inflación, una entidad debe identificar si está operando en un entorno inflacionario o en un entorno no inflacionario. Se presenta un entorno inflacionario cuando la inflación es igual o mayor que el 26% acumulado en los tres ejercicios anuales anteriores, es decir, un promedio anual de 8%. En este sentido, se trata de un entorno no inflacionario cuando la inflación es menor al 26% acumulado en los tres ejercicios anuales anteriores. La actual normatividad, en la NIF B-10, se indica que cuando el ambiente en el que opera una entidad sea inflacionario se deben reconocer los efectos de la inflación en la información financiera mediante la aplicación del método integral; cuando el entorno es calificado como no inflacionario, entonces no hay necesidad de reconocer los efectos de la inflación en el periodo. Cuando deban reconocerse
los efectos de la inflación en la información financiera de una entidad mediante el método integral, con este método, todos los rubros que conforman la estructura financiera de la entidad deben clasificarse como partidas monetarias o como partidas no monetarias, según se trate. 1.4.1 CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS EN MONETARIAS Y NO MONETARIAS La estructura financiera de una entidad está conformada por partidas monetarias y no monetarias; se deben reconocer estas partidas de manera independiente del método de reexpresión que se pretenda utilizar. Las partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relación con precios futuros de determinados bienes y servicios, su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas monetarias el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Se reconocen como activos y pasivos monetarios aquellos en los que sus montos se fijan por contrato o en otra forma, en términos monetarios de unidades fiduciarias, de forma independiente de los cambios en el índice general de precios. Así como aquellos que originan a sus tenedores un aumento o disminución en el poder adquisitivo en general o de la moneda, cuando existen cambios en el índice general de precios. Algunos de los activos monetarios más comunes que puede tener una entidad son el efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar e impuestos por cobrar; los anticipos a proveedores se consideran partidas monetarias sólo en los casos en los que no se reciban bienes o servicios, en cantidad y características determinadas y no esté garantizado un precio de compraventa. En este sentido, algunos de los pasivos monetarios más comunes que puede tener una entidad son los préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar e impuestos por pagar; los anticipos de clientes se consideran partidas monetarias sólo en los casos en los que éstos no representan obligaciones de transferir bienes o servicios, en cantidad o características fijas o determinadas y no esté garantizado el precio de compraventa. Las partidas no monetarias son aquellas en las que su valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, por lo que derivado de la inflación, no tiene un deterioro en su valor, esta clase de partidas pueden ser activos, pasivos, así como el capital o patrimonio contable. Algunos ejemplos de activos no monetarios son los inventarios, propiedades, planta y equipo (activos no circulantes), activos intangibles, inversiones permanentes en acciones y los anticipos a proveedores.
Del mismo modo, algunos ejemplos de pasivos no monetarios son las provisiones que reflejan compromisos de pago ya sea en especie o con base en valores de mercado y los anticipos a clientes. Por lo que se refiere al capital contable o, en su caso, el patrimonio contable, todos los rubros que los integran son partidas no monetarias. Por consiguiente, todos los rubros que conforman el estado de resultados o, en su caso, el estado de actividades, son considerados como partidas no monetarias. Todas las partidas no monetarias deben expresarse en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. La cifra expresada de las partidas no monetarias debe determinarse al multiplicar su cifra base por el factor de reexpresión a la fecha de cierre del balance general. Esta cifra base debe incluir todos los reconocimientos contables posteriores al reconocimiento inicial que se haya hecho en cada partida. 1.4.2 CIFRAS QUE SE REEXPRESAN EN UN ENTORNO INFLACIONARIO Como ya se mencionó, es necesario el reconocimiento de los efectos de la inflación cuando la empresa esté operando en un ambiente inflacionario, por lo que el reconocimiento se hará en las partidas correspondientes, de acuerdo con el método integral mencionado en la NIF B-10 con la finalidad de realizar este reconocimiento, las cifras reexpresadas son las que resultan de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente. En este sentido, cabe señalar que se considera como cifra base a aquella que corresponde al valor contable de la partida sujeta de ser reexpresada; así también se debe señalar el índice de precios que es aquél que la entidad elige entre el INPC y el valor de las UDI, dentro de este índice, existe un índice de precios base, que corresponde a la fecha base, así como el índice de precios de reexpresión correspondiente a la fecha de reexpresión; así pues, el factor de reexpresión es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión entre el índice de precios base. 1.4.3 MÉTODO DE REEXPRESIÓN En el boletín B-10, los métodos de reexpresión manejados como respuesta para incorporar los efectos de la inflación en la información financiera que se presenta a los distintos usuarios, fueron en primer lugar, el método de ajuste al costo histórico por cambios en el nivel general de precios; así también el método de actualización de costos específicos; así como el método de indización específica.
Método de ajuste al costo histórico por cambios en el nivel general de precios: consistió en corregir la unidad de medida empleada por la contabilidad tradicional, utilizando pesos constantes en vez de pesos nominales. Método de actualización de costos específicos: llamado también valores de reposición, se fundaba en la medición de valores que se generan en el presente, en lugar de valores provocados por intercambios realizados en el pasado. Método de indización específica: fue propuesto a partir de la modificación del Quinto Documento de Adecuaciones y su uso se concretó a maquinaria y equipo, incluyendo los de fabricación, el de cómputo y el de transporte cuando exista una clara identificación del costo histórico en la moneda del país de origen, ya sea porque fue adquirido en el extranjero, o porque fue comprado en México, pero su destino era el extranjero, considerando a éste como el costo histórico para actualizar. Esta actualización, se efectuará haciendo uso del INPC del país de origen, cuya resultante se convertirá a pesos utilizando el tipo de cambio del mercado al momento de valuación. En la actualidad, la NIF B-10 señala que cuando sea necesario reconocer los efectos de la inflación en la información financiera, esto se hará mediante el método integral, por lo que, puede afirmarse que en la actualidad, el único método para reexpresar información financiera es este método integral, a través del que se reconocen los efectos de la inflación en la información financiera, determinada para partidas monetarias y no monetarias. En el caso de las partidas monetarias la afectación a su poder adquisitivo se denomina resultado por posición monetario (REPOMO); para las partidas no monetarias, el efecto de reexpresión necesario para poder expresarlas en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance.
FUENTES
Banco de México. (2015). Política moneta...
Similar Free PDFs

Estados financieros
- 4 Pages

Reexprsión de Estados Financieros
- 15 Pages

Guia Estados Financieros
- 7 Pages

Evidencia 3 estados financieros
- 8 Pages

Analisis de Estados Financieros Boson
- 287 Pages

Taller: Estados financieros
- 3 Pages

Terpel Estados-financieros Studio
- 66 Pages

EFE3 estados financieros
- 93 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu