Capítulo I: ¿Qué es el conocimiento filosófico? Definición, comparación e importancia PDF

| Title | Capítulo I: ¿Qué es el conocimiento filosófico? Definición, comparación e importancia |
|---|---|
| Author | Mirabel Noemi Herrera Linares |
| Course | Teoria del Conocimiento |
| Institution | Universidad de San Martín de Porres |
| Pages | 11 |
| File Size | 98.9 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 37 |
| Total Views | 155 |
Summary
El presente documento es el primer capítulo de un trabajo grupal de investigación del curso de Teoría del Conocimiento, referente al tema del conocimiento filosófico. Los puntos que se tratan en dicho documento son: la definición, comparación con otros tipos de conocimiento (ordinario y científico),...
Description
Capítulo I ¿Qué es el conocimiento filosófico? La concepción del conocimiento tal como se conoce el día de hoy, dista cuantiosamente de sus iniciales intentos de esclarecer tal vocablo. La razón de ello se evidencia en su evolución a través de la historia por medio de sus distintas edades y contextos. Pues los primeros cuestionamientos, de los que hay registro, se originaron en las escuelas de la Antigua Grecia. Posteriormente, en la Edad Media se retomaron estos cuestionamientos desde un nuevo enfoque. Y, con el surgimiento de los movimientos como la ilustración y el humanismo, es que se abre paso en el Renacimiento, para llegar finalmente a la época contemporánea. Sin embargo, la trascendencia de este estudio fue consumado gracias a la intervención de un gran número de estudiosos y pensadores, que decidieron sumarse a la ardua labor de la definición del conocimiento. De esta manera, para el desarrollo del presente capítulo, se han considerado los aportes más relevantes acerca del conocimiento filosófico de determinados autores y filósofos. Ante la interrogante planteada: “¿Qué es el conocimiento filosófico?”, se considera pertinente desglosar dicho término para poder definirlo; de modo que sea posible reconocer a lo que el “conocimiento” y “lo filosófico” hacen alusión. Por un lado, Rolando García (2006) señala que: “El gran mérito que tuvo Kant entonces (y sigue siendo el gran mérito de Kant) es haber planteado con toda claridad el problema del conocimiento, el problema de la relación sujeto-objeto en la construcción del conocimiento” (p. 116). De esta cita, se puede interpretar que la solución al problema, que Kant hace referencia, no resultaría ser más que el propio conocimiento. La explicación de ello reside en el hecho de que, una relación o interacción, siempre genera algo, produce algo. En este caso, el producto de la relación establecida entre el sujeto observante y el objeto observado resulta en el conocimiento, el cual se construye en base a la experiencia. Por otro lado, lo filosófico se relaciona a todo aquello perteneciente a la filosofía, es decir, aquello que tenga como característica la indagación, reflexión y crítica de la realidad de la naturaleza y el ser que se conoce. Pero, sobre todo por querer llegar a la verdad de las cosas o lo más próximo a ello. Es así, que tenemos como primera noción, acerca de lo que se entiende por conocimiento filosófico, el resultado de una relación donde el sujeto no solo indaga y reflexiona, sino que también critica al objeto o realidad que observa; siendo este el único
ser dotado de la facultad de razonar y juzgar, a diferencia de los animales y otros seres inertes. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que el ser humano es de naturaleza racional y, por tanto, capaz de generar conocimiento. Inclusive, conocimiento filosófico, tema en torno al cual gira nuestro trabajo, pues este surge desde los primeros años de la condición humana. La cual se encuentra sujeta al proceso en el que una persona transmite conocimientos y aprendizajes a otra. Y, que conforme a lo presentado por Juan Gonzales (2017), “hace referencia a la razón de ser y esencia de lo que significa las palabras “ser humano” […]” (p.77). En este sentido, se reitera el estrecho vínculo existente entre el conocimiento, en todas sus formas, y la condición humana por ser un componente de suma relevancia para su desarrollo. Como ya se encuentra mencionado en el párrafo anterior, este proceso es más notorio en la infancia dado que el infante empieza a interactuar con el medio haciendo uso del lenguaje y consecuentemente, cuestionar lo que le rodea. Lo que comúnmente se denomina “la etapa del porqué”, es decir, a qué se debe, cuál es la causa, qué lo origina, cuál es el motivo o simplemente, el porqué de las cosas. Y es que, quien no ha escuchado de sus hijos, sobrinos o hermanos menores la famosa y clásica interrogante “¿Por qué?”. Por ejemplo, situemos el contexto en el que un padre y su hijo van caminando por la calle bajo el ardiente sol de verano y de repente una curiosa voz se asoma a preguntar ¿por qué el sol quema?, ¿por qué el sol da calor y no frío? o ¿Por qué mi helado se derrite? La explicación a tales interrogantes puede resultar obvia para un adulto, quien ya conoce de términos como rayos UV, temperatura o cambios de los estados de la materia, pero para un niño es un total misterio por descubrir, puesto que su etapa de adquisición de aprendizajes y conocimientos apenas está comenzando. Siendo estas situaciones, el incentivo necesario para la indagación y determinación de obtener una verdad sobre la pregunta en cuestión. De esta forma, se genera un diálogo donde el niño muy atentamente escucha y reflexiona sobre la información que está adquiriendo. Así como produce nuevas interrogantes a raíz de las iniciales. Y de esta forma, la curiosidad se torna en algo mucho más elaborado. Es importante destacar de este ejemplo, por más simple que parezca, que es probablemente la forma más sencilla de evidenciar el desarrollo temprano del conocimiento filosófico. Principalmente, porque pese a lo complejo y sistemático que puede parecer, al buscar razones y argumentos que quieran develar los aspectos más profundos de un fenómeno, siempre tendrá su punto de partida en una elemental y básica
interrogante que todas las personas realizan en algún momento de su existencia, el “por qué”.
Diferenciación con los demás conocimientos Teniendo en cuenta que el tema que predominará es y será el conocimiento filosófico, y todo lo referente a ello, es adecuado mencionar las diferencias que se develan al compararlo con sus equivalentes en los diversos ámbitos del conocimiento. Si bien es cierto, esta comparación implicaría la mención de características y demás aspectos que se tratarán más a fondo en los ulteriores capítulos. Y es por ello, que en la presente sección se hará una breve y muy general mención de ellos. El conocimiento, como medio que capta la esencia de las cosas, se puede dividir de manera general en: conocimiento ordinario o común, conocimiento científico y conocimiento filosófico. Esto quiere decir, que de todo lo observable, el sujeto puede obtener uno de los conocimientos mencionados en la premisa anterior. (Enrique Giraldo, 1993) Ya establecida la división del conocimiento en tres grupos generales, procede la breve definición de cada uno de ellos. Empezando, por el conocimiento ordinario, el cual Giraldo (1993) define como: “aquel que nos ayuda a conocer las cosas, sin que apliquemos en este ningún método, ningún orden y ninguna demostración” (p. 162). Dicho de otro modo, es el conocimiento más asequible al que podemos aspirar debido a ser el que se usa en la vida cotidiana por no requerir ningún tipo de rigurosidad. Siguiendo el orden de mención, el autor señala que Aristóteles afirmaba que el conocimiento científico: “indaga las causas próximas de las cosas y se hace una especie de inventario o descripción de estas” (p. 163). Lo que equivale a decir que busca algo que comprobar o verificar siguiendo, a diferencia del conocimiento anterior, un método. Y, finalmente, el autor cita a Santo Tomás de Aquino, quien define al conocimiento filosófico como: “el conocimiento de todas las cosas, por sus últimas causas estudiadas a la luz de la razón” (p. 163). En otras palabras, el propósito del conocimiento filosófico no sería sino la reflexión del ser de las cosas, su esencia; y la búsqueda de la verdad de ellas a través de la indagación y crítica, tal como se mencionó al principio del capítulo. Considerando que ya se ha brindado el alcance oportuno, con respecto a la definición de cada uno de los tres tipos de conocimiento, en el párrafo previo; se puede realizar la comparación. Y establecer las diferencias del conocimiento filosófico en
relación a los otros dos con el fin de delimitar y diferenciar los alcances entre cada uno de ellos, pero en especial, el filosófico. Primero, el conocimiento de carácter filosófico sí requiere de esfuerzo porque se necesita razonar para poder analizar el estado de un objeto, realidad o la misma persona. Como, por ejemplo, al cuestionar el porqué del carácter social del ser humano, se está usando la razón para tratar de explicar el motivo de tal acontecimiento y reflexionar sobre ello hasta llegar a la última causa. Y, es precisamente esta modalidad la que contrasta con las características del conocimiento ordinario, el que se encuentra fácilmente disponible para su uso inmediato, pero, cabe mencionar, que no por ello es irrelevante pues en él se apoya el desarrollo de los demás conocimientos. Y segundo, el conocimiento filosófico, si bien es racional como el científico, difiere en la comprobación de los hechos, por motivo de que se genera a raíz de la reflexión y trata cuestiones de carácter subjetivo. Asimismo, es constante dado que, a diferencia del conocimiento científico, el filosófico no sigue un método (observación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión) que pretende llegar a un cierre objetivo de la explicación de un fenómeno; sino que, al responder una interrogante, esta desencadena otra y así sucesivamente. Lo que le da cierto dinamismo y constancia en comparación con lo metódico. Una ejemplificación de lo que se está tratando de explicar, es la distinción que hay entre el estudio del ser y la demostración del teorema de Euclides. Es evidente qué estudio realizará cada conocimiento y es que, en el primer caso, se tendrá que recurrir a los primeros principios para explicar la existencia de otros, definir qué es la esencia, el mismo ser, los entes al punto de cuestionar todo lo existente, ya que las preguntas están anidadas unas tras otras, mientras que, en el segundo caso, el proceso es un tanto más lineal ya que sigue un método específico. Sin embargo, aproximadamente tres siglos atrás, Immanuel Kant ya había llevado a cabo la diferenciación señalada en el ejemplo anterior, al expresar que: “la certeza filosófica en general es de otra naturaleza que la certeza matemática” (María Posada, 2010, p. 12). Lo cual es totalmente factible ya que, si se tiene en cuenta la división del conocimiento, que se expresó de manera condensada al inicio de la sección, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, están aislados el uno del otro por la naturaleza característica de la que cada uno es poseedor. Por tanto, si se compara al conocimiento filosófico con el conocimiento matemático, se puede afirmar con absoluta convicción que son de una naturaleza distinta. Esto, por motivo de que la matemática es
una ciencia dentro del campo de lo científico, y he ahí la distinción que realizó Kant refiriéndose a la divergencia entre la certeza de ambos campos de estudio. La explicación precedente, funciona a manera de prefacio para evidenciar el aporte de Kant en la labor de la reflexión del conocimiento. Dicha contribución, consistió en realizar un trazo divisorio entre el conocimiento de carácter matemático y el conocimiento filosófico. Y por lo cual, Posada (2010) menciona que Kant establece: […] cuatro claras diferencias entre el proceder de la matemática y el de la filosofía: 1. En primer lugar, que frente a la matemática, la filosofía tiene un modo de conocimiento, nos dice, que es analítico y no sintético; 2. la segunda diferencia abunda en que la filosofía se ocupa de lo abstracto y las conclusiones matemáticas tienen, sin embargo, un carácter concreto; 3. una tercera diferencia será que, en tanto que la filosofía presenta un sinfín de cuestiones que no tienen solución aparente, esta situación en las matemáticas es prácticamente inexistente; 4. y en cuarto, y último lugar, también hay una diferencia importante entre filosofía y matemática en lo que hace a su objeto de conocimiento, pues, afirma Kant, el objeto de la filosofía es complejo, lo que contrasta con la simplicidad del objeto de la matemática (pp. 11 - 12). Dentro de este orden de ideas, queda por sentada la intención de Kant al exponer punto por punto las discordancias entre un conocimiento y otro. Lo más importante a resaltar de ello, son las cualidades que le atribuye a la filosofía y que fácilmente también pueden ser atribuidas al conocimiento filosófico. Es por ello, que a continuación se harán algunas aclaraciones en relación con lo señalado en la cita. Como se precisa en la primera y segunda diferencia, el conocimiento filosófico se encarga de lo analítico y abstracto. Lo cual implica una división mental, es decir, la división de un todo en partes con el objetivo de disminuir lo confuso que puede resultar su totalidad; y el aislamiento de las cualidades esenciales de un objeto, respectivamente. Estas singularidades se pueden ilustrar en el siguiente ejemplo: Al leer un libro, analizamos sus componentes que son el título, autor, índice, estructura, entre otros; con el objetivo de asimilar mucho mejor lo que transmite el objeto, en este caso, el libro. Del mismo modo, al identificar los aspectos intangibles o inmateriales del libro, como el similar estilo del autor con el de una corriente literaria o el uso de una figura retórica en algún párrafo, se está llevando a cabo una abstracción.
De la tercera y cuarta consideración, se infiere, con respecto a la relación entre la complejidad de su objeto de estudio y el “sinfín de cuestiones”, aparentemente sin solución alguna, que el conocimiento filosófico abunda en interrogantes de no uno, ni dos, ni tres, sino de un gran número de objetos y fenómenos de la realidad. En ese sentido, se expresa que lo complejo de su estudio recae en esa voluntad de querer comprenderlo todo, y el querer lograr dicha generalidad es lo que desencadena una pregunta tras otra. Esto se puede apreciar cuando en algún momento de la vida uno se llega a preguntar: “¿Qué es la felicidad?”, “¿cuál es mi felicidad?”, “¿soy feliz?”, “¿qué es lo que me hace feliz?”, “¿es acaso la libertad lo que me hace feliz?, “¿qué es la libertad?”, … Y así se podría continuar, pero con este ejemplo queda más esclarecido el hecho del constante cuestionamiento del conocimiento filosófico. Para concluir con esta sección, y como se ha venido tratando, hay que recalcar que las comparaciones, citas y ejemplos realizados pretenden ampliar el panorama de lo que respecta al conocimiento filosófico cuando se hace referencia a él. Asimismo, la comparación entre este conocimiento y sus semejantes en los ámbitos de ciencia y cotidianidad permite delimitar los alcances de cada uno de ellos. Especialmente, los que conciernen al objeto de estudio de este trabajo, es decir, el haber establecido ciertas semejanzas y diferencias entre unos y otros, contribuye a la diferenciación de la naturaleza del conocimiento filosófico.
Importancia del conocimiento filosófico Estando próximos al cierre del presente capítulo, es conveniente brindar los rudimentos necesarios para justificar la relevancia del conocimiento filosófico. Para lo cual, se explicará su importancia en la evolución humana a través de una apreciación crítica. Así, como Por todo lo anteriormente expuesto, en base a las diferentes concepciones de los diversos filósofos, se rescata la verdadera esencia de este tipo de conocimiento. Pues, en primer lugar, queda muy en claro que el conocimiento filosófico no es otra cosa que el autoconocimiento del ser y su entorno, es decir, su existencia y su relación con la naturaleza. ¿Y cómo se logra esto?, La respuesta reside en una palabra clave que se ha mencionado, a lo largo del presente capítulo, con frecuencia y no sería otra más que la reflexión. Sin embargo, este término no se refiere al significado coloquial que le atribuimos, puesto que muchas veces interpretamos el reflexionar, como el hecho de
observar fijamente o con mucha atención al objeto de nuestro estudio. En este caso, la reflexión a la que nos referimos, en cuanto a términos filosóficos, es el de poder volver en nuestros pasos a un comienzo u orígenes de nuestro ser, resultando así en el autoconocimiento y la interfaz abstracta que representa (compleja y profunda). Asimismo, la importancia del conocimiento filosófico se encuentra estrechamente vinculada con la conciencia, y no necesariamente en el plano psicológico o el moral y su lista infinita de valores, que se suele hacer referencia en la expresión “remordimiento de conciencia”, o con nuestro estado de alerta frente a situaciones que requieren una respuesta o reacción. Sino por el contrario, al estado de conocimiento e identificación de uno mismo en un determinado momento y espacio. Y que al igual que la reflexión, conlleva al ser humano al autoconocimiento. Por tanto, se evidencia que la suma de la conciencia y la reflexión juegan un papel muy importante para que el ser humano llegue al autoconocimiento de su propio ser o existencia. Entonces, el conocimiento filosófico es una herramienta fundamental y clave para explicar la evolución de la humanidad y la existencia de su ser. Puesto que, el ser humano a lo largo de la historia con el propósito de justificar su existencia ha tenido que sobrevivir de acuerdo con sus capacidades y habilidades de acuerdo con el entorno donde se desarrolló. Un claro ejemplo de esta significación del conocimiento filosófico en la humanidad es la arcaica concepción de filosofía que presentaba el ser humano en su estado de hombre de neandertal, versus la filosofía que desarrolló el homo sapiens y de la cual, sí hay registros desde la Edad antigua tras la invención de la escritura. ¿Y cómo hacemos la comparación del conocimiento filosófico en cada tipo de hombre? Empezamos, analizando los inicios del hombre de neandertal, quien carecía de capacidad lingüística, como sería el hablar y escribir; sin embargo, realizaba sonidos onomatopéyicos, ya que vivía rodeado de la naturaleza (vegetación y fauna silvestre). Es por este motivo que, para su sobrevivencia, tenía que realizar imitaciones de los sonidos de su entorno, utilizando sus manos, silbidos, expresiones corporales, faciales y ademanes con sus extremidades. En resumen, haciendo uso de gestos que indicaban acciones conocidas para sus semejantes. Pues el propósito de mantener la sobrevivencia propia y de los demás, representa una clara muestra de su preocupación por cuidar su ser, su existencia y su prevalencia en el mundo hasta las siguientes generaciones. Y aquello solo se pudo haber logrado en base a un reconocimiento, en otras palabras, autoconocimiento de sí mismo, valga la redundancia, y lo valioso de su actuar en la humanidad.
Continuando con la comparación, corresponde ahora expresar el importante impacto del conocimiento filosófico en el homo sapiens. Pues en el apartado anterior, se consideró el carácter interno y subjetivo de lo que comprende el autoconocimiento dado que en la transición de homo neandertal a homo sapiens, surgió la manifestación de este aspecto con la aparición del lenguaje y escritura. Y, por otro lado, ahora el conocimiento filosófico también representa el punto de coordenada y origen, usando al autoconocimiento como vía de ello, de las costumbres, hábitos y potencias del hombre. (Llano, 1983) Lo que da a entender el porqué de las expresiones culturales de las diversas civilizaciones que hicieron su paso por el mundo en sus distintos territorios continentales. De las que no vamos a ahondar en detalles porque implicaría una desviación del tema. No obstante, el tan solo mencionar estas manifestaciones, evidencian que el hombre ha expresado su ser con el desarrollo de su cultura y atribuciones con respecto a lo religioso o divino. Otro punto que requiere ser tratado, con respecto al conocimiento filosófico y su importancia, es la relación que este mantiene con el derecho, en concreto, con su filosofía. Pues como ya se ha hecho mención, el conocimiento filosófico es el responsable de que el ser humano haya logrado la manifestación externa de su aspecto interno de distintas formas y en distintos ámbitos a lo largo del tiempo. Y evidentemente esta disciplina, el derecho, que regula la coexistencia de la sociedad y el estado por medio de normas, no fue una excepción. Es por ello, que recurrimos a Giraldo (1993) en la siguiente cita: Si en alguna disciplina se hace indispensable tener algunas notas sobre Teoría del Conocimiento es en el campo de la Filosofía del Derecho. Esta disciplina de un modo exclusivamente formal, se ha consi...
Similar Free PDFs

Que es el conocimiento vulgar
- 3 Pages
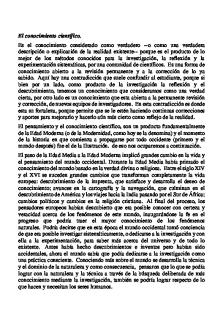
El conocimiento científico
- 2 Pages

Qu es la nube - que es la nube
- 3 Pages

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
- 1 Pages

EL Problema DEL Conocimiento
- 3 Pages

El conocimiento. EIAF 20
- 246 Pages

EL Conocimiento - Resumen
- 5 Pages

QU Sem3 - adsadsda
- 8 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu







