El conocimiento humano Sanguineti PDF

| Title | El conocimiento humano Sanguineti |
|---|---|
| Course | Epistemología |
| Institution | Universidad de Monterrey |
| Pages | 5 |
| File Size | 94.7 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 81 |
| Total Views | 140 |
Summary
Resumen correspondiente al conocimiento humano según Sanguineti. ...
Description
1. La gnoseología abarca en su conjunto todo el conocimiento humano, llamado a veces, “pensamiento”. Pero no han de ignorarse las diversas formas de conocer, como las sensaciones, percepciones. El conocimiento intelectual y ciertas modalidades especiales como el pensamiento científico, la filosofía y el conocimiento “ordinario” o “común”. Por otra parte, hay que referirse a os actos y modalidades específicas de nuestras facultades cognitivas: experiencia, pensamiento conceptual, intuición, raciocinio, expresión lingüística. Presuponiendo la base antropológica y contando con la lingüística y la hermenéutica, se ha de llegar a un cuadro de conjunto del conocimiento. En esas divisiones está en juego la orientación de los diversos tipos de realidad conocidos. No aprehendemos del mismo modo las cosas material, las personas, las realidades culturales y a nosotros mismos. Las formas del conocimiento no funcionan del mismo modo en otros sectores (por ejemplo, la percepción sensible no puede llegar a Dios. Es inútil pretender que el conocimiento sensible alcance las realidades espirituales. 2. La gnoseología se concentra en la cuestión de la verdad. El planteamiento de esta parte de la filosofía es crítico. Evitar el criticismo no significa ignorar que el conocimiento de la verdad es ardua y está lleno de dificultades. Nadie accede a la verdad de un modo plenamente adecuado, pero a la vez nadie está totalmente lejos de la verdad 1 . Se trata de examinar las condiciones para que nuestra mente llegue a un conocimiento verdadero, y ver hasta qué punto lo consigue. Se impone considerar el dinamismo de nuestra inteligencia en relación con la verdad; búsqueda, preguntas, conocimiento parcial, fe. Este dinamismo presenta matices según las diversas materias cognoscibles. Par algunos, la gnoseología debería estudiar la justificación de nuestros conocimientos. Si sostenemos una tesis, caga preguntase: ¿cómo puedo justificarla?, ¿cuáles son las pruebas de que es correcta? Pero, como veremos, no todo puede justificarse o fundarse en ulteriores conocimientos. Será necesario examinar los títulos por los que una tesis pretende ser verdadera: evidencia, intuición, experiencia, principio apodíctica, autoridad, tradición, pruebas. 3. El método de la gnoseología es gnoseológica, metafísica y realista . La reflexión es el escrutinio del valor de nuestro conocimiento mediante actos de auto-conocimiento. No podemos “conocer el conocimiento” sino mediante el conocimiento mismo. Esta reflexión no implica auto-fundación. Nuestro cocimiento depende de otras instancias y, sobre todo, depende de la realidad del ser. Por tanto, el método del auto-examen no es más que una averiguación ponderada de cómo conocemos habitualmente los diversos tipos de realidad, con el fin de clarificar lo que realizamos naturalmente, para evitar desviaciones. Este método no pude ser sino metafísico y realista, aunque el punto de podrá discutir ulteriormente. “Metafísico” significa que nuestro conocimiento se abre naturalmente a lo que son las cosas, sin quedarse en sensaciones y fenómenos. “Realista” indica que el acto cognitivo supone una relación con una realidad externa a nosotros e independiente de nuestro pensamiento. Estas notas metodológicas se contraponen al proyecto criticista de 1 .- cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, II, 993 a 30.
auto-examinar el valor “pensamiento puro”, desligado de vínculos metafísicos y realistas, lo que es una pretensión auto-fundativa. 4. La gnoseología debe tener en cuenta las soluciones filosóficas históricamente propuestas. Ciertos puntos apuntados arriba serían rechazados por algunas orientaciones filosóficas. El escepticismo, el empirismo. El racionalismo, el idealismo, el realismo metafísico (que nosotros seguimos, bajo la inspiración de Aristóteles y Tomás de Aquino) dan una propina interpretación del conocimiento. Cada una de esas versiones es incompatible con las otras, aunque podrá tener motivaciones más o menos justas que habrá que satisfacer. Ante la imposibilidad de dedicar un amplio espacio a esta cuestión, me contentaré con dar un esbozo general de la historia del pensamiento gnoseológico. A lo largo de los capítulos me referiré, con frecuencia, a las posiciones gnoseológicas, con argumentaciones oportunas.
2. Líneas históricas. 1. Filosofía griega. Los primeros problemas gnoseológicos se presentaron a los antiguos filósofos con ocasión de las aparentes contradicciones entre el conocimiento sensible y el intelectual. El aparecer sensible manifiesta una variabilidad y contingencia que se pone en fuerte contraste con la inmutabilidad y necesidad de los objetos y leyes descubiertos por la inteligencia, como el ser de Parménides, los números de los pitagóricos o las ideas de Platón. Para estos filósofos, solo es ámbito inteligible funda la ciencia como saber riguroso, universal, absoluto y necesario. El conocimiento sensible es relativo, particular, incierto, un terreno para las opiniones contingentes. Los sofistas fueron los primeros relativistas de la historia de la filosofía. Según la versión platónica de los sofistas y del heraclitismo, la realidad sensible está siempre en flujo, y, por tanto, no posee el ser (contraposición entre ser y devenir). La verdad se reduce a lo que aparece al sujeto, en la medida en que se le aparece (contraposición entre ser y aparecer). Por tanto, la verdad es propia de cada uno, y cada ser humano es, en su singularidad, la medida de cualquier pretensión de ser y verdad (Protágoras). La respuesta de Platón a la crítica sofista fue la teoría de las ideas o esencias separadas. Ya Parménides había afirmado la existencia de un único Ser no contradictorio, captado por la sola inteligencia, lo que excluía todo devenir y pluralidad. Pero Platón, en vez de un único ser, asumió la existencia de una serie de contenidos inteligibles eternos y separados del mundo sensible (ideas, esencias separadas: ideas matemáticas, morales, etc.). La ciencia de las ideas es la dialéctica. El mundo sensible no es una pura nada, sino una realidad de segundo grado, que participa en las Ideas. La mente, cuando abstrae de las sensaciones y la imaginación, intuye o, mejor, recuerda contenidos inteligibles que ya había acogido desde siempre (ideas innatas) y que olvidó cuando se unió a los cuerpos materiales. Aristóteles criticó el relativismo de os sofistas, remiténdose a los primeros principios del conocimiento, sobre todo, el de no contradicción. Cuando el relativista pronuncia una palabra, quiere decir eso y no lo contrario, y así demuestra con los hechos que está asumiendo un principio universal y necesario (la no contradicción). Contrariamente a
Platón, Aristóteles sostiene que las esencias existen en los cuerpos naturales, y que las conocemos de modo abstracto cuando nuestra inteligencia ilumina la experiencia sensible. Platón no tuvo en cuenta la distinción entre lógica y ontología. Confundió la separación lógica de la idea universal con su separación ontológica o real. El modo de conocer corresponde al modo de ser, pero no es exactamente igual a él. La trascendencia del espíritu sobre la materia no se ve tanto en el ámbito de las ideas objetivas del pensamiento, sino en la inteligencia misma. Dios es Intelecto Puro que se contempla a sí mismo. Los escépticos vuelven al subjetivismo relativista. Viendo las inacabables discrepancias entre los filósofos, la inutilidad de las demostraciones (peticiones de principio escondidas, meras hipótesis, círculos viciosos) y la relatividad de las ideas en los diversos pueblos y personas, los escépticos sostienen la convivencia de suspender los juicios netos sobre la verdad también para poder vivir una vida más tranquila y desapasionada. Basta contenerse con juicios de probabilidad, sin buscar verdades absolutas (escepticismo moderado: probabilismo) San Agustín argumentó contra los escépticos señalado que, al menos, ellos saben que dudan y. por tanto. Conocen alguna verdad absoluta. Los estóicos intentaron defender la validez del conocimiento universal recurriendo a las evidencias comunes. De las que no se puede dudar. La gnoseología estoica trató de determinar las condiciones de la evidencia, que legitima el asenso dado a una representación asumida como verdadera. II.- Período medieval. Los primeros filósofos y teólogos cristianos siguen. Una línea gnoseológica platonizante. Añadiendo el conocimiento de la fe en la revelación. Que se coloca por encima del saber racional. Las ideas platónicas están en la mente de Dios. San Agustín sostiene la teoría gnoseológica de la iluminación, según la cual, la mente percibe verdades absolutas y eternas. No en base a los sentidos. Sino gracias a una luz divina. Interior al espíritu humano. Pues nuestro intelecto es una chispa de la Inteligencia de Dios. Tomás de Aquino, adhiriéndose al aristotelismo. Señaló que esa luz divina agustiniana es la misma luz del intelecto agente (personal, no común a muchos, contra el averroísmo), capaz de iluminar la experiencia para hacer que resplandezca en la mente las esencias inteligibles de las cosas. Los medieval3es introdujeron el problema crítico del conocimiento desde la lógica y con relación a problemas de ontología. La esencia es inmanente a las cosas, pero puede estar en la mente, como esencia entendida conceptualmente. Según una orientación neoplatónica, en las cosas individuales podrían darse numerosas esencias universales, también genéricas y específicas: una vez más se confundía el modo de conocer con el modo de ser (en cambio, para el Aquinate, la distinción entre ideas genéricas y específicas es solo una operación lógica) Avicena y otros sostuvieron que la “verdadera esencia” se capta no tal como está en las cosas ni en la mente, sino en sí mismo, en su pura posibilidad. Era esta una nueva forma de platonismo, pues así se creaba una fractura entre el mundo del ser posible, comprendido por el intelecto, y el mundo del ser fáctico contingente, testimoniado por los sentidos. La filosofía sería el estudio de las esencias o del ser posible (esencialismo). Duns Escoto trató de explicar en qué sentido se puede
hablar de una pluralidad de formalidades inteligibles en las cosas mismas, incluso a nivel individual. Los problemas lógico-ontológicos derivados de la cuestión de los conceptos universales o de la esencia se complicaron en el medioevo tardío (siglo XIV), con el escotismo y el ockhamismo, a lo que se añade la postura de los tomistas y, más tarde (renacimiento de la escolástica en el siglo XVI), de los seguidores de Suárez. Las problemáticas ahora son la abstracción y sus formas, la relación entre el conocimiento abstracto y la captación intuitiva de los singulares concretos y existentes, el estatuto ontológico de los entes de razón (válidos como puros objetos del pensamiento), la individuación de los universales, la distinción entre concepto formal (el acto psíquico) y concepto objetivo (lo que se entiende de las cosas), así como la interpretación del ser, en general. Objeto formal de la inteligencia. Según el nominalismo, las cosas son solamente singulares. La universalidad se reduce a la atribución lingüística a muchos objetos clasificados en diversos modos. Ockham, más bien conceptualistas, reconoce la universalidad, pro solo en los conceptos. Las cosas concretas son solo singulares, es decir, no existe una auténtica esencia común a muchos. Cada ente posee su propia esencia individual, captada en el conocimiento intuitivo de experiencia. Las cosas múltiples que parecen “compartir una esencia son simplemente semejantes. El conocimiento universal da un mero conocimiento confuso de la esencia singular de las cosas. El ockamismo prepara el empirismo. Quita necesidad a las estructuras ontológicas del mundo de la naturaleza. Se desmorona, en este sentido, el proyecto de la filosofía de la naturaleza de Aristóteles y se privilegia el conocimiento empírico o fáctico de las cosas. La necesidad de las cosas deriva, simplemente, del querer de Dios Omnipotente. El ockhamismo produjo una crisis teórica en la escolástica, abriendo la vía a las propuestas de la filosofía moderna. III.- Época moderna. Con Descartes entramos en la filosofía moderna, que, en un primer momento, se caracteriza por el criticismo Aceptado el desafío escéptico, Descartes parte de la duda universal, ejercida sobre todos nuestros pretendidos conocimientos. De esa duda radical emerge la primera certeza absoluta indudable, el cogito, la conciencia de pensar. El cogito será el inicio absoluto de la reconstrucción de la filosofía. La certeza primaria no es la realidad, sino el pensamiento, desde el cual se podrá demostrar la existencia del mundo (realismo mediato) y de Dios. La gnoseología es previa a la metafísica. La línea iniciada por el criticismo cartesiano es el racionalismo. Descartes no solo asume el acto de pensar como principio, sino, sobre todo, sus contenidos o representaciones. Conocemos en primer lugar nuestras representaciones o ideas (principio de representación). Solo las que exhiben claridad y distinción corresponden a la realidad. En la práctica, esa claridad coincide con la inteligibilidad matemática, por lo que el mundo natural queda caracterizado por sus estructuras cuantitativas, mientrs eliminan las cualidades, formas y finalidades. El mundo es un puro mecanismo, es decir, coincide con la inteligibilidad de la física mecánica (confundida con la filosofía de la naturaleza).
El racionalismo, en términos generales, es la posición filosófica que privilegia a la razón como instrumento exclusivo del conocimiento. Hay muchos grados de racionalismo. La confianza en la razón implica la eliminación de las tradiciones, del conocimiento sensible y de la fe como fuentes válidas para un conocimiento riguroso. En sus grados extremos –en la Ilustración, pero no aún en el...
Similar Free PDFs
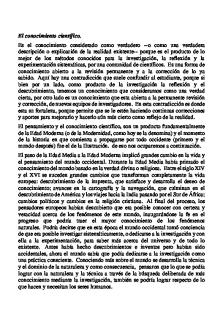
El conocimiento científico
- 2 Pages

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
- 1 Pages

EL Problema DEL Conocimiento
- 3 Pages

El conocimiento. EIAF 20
- 246 Pages

EL Conocimiento - Resumen
- 5 Pages

El psiquismo humano
- 12 Pages

El conocimiento y sus clases
- 3 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu








