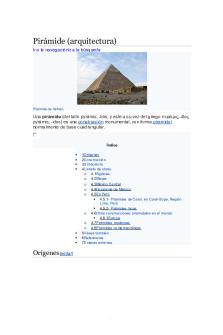dos tradiciones en la ciencia: aristotélica y galileana. Debates. postivismo, antipositivismo, neopositivismo PDF

| Title | dos tradiciones en la ciencia: aristotélica y galileana. Debates. postivismo, antipositivismo, neopositivismo |
|---|---|
| Author | Kontragem RR |
| Course | Epistemologia |
| Institution | Universidad Nacional del Comahue |
| Pages | 3 |
| File Size | 114.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 31 |
| Total Views | 144 |
Summary
GEORG HENRIK VON WRIGHT – “Explicación y comprensión”
Cap. 1: “Dos tradiciones”...
Description
GEORG HENRIK VON WRIGHT – “Explicación y comprensión” Cap. 1: “Dos tradiciones” La investigación científica presenta dos importantes aspectos: uno de ellos es el escrutinio y descubrimiento de hechos (ciencia descriptiva) y el otro es la construcción de hipótesis y teorías (ciencia teórica). La construcción teórica sirve a dos fines principales, a saber, predecir la ocurrencia de acontecimientos o de resultados experimentales y prever así nuevos hechos; por otro lado, explicar o hacer inteligibles hechos ya registrados. En la historia de las ideas cabe distinguir dos tradiciones importantes que difieren en el planteamiento de las condiciones a satisfacer por una explicación científicamente respetable. Una de ellas ha sido calificada como aristotélica y la otra como galileana. Por lo que se refiere a sus respectivos puntos de vistas sobre la explicación científica, el contraste entre ambas tradiciones es caracterizado habitualmente en los términos de explicación casual versus explicación tecnológica. La tradición galileana en el ámbito de la ciencia discurre a la par que el avance de la perspectiva mecaniscista en lso esfuerzos del hombre por explicar y predecir fenómenos, por su parte, la tradición aristotélica discurre al compás de sus esfuerzos por comprender los hechos de modo teológico o finalista. Desde el momento en que la ciencia natural hubo sentado sus bases intelectuales y los estudios humanísticos con pretensiones científicas alcanzaron a unirse a ella, resultó natural que una de las principales cuestiones de la metodología y de la filosofía de la ciencia del siglo XIX fuera la concerniente a las relaciones entre estas dos importantes ramas de la investigación empírica. Las principales posiciones al respecto pueden engarzarse en dos importantes tradiciones del pensamiento metodológico: - una de estas posiciones es la filosofía de la ciencia representada por A. Comte y J. S. Mill. Es la comúnmente llamada positivismo. Uno de los principios del positivismo es el monismo metodológico, o la idea de la unidad del método científico por entre la diversidad de objetos temáticos de la investigación científica. Un segundo principio es la consideración de que las ciencias naturales exactas, en particular la física matemática, establecen un canon o ideal metodológico que mide el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias. Por último, un tercer principio consiste en una visión característica de la explicación científica. Tal explicación es “causal”, lo que consiste en la subsunción de casos individuales bajo leyes generales hipotéticas de la naturaleza. Así, a través de su insistencia en la unidad de método, en la tipificación ideal matemática de la ciencia y en la relevancia de las leyes generales para la explicación, el positivismo queda vinculado a esa tradición más amplia denominada galileana; - en contraste, la filosofía antipositivista de la ciencia (fines del siglo XIX) representa una tendencia diversificada y heterogénea que el positivismo, denominada hermenéutica. Entre sus exponentes se destacan Droysen, Dilthey, Simmel y Max Weber. Estos pensadores rechazan el monismo metodológico del positivismo y rehúsan tomar el patrón establecidos por las ciencias naturales exactas como ideal regulador, único y supremo, de la comprensión racional de la realidad. Uno de ellos, Windelband dispuso los términos “nomotético” para calificar las ciencias que persiguen leyes y “idiográfico” para calificar el estudio descriptivo de lo individual. Los antipositivas también han impugnado el enfoque positivista de la explicación. En este sentido, el filósofo e historiador alemán acuño los nombres de explicación y comprensión para introducir una dicotomia metodológica al respecto. Según él, el objetivo de las ciencias naturales consiste en explicar, en cambio, el propósito de la historia es más bien comprender los fenómenos que ocurren en su ámbito. Por su parte, Simmel considera que la comprensión, como método característico de las humanidades, es una forma de empatía o recreación en la mente del estudioso de la atmósfera espiritual, pensamientos, sentimientos y motivos, de sus objetos de estudio. Además, la comprensión se encuentra vinculada con la intencionalidad (dimensión institucional): se comprenden los objetivos y propósitos de un agente, el significado de un signo o un símbolo, el sentido de una institución social o de un rito religioso.
Las ideas hegelianas y marxistas sobre el método cargan el acento sobre las leyes, la validez universal y la necesidad. En principio, se asemejan superficialmente a la tendencia positivista de orientación científico-natural. No obstante, la concepción hegeliana y marxista de ley y desarrollo se halla más proxima a los patrones de conexión conceptual o lógica, acercandose a las ideas metodológicas de los antipositivistas. De esta manera, la metodología antipositivista del siglo XIX en su conjunto puede remitirse a una tradición aristotélica: para Hegel como para Aristóteles, la idea de ley es primordialmente la de una conexión intrínseca que ha de ser aprehendida por comprensión reflexiva y no la de una generalización inductiva establecida por observación y experimentación. Por ende, la explicación consiste en procurar que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente. En el periódo entreguerras surgió el movimiento denominado neopositivismo o positivismo lógico, conocido luego como empirismo lógico. El resurgimiento de la lógica fue un evento sumamente relevante para la metodología y la filosofía de la ciencia. La alianza entre lógica y positivismo en el siglo XX es un accidente histórico más que una necesidad filosófica. El atriburo “lógico” fue añadido para indicar el apoyo que el revivido positivismo obtuvo de los nuevos desarrollos en lógica formal. Este psotivismo lógico fue el principal afluente del que se nutrió el pensamiento filosófico conocido como filosofía analítica: en un principio, las constribuciones de esta filósofia analítica a la metodología y a la filosofía de la ciencia se mantuvo fiel al espíritu positivista, los filósofos análiticos de la ciencia estuvieron ocupados casi exclusivemente con cuestiones relativas a los fundamentos de las matemáticas y a las metodología de las ciencias naturales exactas. No obstante, la metodología de las ciencias sociales y de la conducta y la metodología de la historia comenzaron gradualmente a atraer la atención de los filósofos analíticos, produciéndose un desplazamiento en su ámbito de interés, crando nuevamente una tensión entre la metodología positivista y antipositivista. La noción de ley natural, de uniformidades legaliformes en general, ocupa un lugar preferente en la teoría positivista de la ciencia. También ha sido característico del positivismo un punto de vista articulado sobre la naturaleza de las leyes naturales y de otras leyes científicas, según el cual las leyes enuncian la correlación regular o uniforme de fenómenos, características que aparecen en objetos, estados de cosas que tienen lugar o acontecimientos que ocurren. El paradigma de una ley es bien una implicación universal (“todos los A son B”) o bien una correlación probabilística. Los fenómenos vinculados por la ley serán en el mejor de los casos lógicamente independientes. De esta manera, las leyes nunca son en principio completamente verificables, dado que cualquier pretensión de verdad por parte de una ley siempre trasciende la experiencia realmente disponible. La mayoría de los filósofos analíticos piensan que la teoría supera a la prueba: las acciones responden a motivos, la fuerza de los motivos descansa en el hecho de que los agentes están dispuestos a seguir pautas de conducta características, las cuales proporcionan las leyes que conectan motivo y acción en el caso individual. En contraste a esta idea de que las acciones tienen causas, otros filósofos analíticos que se ocupan de la metodología de la historia han centrado la crítica en la función de las leyes generales de la historia: según Hempel, la razón por la que falta en las explicaciones históricas una formulación completa de las leyes generales reside en la excesiva complejidad de tales leyes y en la insuficiente precisión con las que se conocen. Las explicaciones dadas por los historiadores constituyen únicamente bosquejos de explicación. Por su parte, W. Dray sostiene que la razón por la que las explicaciones históricas no hacen referencia normalmente a las leyes radica en que las explicaciones históricas no se fundan en absoluto en leyes generales. De esta manera, la crítica de Dray de la función de las leyes generales en la explicación histórica lleva entonces a una recusación completa al model de cobertura legal formulado por Hempel (otra teoría de la explicación por subsunción). Según Dray, explicar una acción es mostrar que esa acción fue el proceder adecuado o racional en la ocasión considerada, lo que se denomina explicación racional. El modelo de explicación de Dray se asemeja a ideas tradicionales sobre el cometido metodológico de la empatía y de la comprensión.
E. Ascombe contribuyó por su parte a que se centrara en la noción de intencionalidad la discusión sunsiguiente de la filosofía de la acción entre filósofos analíticos. Su libro hizo dos importantes contribuciones al campo de discusión de la teoría de la explicación: la primera, su observación de que una conducta que es intencional a tenor de una descripción, puede dejar de serlo a tenor de otra. Entonces, el modo como es descrito introduce una diferencia pertinente en la explicación de un ítem de conducta. Uno de sus mejores descubrimientos, proveniente de Aristóteles, es la noción de silogismo práctico: el punto de partida a la premisa mayor del silogismo menciona alguna cosa pretendida o la meta de actuación; la premisa menor refiere algún acto contundente a su logro, como un medio dirigido a tal fin; por último, la conclusión consiste en el empleo de este medio para alcanzar el fin en cuestión. De modo que el asentimiento a las premisas de una inferencia práctica entraña la acción correspondiente como, en una inferencia teórica, la afirmación de las premisas lleva necesariamente a la afirmación de la conclusión. En líneas generales, el silogismo práctico viene a representar para la explicación teleológica y para la explicación en historia yu en ciencias sociales, lo que el modelo de subsunción teórica represernta para la explicación causal y para la explicación en ciencias naturales. Hay dos características de la hermenéutica (filosofía continental) que resultan especialmente afines con la filosofía analítica: la primera es el lugar central en ella reservado a la idea de lenguaje y a nociones de orientación lingüística como significado, intencionalidad, interpretación y comprensión. Ello queda reflejado en su mismo nombre “hermenéutica” que significa arte de la interpretación; la segunda característica de la filosofía hemenéutica por la que congenia con los filósofos de la tradición analítica es su preocupación por la metodología y la filosofía de la ciencia. En oposición explícita a la idea positivista de la unidad de la ciencia, la filosofía hemenéutica defiende el carácter sui generis de los métodos interpretativos y comprensivos de las llamadas ciencia humanas como la filosofía, historia, lingüística, etc. De esta manera, en los últimos mas de cien años, la filosofía de la ciencia se ha adherido sucesivamente de una a otra de esas dos posiciones bñasicamente opuestas (la aristotélica yla galileana). Después de Hegel, advino el positivismo; luego de la reacción antipositivista advino el neopositivismo; ahora el péndulo tiende hacia la temñatica aristotélica que Hegel reanimó. El domimnio temporal de una de las dos tendencias es por regla general el resultado del camino abierto a continuación de un período durante el que la tendencia opuesta se ha visto criticada....
Similar Free PDFs
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu