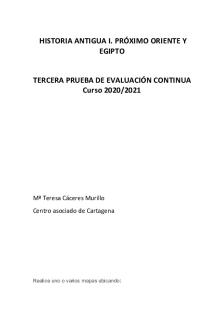Historia Antigua de España PDF

| Title | Historia Antigua de España |
|---|---|
| Author | Ivan Arco |
| Course | Historia Antigua de España |
| Institution | Universidad de Granada |
| Pages | 75 |
| File Size | 1.1 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 98 |
| Total Views | 243 |
Summary
Historia Antigua de España Iván Arco DoñaTema 1: La Historia Antigua de España1º Concepto de España AntiguaRespecto al concepto de Península el propio Isidoro de Sevilla declaraba su belleza. Son bastante acertadas respecto al por qué se va convertir en foco de atracción, no solo para las poblacione...
Description
Historia Antigua de España
Iván Arco Doña
Tema 1: La Historia Antigua de España 1º Concepto de España Antigua Respecto al concepto de Península el propio Isidoro de Sevilla declaraba su belleza. Son bastante acertadas respecto al por qué se va convertir en foco de atracción, no solo para las poblaciones extranjeras, sino para los aborígenes. La nación española no es tan antigua como se pretende, no es hasta 1812 con la promulgación de la Constitución de Cádiz, cuando se crean las bases de la España actual. Es un contrasentido histórico ya que nuestro concepto de nación arranca de las convicciones morales de la Ilustración, en base a la separación de poderes, soberanía nacional, etc... Aunque hay que aclarar que va a recibir en varias ocasiones otros nombres como Al-Ándalus, para referirse a este. En época antigua la conformación de un estado con una administración funcional solo lo encontraremos bajo dominio de Roma, ya que al amparo de ésta se levantan infraestructuras que contribuyeron a asentar las primeras vías de comunicación a larga distancia en la Península, como la Vía Augusta, que desde Gades recorre toda la Península hasta llegar a Roma; también está la Vía de la Plata que recorre la Península desde Itálica hasta el norte. Otras infraestructuras básicas son las redes de suministro y abastecimiento de agua, los acueductos, tenemos el de Tarragona, el de Almuñécar o Segovia. También en este momento se produce la fundación de numerosas ciudades, ya sea bajo la terminología jurídica de colonias o municipios, reformando las estructuras prerromanas precedentes. “Hispanias” es el nombre que Roma da a la Península, y estas provincias eran gobernadas por un pretor (praetor), cónsul o procónsul, dependiendo de la importancia de la zona. Pero antes de llamarse Hispania, la Península Ibérica fue recibiendo una serie de nombres a lo largo de su Historia, por parte de los pueblos, que con fines comerciales se asentaron o visitaron este territorio. Así unos hacían alusión a una parte geográfica y otros a la totalidad. Entre los nombres más antiguos y conocidos, figura el topónimo de “ Anaku”, nombre que significa tierra de estaño, otorgado por los asirios (según fuentes de esta civilización). Otro de los nombres con los que aparece la Península es el de “Meschech”, que es el nombre constatado para época tartésica y que le dieron gentes orientales a causa de las poblaciones del sur de la Península (Málaga, Almería y Murcia) llamadas Meschech o “mastienos”, allá por el siglo X a.C. Los primeros visitantes que llegaron a la Península fueron los fenicios, que conocen el sur de la Península con el nombre de “Tarsis”, que haría alusión bien a una ciudad, a un río. También el nombre de “Tarschif”, es el nombre que aparece en las fuentes bíblicas en relación al comercio que estos tarschif mantenían con el rey Salomón. Otro de los nombres que aparece en las fuentes clásicas, fundamentalmente en autores como Homero y Hesíodo, es el de “Hesperia” (“la tierra del occidente u oceano”), pero solo responde a una situación geográfica: la zona occidental del Mediterráneo. En esta línea tenemos también el nombre que aparece en el texto de Avieno (siglo VI a.C.), donde aparece el nombre de “ Ophiusa” (“la tierra de las serpientes”), por la gran cantidad de serpientes que Avieno habría visto u oído, aunque esta realidad parece que solo haría referencia a las costas galaico-portuguesas.
1
También son los autores griegos los que prefieren llamar a este territorio con el nombre de “Iberia”, incluso en tiempos de época romana se sigue empleando, nombre que para algunos procedería del río “Íber ” (Ebro) aunque otros señalan que esto se referiría al Odiel, o el nombre otorgado por los etruscos, los “íberii”. En relación a esta “Iberia”, autores como Polibio y otros autores griegos señalan que Iberia sería la costa de la Península Ibérica mediterránea, que ni siquiera Gadir entraría dentro de esta, ya que a lo demás sería tierra incógnita. Para él, más allá de las Columnas de Hércules los pueblos ni siquiera tenían denominación, como mucho tienen nombre global. Cierto es que Polibio escribe en el tercer cuarto del siglo II a.C., y que, por entonces territorios como la Meseta, la España Atlántica y Portugal, hasta el río Tajo, aún no se habían integrado en el territorio civilizado (no conquistado por Roma). Para él, como para otros autores romanos y griegos, lo que no era el Levante y la parte meridional de la Península (las partes sometidas al Senado romano: Hispania ulterior y citerior), estaban habitadas por pueblos salvajes. Como diría Estrabón años más tarde: “ni siquiera los nombres de esas poblaciones se pueden pronunciar por el daño que haría a los oídos”. Los autores griegos continuarían empleando el nombre de Iberia hasta época romana, y cuando se emplea el latín el nombre de “ Hispania” aparecerá citado por primera vez en el año 200 a.C., concretamente por el poeta Quinto Ennio. Este nombre, de “Hispania”, no procedería de ningún tipo étnico, ni sabemos realmente quién lo introdujo. Se sabe que los púnicos llamaron a la península Ibérica con el nombre de “ Span” o “Spania”, que significaría “ país escondido o remoto”. Existe otra versión que señala que procedería del término fenicio “ Isphanim”, que literalmente significaría “tierra de damanes ”, o de un nombre que les dieron a los conejos estos fenicios. Efectivamente desde el punto de vista filólogo si que hay una continuidad desde Isphanim hasta Hispania. Según autores como Tovar esta hipótesis carece de argumento, y para él había que relacionar el término con “Híspalis”. Lo cierto es que es en el 200 a.C. cuando se afianza el término “Hispania” para este territorio. Posteriormente, la invasión de los musulmanes en el 711 d.C. este territorio pasará a llamarse Al-Ándalus, nombre que llegaría hasta los Pirineos, cuando son frenados en Poitiers por Pipino el Breve. Los bizantinos también utilizarían el nombre de “Provincia de Spania”.
2º Delimitación cronológica En el territorio de la Península Ibérica la proyección de poblaciones exógenas, como son los fenicios y los griegos, desde el Mediterráneo oriental hasta el occidental, se va a considerar, junto con las poblaciones del Bronce final (tartessos en el sur peninsular), el punto de partida de la Historia Antigua, ya que es ahora cuando tenemos una serie de fuentes documentales para documentar este periodo. La problemática va a radicar con el final de la Antigüedad, ya que existen una serie de dificultades y divergencias de cómo la investigación ha afrontado el fin del mundo antiguo y los comienzos de la Edad Media. A ello hay que sumar la formación de las diferentes escuelas nacionales, que van a hacer hincapié en determinados hechos significativos en la Historia de sus respectivos países, fenómeno que ha dado lugar a que se hayan propuesto hasta 20 fechas diferentes para fijar el paso de la Antigüedad al Medievo. Específicamente, en el caso de España, por influencia de la tradición alemana, se prefiere como fecha el año 476 d.C., con la deposición del último emperador de occidente (Rómulo Augusto) por Odoacro, mientras que otros autores atrasan este final hasta el año 711 con la invasión árabe en la Península Ibérica, pensando que la Antigüedad continúa vigente durante el conocido “regnum visigothorum”. 2
Historia Antigua de España
Iván Arco Doña
Algunos estudiosos de la Historia Antigua, muchos de ellos alemanes, para abstraerse en cierto modo de la rigidez de una fecha crearon un término conocido como “Antigüedad Tardía”, que va a ser utilizado con absoluto flexibilidad. Para el caso de España tenemos el trabajo de Fco. Salvador Ventura (De Roma al islam). Otros autores siguiendo la historiografía alemana, prefieren que el periodo que transcurre entre Diocleciano y Carlomagno (244-814) fuese una etapa de transición entre la Antigüedad y el Medievo. Para el caso de la Península Ibérica, dentro de lo que sería el mundo visigodo siguen vigentes una serie de formaciones e instituciones que se arrastran desde época antigua. Para algunos historiadores este periodo colonizador, prefieren llamarlo como protohistoria, aunque los historiadores de la antigüedad, prefieren hablar de historia antigua.
3ºFuentes para su estudio El historiador tiene que echar mano de las fuentes literarias (autores latinos, bíblicas…), fuentes epigráficas (griegas, fenicias, latinas, indígenas), documentación numismática… 3.1 Fuentes literarias En cuanto a la documentación literaria, las fuentes griegas a grandes rasgos se pueden datar en un primer periodo que iría desde el siglo VI y V a.C., donde existen textos griegos que reflejan un conocimiento muy pormenorizado y bastante exacto, sobre todo de lo que es la franja costera Mediterránea. Posteriormente un periodo largo del V-III a.C. en la que las noticias griegas son vagas, y algunas de ellas son hasta falsas. Tras este periodo sucede que a finales del siglo III y principios del II, coincidiendo con la dominación romana peninsular, existe una facilidad para viajar, con lo que hay un aumento de viajeros, y los escritores griegos no solo van a saber de la Península Ibérica, sino que van a detallar los accidentes costeros y emiten informaciones acerca de las poblaciones cercanas al litoral. Posteriormente, con la incursión del ejército romano al interior, el conocimiento de la antigua iberia se va a ir completando con la exploración de las regiones del interior. Fuentes griegas En primer lugar, Anacreonte (S. VI a.C .), solo se conserva parte de su obra, que proporciona noticias relacionadas con Tartesos. Este autor pudo conocer noticias del viaje de una tal Coleo de Samos (Grecia antólica), que en el siglo VII a.C., según Heródoto, narra cómo fue arrastrado hasta Tarsis, obteniendo grandes ganancias que agradece a la diosa Hera un exvoto. También Anacreonte apunta a la figura real que gobierna Tartessos, señala al rey Argantonio. A raíz de las noticias de Anacreonte podemos deducir la riqueza, en minerales que abundaba en el territorio tartésico. Otro autor griego importante es Heródoto (s. V a.C.), autor de una obra de 9 libros, que, aunque centrada en el conflicto bélico griego (guerras médicas) también va a ofrecer noticias relativas al territorio hispano, concretamente el viaje de Kolaios (Coleo) de Samos hacia las columnas de Heracles y el reino de Tartessos. Heródoto constituye una fuente fundamental para el conocimiento de Tartesos y el contacto de fenicios y griegos. Otro autor que escribe en lengua griega es Polibio (s. III-II a.C.) que va a visitar la Península acompañando a Escipión en la campaña de Numancia. De su obra se ha perdido una monografía que 3
dedica a estas guerras celtibéricas y el resto de su obra nos ha llegado tan solo en los primeros cinco libros. Para su relato se inspira en fuentes de primera mano y también en su experiencia propia en sus viajes. Polibio va a navegar por la costa Mediterránea y Atlántica (hasta Larache), visita también Gadir y poblaciones de la Meseta. Es una fuente importante en el estudio de las guerras celtibéricas y lusitanas. Siguiendo con los autores griegos tenemos que hablar de Dionisio de Halicarnaso (s. I a.C.), que escribe su Historia Antigua de Roma, que recoge en relación a la P. Ibérica la emigración de contingentes ibéricos hacia la isla de Sicilia. También debemos destacar a Diodoro Sículo (o de Sicilia), autor de la Biblioteca Histórica (40 libros), que va a trabajar con distintas fuentes de información anteriores (Hérodoto, Jenofonte, Polibio…) y es importante por la cantidad de material que recoge y por las informaciones relativas a los pueblos ibéricos. También tenemos noticias de Posidonio de Apamea, que también visita la Península (en torno al 100 a.C.) y da descripciones en relación a la topografía de Gadir ( Cádiz), y realiza una amplia descripción del territorio de la Bética. Otra de las fuentes interesantes es Estrabón, geógrafo griego que escribe en época de Augusto, realiza toda una serie de libros –el libro III lo dedica a Iberia, aunque en los restantes también existen referencias al territorio, utilizando fuentes de segunda mano-. Estrabón da referencias del norte de la P. Ibérica, desconocida por muchos autores previos. También Plutarco (s. I-II d.C.), en sus Vidas Paralelas da información sobre aquellos que habían estado recorriendo el territorio hispano –Emilio Paulo, Tiberio Sempronio Graco, Sila, César…-. También nos interesa la cita que hace a las mujeres salmantinas sobre su valor en las guerras contra Aníbal. Ptolomeo es otro de los autores que escriben a mediados del siglo II d.C., en una monografía de carácter geográfico, que es un catálogo de las ciudades conocidas hasta el momento. Ptolomeo dedica a la Península 3 capítulos del II libro, también nos habla de grupos étnicos y determinados accidentes geográficos. Apiano (s. II d.C.), que dedica un libro (el 6º) a Iberia dentro de los 24 volúmenes dedicados a la Historia de Roma, en el que describe la lucha en este territorio entre Roma y Cartago, también da datos de interés sobre época posterior –conflicto sertoriano y guerras entre Pompeyo y César. Fuentes latinas Dentro de ellas, además de los autores que vamos a ver, hay que señalar una serie de viajeros que nos dan una información detallada sobre descripción de vías, caminos y otro tipo de informaciones. Dentro de los geógrafos antiguos tenemos a Avieno (s. IV a.C.), quien nos da una descripción en verso de las costas mediterráneas en su obra Ora Marítima. Avieno utilizó un periplo de época púnica de doscientos años antes a su época, que va a constituir la base de sus escritos, y gracias a él conocemos la denominación antigua de las costas peninsulares y de lo pueblos que habitaban en ellas. Es una de las fuentes más antiguas sobre la Península y el occidente europeo. Julio César, es una fuente indiscutible en la conquista de la Península. En su obra De bello civile narra los hechos acaecidos en la guerra contra los pompeyanos, ya que él fue uno de los protagonistas. También son importantes el De bellum hispaniense (donde por voca de un soldado de César va narrando la guerra con Pompeyo) y De bellum alexandrinum (ofrece del mismo modo noticias de la península). Otro autor es Pomponio Mela, de origen hispano, y escribe a mediados del siglo I, realiza su obra Corografía, en la que hace una descripción del mundo conocido, es la primera obra que nos ha llegado en latín. Su obra es de carácter eminentemente geográfico, y a lo largo de tres volúmenes 4
Historia Antigua de España
Iván Arco Doña
nos va dando toda esta serie de descripciones. Su obra es interesante por toda la serie de accidentes orográficos del litoral cantábrico, y este autor sabe sacar provecho del conflicto cántabro-astur en época de Augusto ya que da un conocimiento de estas tribus del norte de la Península. Interesante autor, Tito Livio, también nos aporta información sobre Hispania. Interesa su relato sobre la guerra contra Aníbal y los comienzos de la conquista de Hispania por parte de los romanos hasta el conflicto celtibérico y lusitano. Otra fuente es Cayo Plinio (Plinio el Viejo), que escribe Historia Natural en 37 volúmenes en el siglo I d.C. y que dedica dos libros a Hispania, aunque hay noticias en el resto. Plinio nos interesa ya que da un elenco pormenorizado de ciudades y accidentes geográficos. También nos explica las divisiones administrativas de la antigua Hispania (los distintos conventus). También tenemos a Silio Itálico, que entre el siglo I y II d.C., escribe una obra en 17 volúmenes, titulada Púnica, siendo los 3 primeros dedicados a Hispania, con abundancia de datos referentes a los pueblos hispánicos que son catalogados al enumerar las fuerzas con las que Aníbal emprende la invasión de la Península Itálica. Otro autor es Floro, de la época de Adriano, que también escribe un manual Bellorum omnium, y en relación a Hispania nos habla de las guerras cántabro-astures, que ponen punto final a las guerras de Augusto, con la intervención de Agripa. Nos aporta gran información sobre las poblaciones cántabras. Los “itinerarios” Dentro de los itinerarios tenemos los “Vasos apolinares”, en forma de miliarios, que se encontraron en la ciudad de Aqua Apolinares, y que parece ser una serie de exvotos arrojados por un viajero, probablemente de Gadir, a las fuentes termales de esta ciudad, donde se narra las ciudades desde Gadir hasta esta ciudad, dejando constancia además de las distancias. Otra fuente es el itinerario de Antonino, que se elabora en el siglo II d.C., aunque la redacción es posterior, del siglo IV. También se descubrieron los llamados itinerarios del noroeste de barro, son cuatro tablas de barro que contienen las vías de la zona norte, y que se elaboran a mediados del siglo III d.C. Tambien es importante el Anónimo de Rávena, datado en el siglo III y VII d.C, que se encuentran las versiones tanto en latín como en griego. La Tabula Peutingeriana que recoge todos los territorios desde Iberia hasta la India. 3.2 Fuentes epigráficas Está tanto la epigrafía fenicia, la griega o la indígena (celta o ibérica) o la latina. Existen escasos textos de inscripciones fenicias encontradas en territorio hispano, son fragmentos, en este sentido podemos señalar la inscripción que se conserva en la figurilla de Astarté; así como otra serie de fragmentos que se conservan en cerámicas fruto de la contabilidad. Epigrafía griega Es más abundante, existen trabajos de referencia que recopilan el conjunto de inscripciones funerarias, plomos, etc., caso del de María Paz de Hoz. Las recopilaciones más importantes competen a Emporión (San Martín de Ampurias), donde existe una monografía de Martín Almagro. Muchas de estas se conservan en pavimentos, en plomos (relativas a relaciones comerciales), o de tipo funerario.
5
Inscripciones ibéricas Existe una recopilación en el trabajo de Hinder. También es importante el trabajo de Gómez Moreno. Existen textos en fragmentos de cerámica. Inscripciones latinas Sobre el CIL, la mayor parte de inscripciones latinas está en red (Univ. de Alcalá). Las inscripciones que nos encontramos van desde el carácter votivo, hasta el jurídico. 3.3 Fuentes numismáticas En el contexto del Mediterráneo no existe ningún otro territorio con la gran variedad cultural y ciudades que emiten moneda como el caso de Iberia. Para la época prerromana se han catalogado en torno a 200 cecas, que van a estar en funcionamiento emitiendo moneda, en esta línea nos encontramos que tanto griegos, como fenicios y cartagineses, poblaciones indígenas y Roma van a emitir moneda, con gran variedad de acuñaciones y metrología en el territorio hispano. Monedas de colonias griegas Los primeros testimonios de este uso monetario datan de alrededor del siglo VI a.C., y aparecen vinculados a una zona muy concreta, que es la zona de influencia de las colonias griegas (el noreste de la Península Ibérica). No será hasta el siglo V-IV a.C. cuando se producen las primeras acuñaciones de las colonias de Emporión y Rhode, que en principio emiten pequeñas fracciones con una circulación limitada al noreste. Emporión comienza a acuñar pequeñas monedas de plata, sin ningún tipo de inscripción, muy semejantes a las emitidas por la colonia de Massalia. A partir del último cuarto del mismo siglo es cuando se empiezan a acuñar monedas con el epígrafe “emporiton” (el nombre de la ciudad). Esta moneda se va a ir separando de la Massaliota, tanto desde el punto de vista iconográfico como por el valor que se elige para la acuñación, lo que implica, según Domínguez Monedero, el desarrollo de circuitos comerciales diferentes. La moneda de Emporión se inspira para sus tipos en las monedas del sur de Italia (Magna Grecia) y en monedas de la propia Atenas. A mediados del siglo III es cuando se decide este tipo de acuñación, con Pegaso, y este tipo de moneda será el modelo para las poblaciones indígenas. En el caso de Rhode (Rosas) el modelo elegido será también la efigie femenina en el anverso, algunos autores apuntan a Artemis, mientras que en el reverso se elige el símbolo de la ciudad (una rosa). Monedas fenicio-púnicas Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las acuñaciones fenicio-púnicas, emisiones que más antiguas se constatan en las factorías o colonia...
Similar Free PDFs

Historia Antigua de España
- 75 Pages

ROMA - Resumen Historia Antigua
- 16 Pages

Temario Historia Antigua II
- 149 Pages

Entrada Y Salida DE Espaa
- 91 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu