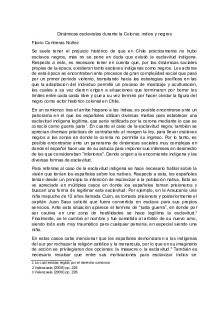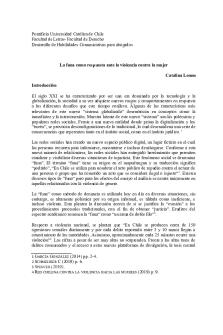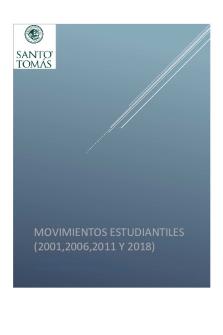Dinámicas esclavistas en la colonia de Chile PDF

| Title | Dinámicas esclavistas en la colonia de Chile |
|---|---|
| Author | Flavio Contreras |
| Course | Historia |
| Institution | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| Pages | 12 |
| File Size | 177.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 59 |
| Total Views | 164 |
Summary
Un pequeño ensayo sobre dinámicas esclavistas durante la colonia en Chile...
Description
Dinámicas esclavistas durante la Colonia: indios y negros Flavio Contreras Núñez Se suele tener el prejuicio histórico de que en Chile prácticamente no hubo esclavos negros, más no se pone en duda que existió la esclavitud indígena. Respecto a esto, es necesario tener en cuenta que, por las dinámicas sociales propias de la época, existieron tanto esclavos indígenas como negros. Los actores de esta época se encontraban ante procesos de gran complejidad social que pasó por un primer período violento, transitando hacia las estrategias pacíficas en las que la adaptación del individuo permitió un proceso de mestizaje y aculturación, las cuales a su vez dieron origen a situaciones que terminaron por borrar los límites entre cada casta libre y que a su vez terminó por hacer olvidar la figura del negro como actor histórico colonial en Chile. En un comienzo tras el arribe hispano a las Indias, es posible encontrarse ante un panorama en el que los españoles utilizan diversas mañas para establecer una esclavitud indígena legítima, que sería ratificada por la corona mediante lo que se conoció como guerra justa1. En cuanto al caso de la esclavitud negra, también se aprecian diversas prácticas de contrabando al margen la ley, para llevar esclavos negros a las zonas en donde la corona no permitía su ingreso. Por lo tanto, es posible encontrarse ante un panorama de dinámicas sociales muy complejas en donde el español hace uso de su astucia para imponer sus intereses en desmedro de los que consideraban “inferiores”. Dando origen a la encomienda indígena y las diversas formas de esclavitud. Para referirse al caso de la esclavitud indígena se hace necesario hablar sobre la visión que tenían los españoles sobre los nativos. Respecto a esta, los españoles tenían desde un principio la intención de esclavizar a la población nativa. Esto se ve apreciado en múltiples casos en donde los españoles toman prisioneros y buscan una forma de legitimar esta esclavitud. Por ejemplo, en la Araucanía una niña mapuche de 12 años llamada Cuim, es tomada prisionera y posteriormente el capitán Juan Saso solicitó que fuera convertida en esclava para sus propios servicios. Ante esta situación aparece el termino de “justa guerra”, en donde por ser cautiva en una zona de hostilidades se hace legítima la esclavitud.2 Finalmente, se le cambió el nombre y fue sometida al arbitrio de su nuevo amo, siendo todo esto muy traumático para cualquier persona, en especial siendo una niña. En estos casos cabe mencionar que los españoles demonizaron a los indígenas del sur por rechazar la religión católica y la monarquía, por lo que en su imaginario de acción se privilegiaron dos opciones: la masacre o la esclavitud. 3 También es necesario recalcar que entre sus motivaciones para esclavizar indios se 1 La cual estaba regida por el derecho canónico 2 Valenzuela (2009) pp. 225 3 Valenzuela (2009) pp. 226
encuentran la avaricia y codicia por un lado y la arrogancia, soberbia, el desprecio y un sentimiento de superioridad para con el indígena 4. Es decir, se daban todas las condiciones para que los hispanos abusaran de la población indígena, sometiéndolos a experiencias traumáticas, tomando como ejemplo el de la niña Cuim. Esta predisposición hispana a la esclavitud se origina en un proceso “de hecho”, una praxis iniciada desde la llegada de los primeros españoles, que vieron en ellas una continuación “natural” de las prácticas europeas realizadas sobre pueblos “inferiores”5. Esto se complementa con las motivaciones anteriormente mencionadas para imponerse y dominar. Además. Es necesario tomar en consideración que algunos proponían la idea aristotélica de “esclavitud natural”, en donde también se creía en una “inferioridad natural” del indígena 6. Entre otras ideas, en todas se apreciaba una intolerancia por parte de los españoles hacia culturas distintas, esto llegó al punto de relacionar a los amerindios con como “bárbaros”, haciendo referencia al mundo romano. Ante esta situación ellos eran los “civilizados” y por lo tanto tenían la legitimidad y el deber moral de imponer su cultura e incluso imponerse por la fuerza si es que fuera necesario7. No obstante, también estaban los que proponían una suerte de paternalismo del español para con el indígena, tales como el teórico Sepúlveda. En fin, hay diversas posturas desde las mas extremas en cuanto a la dominación hasta la más moderada como la mencionada anteriormente. Pero todas tenían un factor en común: el español era superior al indígena. En esta disputa, también se utilizaba el cristianismo para dominar, siendo visto como una forma de castigar las formas incivilizadas de vivir de los indígenas (andar desnudos, antropofagia, entre otras).8 Ante este factor de creerse superior y además buscando la sumisión de los indígenas de Chile se refugiaron en la “guerra justa” para conseguir esclavizar a la población indígena. Esto debiéndose a que surgieron defensores de los indígenas – destacándose fray Bartolomé de las Casas – y la única forma de obtener su ansiada mano de obra esclava, era mediante la captura de indígenas en un contexto de guerra justa. Sin embargo, este concepto se prestó a la trampa y pillería del español. Ante la guerra justa que permitía esclavizar a los nativos que se resistieran militarmente a la conquista y, por extensión, al cristianismo. 9 Esto originaba los círculos viciosos en donde los españoles se inventaban una serie de artimañas 4 Valenzuela (2009) pp.226 5 Valenzuela (2009) pp. 227 6 Valenzuela (2009) pp 228 7 Valenzuela (2009) pp. 228 8 Valenzuela (2009) pp. 229 9 Valenzuela (2009) pp. 229
para que los indígenas tuvieran que tomar las armas y que, por lo tanto, tuvieran que ofrecer resistencia. Entre estas prácticas destacaba el pillaje hispano, que provocaba un rechazo por parte del indígena y esto a su vez era un signo de resistencia. Esto les permitía realizar la mentada guerra y, por lo tanto, los indios podían ser reclamados como esclavos legítimos. 10 Entonces el panorama en la Araucanía que existía entre hispanos e indígenas era uno de constantes provocaciones de los primeros hacia los segundos, buscando excusas y formas de someter al indígena. Cabe mencionar que a esta dinámica traicionera por parte de los españoles hay que considerar que ellos no deseaban que la guerra terminara, pues la victoria ya no era su objetivo, sino el enriquecimiento que traería consigo la esclavitud del indio. Esto a su vez explica el fuerte rechazo que tuvo la propuesta de “guerra defensiva”11. En fin, esto dio a un crudo enfrentamiento en donde la maloca 12 era la forma predilecta de los españoles, en las cuales se arrasaban territorios específicos con saqueos, incendios, ahorcamientos, violación de mujeres, mutilación de narices y extremidades, y, por sobre todo, el rapto sistemático de personas “vendibles” 13. El fin de estas malocas era el capturar “piezas”, mientras que los soldados maloqueros y sus indios colaboradores actuarán como bandas especializadas en el pillaje, secuestro, apropiación y venta de prisioneros. 14 Esto con el fin de comercializarlos, el soldado se acostumbró a ver en la esclavitud indígena y en el despojo de animales y productos agrícolas un derecho inquebrantable, un legítimo botín de guerra que les permitía resarcir su exiguo salario.15 En fin, existe un panorama en donde los españoles están en constante conflicto con los indígenas, en donde ellos mismos buscan ser atacados por los indígenas para buscar esclavizarlos de manera “legítima” desde su perspectiva, dejando tras de sí un caos y mucha sangre derramada. Capturando indígenas para utilizarlos como medio de pago e intercambio.16 Por lo tanto, y siguiendo la idea de Valenzuela, los indígenas sufrieron una suerte de metamorfosis de personas a mercancías, en donde tuvieron que sufrir múltiples abusos tanto físicos como psicológicos. Además de ser alejados de sus comunidades y tener que sufrir la incertidumbre de no saber que sucederá con ellos. Finalmente, y como dice Valenzuela “estamos hablando, entonces, de un trauma vivido en forma individual, pero también por toda la comunidad, que se veía sometida a la pérdida violenta de sus integrantes y a la amenaza constante de su repetición.”17 10 Valenzuela (2009) pp. 229 11 Valenzuela (2009) pp. 234 12 Los españoles decidieron utilizar el término indígena “maloca” para referirse a sus campeadas, en dónde básicamente en este contexto se define como la invasión de hombres blancos en tierra de indígenas, con pillaje y exterminio. 13 Valenzuela (2009) pp. 232 14 Valenzuela (2009) pp. 233 15 Valenzuela (2009) pp. 233 16 Valenzuela (2009) pp. 231 17 Valenzuela (2009) pp. 256
Ahora bien, el caso de la esclavitud negra tiene otro recorrido que hace necesario contextualizar en primer lugar que, hacia el año 1501, la corona comenzó a preocuparse por la introducción, el destino y la suerte de los esclavos negros en América18. En donde se resalta que, al momento de la conquista, en las huestes españolas venían esclavos negros acompañando a los colonos y descubridores. Estos venían en calidad de sirvientes. 19 Ante esta situación es importante aclarar que, en España para esa época, los esclavos eran muy comunes en el servicio doméstico y que esto mismo los había ingresado por esta vía a todas las funciones de la economía y de la vida peninsular20. Al parecer, el utilizar a los esclavos negros en la expansión marítima fue una práctica común. Esto se debe a que tanto navegantes genoveses, españoles como portugueses, los emplearon como marineros durante el siglo XV; característica que se prolongó y perpetuó en América, donde no fue raro que las galeras, carracas o carabelas, estuviesen totalmente tripuladas por esclavos, que eran de propiedad del piloto, maestre o armador del barco.21 Sin embargo, es menester mencionar que la corona prohibía que se llevasen esclavos “judíos ni moros, ni nuevos convertidos”, dejando el paso libre solamente a aquellos cristianos que hubiesen nacido entre cristianos. 22 Con esto se hacía muy restrictivo el tráfico de esclavos, además de que existió una temprana legislación sobre estos en América. Esto se debió a que en los monarcas temían la divulgación de herejías entre los indios por intermedio de los negros.23 Volviendo al tema de los indígenas, Diego Colón en el año 1509 redistribuyó los indios que se poseían en encomiendas, pero hubo de sufrir ya la airada protesta de fray Antonio de Montesinos y de fray Bartolomé de las Casas. El movimiento protector de los indios obtuvo sus primeros frutos en las llamadas Leyes de Burgos, redactadas por una junta de letrados y teólogos y promulgadas el 27 de diciembre de 1512. Estas leyes aprobaron la encomienda indiana, pero dándole un carácter paternal al trabajo compulsivo de los nuevos súbditos de la corona, los indios.24 Cabe mencionar que tras la aplicación de estas leyes hacia 1514, al redistribuir nuevamente a los indios se encontraron con el problema de que estos no poseían un equilibrio demográfico.25 Sin embargo, el problema de la mano de obra se solucionó finalmente hacia fines del siglo XVI, con la importación de los esclavos negros, y la presencia del mestizaje blanco y de color que a partir de esos años es de considerable importancia26. 18 Mellafe (1984) pp. 9 19 Mellafe (1984) pp. 9 20 Mellafe (1984) pp. 9 21 Mellafe (1984) pp. 9-10 22 Mellafe (1984) pp. 10 23 Mellafe (1984) pp. 10 24 Mellafe (1984) pp. 12 25 Mellafe (1984) pp. 12 26 Mellafe (1984) pp. 13
Teniendo en cuenta esto último, y respecto a los factores que permitieron la introducción masiva de negros - a pesar de que la corona no estuviera a favor de esta en un comienzo - se va debiendo principalmente a la rápida extinción de la población indígena en La Española y las demás islas, que provocó un agudo problema de mano de obra, que se fue haciendo más grave en razón directa al abastecimiento de las empresas conquistadoras y descubridoras que operan en el continente. Esto a su vez, produjo que a raíz de la falta de mano de obra autóctona de la región antillana se recurriera a una corriente de importación de trabajadores de las provincias periféricas, desde España y del África. 27 Esto permite visualizar desde una época temprana, el factor de “importar” mano de obra, siendo una característica muy recurrente en la esclavitud indiana. Como ejemplo de esta suerte de importación de mano de obra, es posible mencionar los denominados “traslados” de población indígena hacia Chile, en donde si bien había suficiente fuerza de trabajo, esta estaba mal distribuida o era momentáneamente imposible hacer uso de ella, porque la guerra de Arauco había acaparado su mayor potencial humano indígena y lo había tornado contra el núcleo minoritario español, que quería usufructuarlo. Cabe destacar también que el restablecimiento de este equilibrio demográfico de la fuerza de trabajo se quiere hacer a costa de estos indios rebelados28. Esto pasa incluso con indios que no son hostiles. Ahora bien, estos indios que son desnaturalizados de sus tierras o trasplantados, se transforman, a la larga y en la práctica, en verdaderos esclavos, aunque jurídicamente no lo son; se les marca en el rostro para identificarlos, se les desgarrona o mutila de un pie, etc 29. En efectos prácticos, esto significa que la población indígena sufre de traumas por los malos tratos recibidos por los hispanos, sin tener en cuenta el factor psicológico del destierro hacia un territorio y una cultura completamente ajena, en este caso, la española. Cabe destacar además que esto estaba destinado a satisfacer una necesidad económica en el caso privado, pero tenía otra finalidad orientada por el Estado, de manera que produzca un incremento de los quintos reales, para aliviar la carga que a la Hacienda Real significaba la guerra de Arauco. 30 En síntesis, eran utilizados para la economía colonial. Así se sucedieron múltiples propuestas para trasplantar población indígena para hacia las zonas más necesitadas de mano de obra, particularmente a las zonas que requerían trabajo minero.31 Volviendo al caso de la esclavitud negra, la llegada de estos a las Indias fue en un principio mediante un sistema de asientos 32. Hacia 1595, Reynel obtiene el primer acuerdo monopolista de los asientos con la Corona. A este se le dio la primera 27 Mellafe (1984) pp. 12 28 Mellafe (1984) pp. 132 29 Mellafe (1984) pp.132 30 Mellafe (1984) pp. 133 31 Mellafe (1984) pp. 133
licencia para introducir a 4.250 negros anuales hasta completar la cifra de 38.25033. Así se abasteció de mano de obra negra a los mercados americanos hasta el año 1599, teniendo como centro de irradiación a Cuba, México y Perú. 34 Así se fueron sucediendo en el asiento distintos personajes históricos en el cargo, pero por las trabas de la Corona, el abastecimiento de negros en la parte austral de Sud América: Río de la Plata, Chile, Tucumán, Perú y alto Perú, era deficitario y resultaba sumamente caro por la exigencia del tráfico organizado desde Cartagena de Indias y Panamá hacia el Perú como mercado primordial de irradiación de casi medio continente. En la región antillana y en las provincias platenses, se había establecido ya una trata de contrabando de esclavos, que había pasado a ser totalmente normal y regular, con la cual ningún asentista podía competir ventajosamente.35 Y como era de esperarse el contrabando fue marcando tendencia en la provisión de esclavos para las zonas más desprovistas. No obstante, cuando el problema de la mano de obra en la zona sur de América se hizo evidente, la falta de brazos se suplió con esclavos, en donde se creían a los negros superiores a los indios. Y si bien existían prohibiciones de esclavos negros en las zonas de Tierra Firme, se trataba a toda costa de tener esclavos negros al servicio.36 En el caso de la llegada de los esclavos negros al reino de Chile, tras el surgimiento de la necesidad de una mano de obra que supla a la indígena, hubo formas legales de traerlos por la vía marítima del Circuito del Pacífico, sin embargo, esto en la práctica resultaba muy caro por los trámites y gabelas, fletes y riesgos que corrían desde El Callao a Valparaíso. A pesar de estas trabas, la Corona prefirió seguir utilizando la vía antes mencionada.37 Esto llevó a que, en el caso de Chile, se debió recurrir, desde 1595 aproximadamente, a la compra ilícita o autorizada de esclavos entrados por Buenos Aires.38 Al comparar el caso indígena con el negro, existe un constante movimiento de mano de obra, teniendo en común el que ambos sujetos sufrieron un destierro de sus tierras de origen – ya sea en gran magnitud como los esclavos negros o en menor magnitud como los indígenas - teniendo que vivir distintos procesos de aculturación, en donde además veían sus derechos completamente mermados. A la larga incluso se dieron fenómenos de permeabilidad cultural y el surgimiento de 32 El asiento consistía en la delegación por parte de la Corona del monopolio de la importación de negros a América a una persona particular o entidad a cambio de dinero por un tiempo determinado. Ese monopolio se concedía mediante una subasta o concesión de agradecimiento. El asentista pagaba a la Corona una cantidad y se comprometía a llevar a América un número de "piezas" (negros) determinado en un plazo de tiempo fijado. 33 Mellafe (1984) pp. 22 34 Mellafe (1984) pp. 24 35 Mellafe (1984) pp. 25 36 Mellafe (1984) pp. 28 37 Mellafe (1984) pp. 181 38 Mellafe (1984) pp. 181
grupos afromestizos de una compleja dinámica social, como se dio en el Chile colonial. Ya entiendo como fueron introduciéndose poco a poco los principales actores en la sociedad chilena, ahora es necesario dar a conocer que estos sufrieron un profundo proceso de mestizaje, en donde se sufren procesos de aculturación. De estos procesos surgieron denominaciones complejas en consecuencia de una permeabilización cultural, llegando (al menos en el caso chileno) a eliminar la imagen del negro de la memoria de sus contemporáneos.39 Autores como Zúñiga, diferencian dos tipos de sociedades para aquellas que poseen esclavos: sociedades esclavistas y sociedades con esclavitud. 40 La principal diferencia entre estas sería que la primera basa su economía en la esclavitud y en la segunda si bien abundaban los esclavos, no eran el fundamento de la economía. En las sociedades esclavistas, los esclavos eran concentrados en ciertos sectores de actividad, dándole tanto una visibilidad durable a este fenómeno, como la posibilidad, para las víctimas de este sistema, de generar tácticas o estrategias de recomposición social, lo que a su vez les otorgó una supervivencia más prolongada como realidad social.41 En las sociedades con esclavitud, a pesar de los considerables números de deportación africana, la visibilidad fenotípica y la existencia de los negros o “morenos” como grupo se atenuó a tal punto de que el siglo XX pudo dudar que alguna vez hubiesen existido.42 En esta categoría de sociedad se puede clasificar visiblemente a Chile, además diversos autores concuerdan con esta idea entre los que se destacan Zúñiga, San Martín con su idea de la permeabilidad social y Cussen. Entre los factores que influyen en esta diversificación de las actividades se encuentra principalmente que, ante la ausencia del complejo productivo de plantación, la mano de obra servil es utilizada no para una tarea productiva principal, sino que ocupa una gran variedad de actividades.43 Al analizar la población negra de Santiago, en la partida de bautismo de cada niño se reducía su condición a “esclavo/a de”, “del servicio de” o simplemente “de”, que remiten claramente a situaciones de dependencia y dominación. Esto servía también como forma de identificarlos.44 Es menester mencionar que entre los limitados derechos de que gozaba el esclavo figuraba la libertad de elegir a su cónyuge, a pesar de los intereses de su 39 Zúñiga (2009) pp. 81 40 Zúñiga (2009) pp. 82 41 Zúñiga (2009) pp. 83 42 Zúñiga (2009) pp. 83 43 Zúñiga (2009) pp. 84 44 Zúñiga (2009) pp. 85
amo.45 Esto permitía situaciones en donde estos contraían matrimonio con esclavos de otros amos, lo que a su vez provocaba que los amos fueran reacios a aceptar estos matrimonios, principalmente porque esto significaba que los dueños no podrían explotar a su mano de obra doméstica a toda hora. Dado que semejantes uniones ocurrían a pesar de todo, la actitud más frecuente fue e...
Similar Free PDFs

La educacion en la colonia
- 6 Pages

Cultivo de frambuesas en Chile
- 22 Pages
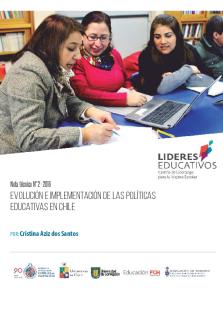
Políticas Educativas en Chile
- 12 Pages

Plantas forrajeras en Chile
- 10 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu