Historia DEL ARTE Guatemalteco PDF

| Title | Historia DEL ARTE Guatemalteco |
|---|---|
| Author | Estuar Alvarado |
| Course | Historia |
| Institution | Universidad de San Carlos de Guatemala |
| Pages | 17 |
| File Size | 141.1 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 83 |
| Total Views | 229 |
Summary
HISTORIA DEL ARTE XVI, XVII y la colonial se puede decir que hubo inicios de un arte sacro, con evangelizador, el cual se no solo en la pintura, el Guatemala por la escultura, la escultura colonial, el cual la ciudad de los Caballeros. Entre los notables pintores de la colonial Pedro de Liendo: maes...
Description
HISTORIA DEL ARTE GUATEMALTECO SIGLO XVI, XVII y XVIII Durante la época colonial se puede decir que hubo inicios de un arte sacro, con el objetivo evangelizador, el cual se desarrolló no solo en la pintura, destacó el reino de Guatemala por la escultura, la escultura colonial, el cual la ciudad de Santiago de los Caballeros. Entre los notables pintores de la época colonial podemos mencionar: Pedro de Liendo: maestro pintor, una de las importantes figuras artísticas de Guatemala de la primera mitad del siglo XVII. Entre los escultores notables se puede mencionar a: Quirio Cataño: no se sabe con certeza si nación en Guatemala, escultor, también llamado pintor, grabador, platero. Juan de Aguirre: de origen español adoptó el hábito franciscano, destacado por realizar imágenes de vírgenes. Durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, la pintura tenía un fuerte impacto religioso, de diversas órdenes haciendo sentir al influencia española. en el siglo XVIII empiezan a destacar los artistas guatemaltecos. Durante la época colonial hubo mucha obra de autores desconocidos; tanto en escultura, pintura. Después de los terremotos de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, surge con el traslado la nueva edificación de la ciudad, y el arte cambia con implementarse la casa de la moneda, vienen de España grabadores contratados por la corona, y con el tiempo van surgiendo nuevas obras y nuevos aprendices que van desarrollando y perfeccionando la técnica. entre los grabadores guatemaltecos que destacan, el maestro Francisco Cabrera, a los 13 años inicio su carrera como dibujante en la casa de la moneda bajo la dirección de Pedro Garci Aguirre, además se puede mencionar a José Casildo España, Juan Bautista Frener, Mateo Ayala, entre otros. Existe poca historia escrita sobre el arte guatemalteco de esa época, sin embargo, se tiene conocimiento de las diferentes artes de Guatemala, entre las que podemos mensionar:
Pintura La pintura logró también considerable desarrollo y fueron varios los pintores, generalmente autodidactas, que sobresalieron. Al igual que las otras artes de la época, la pintura acusaba un fuerte impacto religioso en su temática. Las primeras pinturas del siglo XVI se ejecutaron para
decorar iglesias y conventos con considerable influencia de los pintores mexicanos. Los pintores guatemaltecos comenzaron a distinguirse con un sello personal en el siglo XVII. Entre ellos destacó Pedro de Liendo quien ejecutó las pinturas para varios retablos famosos. En el mismo siglo destacaron los tres pintores Montúfar de una misma genealogía. El fundador, Francisco de Montúfar ejecutó varias obras, entre ellas posiblemente el discutido retrato de Sor Juana de Maldonado y Paz. Su hijo Antonio de Montúfar fue famoso por la ejecución de un ciclo pictórico de La Pasión para la Iglesia de El Calvario en Santiago de Guatemala (hoy La Antigua), y a su hijo Francisco Antonio de Montúfar se le atribuye el retrato del Santo Hermano Pedro de Betancur que se conserva en el Museo de la Iglesia de San Francisco El Grande en La Antigua. Esta pintura, que ilustra el presente artículo, se considera el verdadero retrato del Santo, con gran apego a la apariencia física que tuvo en vida. La figura descollante en el siglo XVIII fue sin duda Tomás de Merlo, considerado la personalidad más destacada de la pintura barroca de Guatemala. Su paleta se caracteriza por ricos tonos primarios como el rojo, blanco y azul, con una abundante gama de ocres. José Martí describió su obra así: “Original para inventar, osado para componer, hábil para colocar, alejar y acercar, dar perspectivas; oscuro en el color, seguro en el dibujo…” Tomás de Merlo ejecutó una serie pictórica de once cuadros de gran formato de La Pasión, para decorar El Calvario antigüeño, en sustitución de los de la misma temática pintados por Antonio de Montúfar que fueron destruidos por los terremotos de 1717. Estas pinturas de Merlo se conservan en el Museo de Arte Colonial de La Antigua y seis de ellas aún en El Calvario. El autor ha dirigido durante más de once años los proyectos para su restauración con fondos de ADESCA. Otros pintores guatemaltecos famosos del siglo XVIII fueron Pedro de Alvarado Mazariegos, Alfonso Álvarez de Urrutia, Manuel España, José de Valladares y finalmente Juan José Rosales, considerado el último pintor barroco de Guatemala.
Tomás de Merlo Tomás de Merlo (Guatemala, 1694 - 1739) es un pintor guatemalteco que produce su obra en los albores del barroco antigüeño. Algunos de sus cuadros se exponen actualmente en el Museo Nacional de Arte Colonial, en
la Antigua Guatemala, auque hay cuadros de su autoría en algunas iglesias, tal es el caso de la pintura de la "Virgen del Pilar con las monjas fundadoras" que se localiza en la Iglesia de San Miguel de Capuchinas, en la Nueva Guatemala de la Asunción, en el cual se hace referencia a las seis monjas que fundaron el convento de las madres capuchinas, en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Las obras de Merlo en el Museo de Arte Colonial corresponden a la serie de la Pasión de Cristo (integrada originalmente por 11 pinturas), con cuadros de gran formato que fueron creados para ornar los muros de la Iglesia del Calvario, en sustitución de las pintura de Antonio Montufar, que se destruyeron en los "Terremotos de San Miguel" en 1717. Otra de sus obras es la "Apoteosis de San Ignacio de Loyola", en la que se le muestra ante un rompimiento de gloria, en una composición de dos registros, en la que, en el inferior se le muestra instruyendo a personajes alegóricos masculinos que representan a América, Ásia, África y Europa. También se puede apreciar en dicho museo una pintura de "San Salvador de Horta" en la que a diferencia de la mayoría de sus obras, no prevalecen los colores intensos que caracterizan a su paleta, de ricos tonos primarios como el rojo, blanco y azul, con una abundante gama de ocres. Fue hijo del también pintor Thomás de la Vega Merlo y hermano de Pedro Francisco, quien practicó la misma profesión. El Museo de arte colonial se localiza en la 5a. Calle Oriente No. 5, Antigua Guatemala.
Arquitectura DIEGO DE PORRES 1677-1741 Diego de Porres fue el arquitecto más importante del reino de Guatemala en la primera mitad del siglo XVIII. En 1713 fue nombrado Fontanero Mayor de la ciudad, por lo que tuvo a su cargo tanto la actividad constructora de la ciudad como la ingeniería hidráulica. Fue el primero en usar la pilastra abalaustrada serliana, expresión predominante barroca de la arquitectura del período manierista y del renacimiento. Sus trabajos arquitectónicos más importantes son: las iglesias de Los Remedios, San Agustín, Catedral, San Gaspar, Concepción (en ciudad Vieja), la iglesia y claustro del Oratorio de San Felipe Neri, iglesia y convento de Santa Clara, iglesia y convento de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza Chimaltenango, Casa de la Moneda, Palacio Arzobispal, el anterior Palacio de Gobierno, etc.
Además construyó el puente del camino a San Lorenzo El Tejar, participó en la restauración y ampliación del puente Los Esclavos. Asimismo construyó la fuente de sirenas ubicada en Antigua
Cartografia FRANCISCO VELA 1859-1909 Distinguido Cartógrafo, nació el 23 de julio de 1859 en Xelajú, Quetzaltenango. Realizó sus estudios en la Escuela Politécnica donde se graduó de Ingeniero Topógrafo el 23 de enero de 1882. Se destacó por el dominio de las Matemáticas, sus estudios del sistema métrico decimal y sus trabajos de la geografía nacional. Fue Director de la Escuela Politécnica (1891), Decano de la Facultad de Ingeniería (1898 a 1902) y durante el gobierno del presidente Manuel Lisandro Barillas fue electo diputado. Publicó "Datos de la República de Guatemala" (1908), escribió varios libros de Aritmética, ejecutó el estudio de los límites entre Guatemala y Honduras el cual no pudo concluir (1909). Sin duda su más extraordinaria obra ha sido la realización del mapa en relieve, el cual se puede apreciar en el Hipódromo del Norte en la ciudad de Guatemala. Este mapa fue inagurado el 26 de febrero de 1909 y ha sido considerado como uno de los más valiosos bienes del patrimonio cultural guatemalteco. Falleció el 28 de febrero de 1909 en Esquipulas, Departamento de Chiquimula
Literatura Se denomina literatura de Guatemala a la escrita por autores guatemaltecos, ya sea en cualquiera de los 23 idiomas que conforman el canon lingüístico del país, o en español. Aunque con toda probabilidad existió una literatura guatemalteca anterior a la llegada de los conquistadores españoles, todos los textos que se conservan son posteriores, y están además transliterados a caracteres latinos. El Popol Vuh La obra más significativa de la literatura guatemalteca en idioma quiché, y una de las más importantes de la literatura hispanoamericana precolombina. Se trata de un compendio de historias y leyendas mayas, destinado a conservar la memoria de las tradiciones de la raza. La primera versión conocida de este texto data del
siglo XVI, y está escrita en idioma quiché transcrito en caracteres latinos. Fue traducida al español por el dominico Fray Francisco Ximénez a comienzos del siglo XVIII.
Las leyendas incluidas en el Popol Vuh pueden dividirse en cuatro partes: Creación del mundo y de los primeros seres humanos Historias de Hunahpú e Ixbalanqué Creación de los "hombres de maíz" Listado de generaciones posteriores La importancia del Popol Vuh radica en su carácter de compendio históricoreligioso, aunque con preponderancia del segundo elemento sobre el primero. Por esta conjunción de lo mítico y lo religioso, ha sido denominado la Biblia maya, y es un documento fundamental para conocer la cultura de la América precolombina.
El Rabinal Achí El Rabinal Achí, en el original Xajooj Tun o "Baile del Tun", es una obra dramática, consistente en bailes y textos, que se conserva y se representa tal y como se debió representar originalmente. Se supone que data del siglo XV, y en él se narran los orígenes míticos y dinásticos del pueblo Kek'chi', y sus relaciones con los pueblos vecinos. La historia cuenta cómo el príncipe de los Kek'chi' lucha contra las tribus vecinas y, aunque inicialmente las derrota, posteriormente es capturado y llevado ante el rey Job’Toj, quien le concede volver a su pueblo para despedirse y bailar con la princesa por última vez. El Rabinal Achí se representa durante la fiesta de Rabinal, el 25 de enero, día de San Pablo. Fue declarado Obra Maestra de la tradición Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2005. La literatura guatemalteca tras la colonización española Época colonial: siglos XVI-XIX Los primeros escritores naturales de Guatemala que emplearon el idioma español en sus creaciones datan del siglo XVII. Entre ellos cabe mencionar a Sor Juana de Maldonado, a quien se considera la primera poetisa y dramaturga colonial de Centroamérica, o el historiador Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán.
El jesuita Rafael Landívar (1731-1793) es considerado como el primer gran poeta de Guatemala. Obligado a exiliarse por la orden del expulsión dictada por Carlos III, viajó a México primero, y a Italia después, donde falleció. Escribió originalmente en latín su Rusticatio Mexicana, de gran éxito, así como sus poesías de elogio al obispo Figueredo y Victoria. En el campo de la poesía es de suma importancia el cultivo de formas poéticas tradicionales escritas para ser cantadas. Entre estas destaca especialmente el villancico destinado a los oficios de vísperas de las principales fiestas del año litúrgico. Esta era la única ocasión litúrgica en la que era permitido cantar en idiomas vernáculos, mientras todas las demás celebraciones eran exclusivamente en latín. En Guatemala como en todo el imperio español se compusieron sainetes, jácaras, tonadas, cantatas y villancicos sobre letras en castellano. Entre los autores de estos poemas, que fueron puestas en música por ellos mismos, sobresalen Manuel José de Quirós (ca. 1765-1790), Pedro Nolasco Estrada Aristondo, Pedro Antonio Rojas y Rafael Antonio Castellanos (ca. 1725-1791). Este último es uno de los más importantes en el mundo hispano y en la música de Guatemala. Durante el siglo XVIII la literatura guatemalteca recibió la influencia del Neoclasicismo francés, como demuestran las obras didácticas y filosóficas de autores como Rafael García Goyena o Fray Matías de Córdoba.
Fray Matías de Córdoba (1768-1828). Escritor. Ingresó muy joven en el Convento de Santo Domingo de Guatemala. En 1800 se graduó de licenciado en Sagrada Teología y en 1803 marchó por cinco años a España. De vuelta a su país, fundó la primera imprenta, para la cual redactó el periódico El Pararrayo, bajo el seudónimo El Especiero. Por defender los derechos de Centroamérica sobre el estado chiapaneco se alzó en armas contra las tropas del imperio mexicano al mando de general Filísola. Fue reconocido entre los prosistas de fines del siglo XVIII y a principio del XIX; sin embargo, fue la “Fabula del león” la que le dio fama. El apologista García Goyena la recogió bajo el título “La tentativa del león”. Ramón Uriarte la incluyó en su colección.
Musica Si bien la música tradicional guatemalteca tiene orígenes en la antigua cultura maya, cuyos elementos se fusionarón a partir del siglo XVI con componentes de las culturas españolas y afro-caribeñas. Esto está representado en la marimba, considerada instrumento nacional, que contiene elementos conceptuales y
constructivos provenientes de cada una de estas tres culturas que forman la base de la cultura guatemalteca.
La marimba La marimba es un idiófono de la familia de los xilófonos que ha tenido un desarrollo notable a partir del modelo cultural original. Se distingue la marimba de arco, un instrumento portátil con un teclado diatónico provisto de resonadores de jícara; la marimba sencilla, que ya es estacionaria, estando apoyada sobre patas de madera, y ocasionalmente provista de cajas de resonancia construidas de madera; y la marimba doble o cromática, inventada en 1894, que posee en adición al teclado original diatónico (que representa las teclas blancas del piano) un teclado adicional con las notas equivalentes a las teclas negras del piano, con lo cual se logra reproducir la escala cromática de doce sonidos. Este invento abrió las puertas a que la marimba pudiera asimilar la música pianística en boga para esa época, y tuvo como consecuencia la popularización inmensa del instrumento durante el siglo XX en Guatemala. Época del Renacimiento Guatemala fue una de las primeras regiones del Nuevo Mundo en ser introducidas a la música europea, a partir de 1524. Los misioneros y clérigos trajeron consigo un amplio repertorio de cantos litúrgicos para las diferentes celebraciones del año católico. Tanto en la primera catedral, consagrada en 1534 y reconstruida después del traslado al Valle de Panchoy, como en las misiones de la Verapaz se cultivó el canto gregoriano y el polifónico. La polifonía estaba a cargo del maestro de capilla, de quien también se esperaba que contribuyera los trozos corales que fueran necesarios. Entre los maestros de capilla, se destacaron durante el siglo XVI tres compositores ibéricos que trabajaron en la catedral de Santiago de Guatemala: Hernando Franco, Pedro Bermúdez y Gaspar Fernández. Todos ellos dejaron composiciones de altísima calidad, contenidas en diversos manuscritos eclesiásticos y destinadas principalmente a las liturgias de vísperas y de la misa. Época barroca Durante el siglo XVII cambió el gusto, dándose preferencia al género del villancico de maitines. Estas composiciones, de estilo barroco, estaban escritas mayormente en castellano, pero también en dialectos seudo africanos, gallegos, italianos o franceses, y ocasionalmente en acentos indígenas guatemaltecos. Los más
grandes compositores en este género fueron Manuel José de Quirós y Rafael Antonio Castellanos. A éste último correspondió encarar el traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción, a la cual llegó en noviembre de 1779. Entre sus coetáneos y alumnos varios se destacaron como compositores, como Manuel Silvestre Pellegeros, Pedro Antonio Rojas y Pedro Nolasco Estrada Aristondo.
Época clásica José Eulalio Samayoa es el compositor emblemático de esta orientación estilística. Fue uno de los primeros compositores de las Américas, si no el primero, en abordar la composición del género de la Sinfonía. De sus obras en este género nos han quedado tres: la Séptima Sinfonía, así como la Sinfonía Cívica y la Sinfonía Histórica. También escribió mucha música sacra en latín, así como villancicos en castellano. José Escolástico Andrino también cultivó el género de la sinfonía y el villancico. Otros compositores de esa época son Juan de Jesús Fernández y Remigio Calderón. Romanticismo La música sacra y el género de la sinfonía después de Samayoa está representado por Indalecio Castro. Otras tendencias musicales románticas están representadas por la música pianística, la ópera, las bandas militares y el invento de la marimba cromática. La música pianística obtuvo un gran impulso con el regreso de Europa de un grupo de virtuosos, quienes también habían aprendido la composición musical: Herculano Alvarado, Luis Felipe Arias, Julián González y Miguel Espinoza. La labor de ellos sería continuada entrado el siglo XX por pianistas compositores como Alfredo Wyld, Rafael Vásquez y Salvador Ley. El género de la ópera fue introducido en Guatemala por Anselmo Sáenz y Benedicto Sáenz hijo, quienes de esa manera abrieron las puertas a que se recibiera la frecuente visita de compañías de ópera italianas, y a que se construyeran teatros para el efecto, como el Teatro Colón, el Teatro Municipal de Quetzaltenango y el de Totonicapán. Las bandas se desarrollaron principalmente gracias a la acción del director prusiano Emilio Dressner, quien introdujo nuevas técnicas instrumentales y una disciplina adecuada para el estudio y la interpretación instrumental. Entre los compositores que fueron discípulos de Dressner se destacaron Germán Alcántara, Rafael Álvarez Ovalle y Fabián Rodríguez. La marimba cromática Un paso fundamental fue el invento en 1894 de la marimba de doble teclado o cromática, realizado en Quetzaltenango por el compositor capitalino Julián Paniagua Martínez y el constructor de marimbas quetzalteco Sebastián Hurtado. A
partir de entonces fue posible para las marimbas interpretar las piezas de música de salón en boga, aprendiéndose valses, mazurcas, polkas, pasodobles y otras, de las cuales también empezaron a componer los autores locales. Ente estos sobresalieron los hermanos Bethancourt, representados por Domingo Bethancourt, los hermanos Hurtado, en especial Rocael Hurtado, y los hermanos Eustorgio, Higinio y Benedicto Ovalle, Wotzbelí Aguilar y Mariano Valverde, entre los integrantes de numerosas marimbas que se formaron durante las primeras décadas del siglo XX. Valoración de lo autóctono La postura de interesarse por la música autóctona y también por las temáticas literarias del pasado maya se cristalizó en la actividad y obra de Jesús Castillo. Sus oberturas indígenas y más tarde su ópera Quiché Vinak fueron fundamentales para establecer una postura de apreciación y valoración de las herencias culturales guatemaltecas. Su hermano Ricardo Castillo, compositor, quien tuvo la oportunidad de estudiar en París, continuó con esta orientación, introduciendo a su música elementos estilísticos del impresionismo y del neoclacisismo musicales. José Castañeda fue otro compositor de esa generación en interesarse por el pasado maya, si bien en sus composiciones instrumentales mantuvo una postura más bien experimental, en tono con las tendencias más avanzadas de su tiempo. Una influencia importante emanó del compositor austriaco Franz Ippisch, quien hizo los primeros pasos hacia la valoración de la herencia musical histórica y proporcionó recursos a varios jóvenes músicos de Guatemala. Entre los alumnos de estos maestros varios se interesaron por seguir la misma corriente, componiendo obras basadas en historias del Popol Vuh o en la temática del Rabinal Achí. Esta postura valorativa se manifestó en diversos entornos estilísticos, extendiéndose al ámbito de la marimba y de la composición electro...
Similar Free PDFs

Historia DEL ARTE Guatemalteco
- 17 Pages
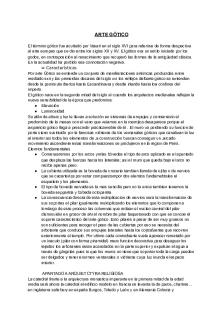
Arte Gótico - HISTORIA DEL ARTE
- 4 Pages

Tareas historia del arte
- 2 Pages

Resumen Historia DEL ARTE
- 31 Pages

Historia del Arte Islámico
- 30 Pages

Historia del Arte Romano
- 70 Pages

Historia del Arte
- 191 Pages

Historia del arte digital
- 5 Pages

historia del arte gotico
- 2 Pages

Historia del arte antiguo
- 33 Pages

Historia del arte etapas
- 16 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu




