Conceptos PDF

| Title | Conceptos |
|---|---|
| Author | PILAR MARÍA MARTÍN |
| Course | Literatura española de los Siglos de Oro I. |
| Institution | Universidad de Salamanca |
| Pages | 9 |
| File Size | 209.7 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 15 |
| Total Views | 193 |
Summary
Conceptos para examen...
Description
Novela pastoril Es un tipo de novela idealista típica del Siglo XVI. Estamos ante un género que tuvo el éxito asegurado durante casi un siglo y esto gracias al público lector que hoy sabemos que es femenino. Este fenómeno no fue exclusivo en nuestro país, sino que se dio en toda Europa, pues las damas eran aficionadas a un tipo de novela que tenía como centro el amor desde una perspectiva idealista. Una característica importante de la novela pastoril fue la posibilidad de introducir versos, y por tanto, de ejercer como poeta. (Jorge de Montemayor y su producción recogida en cancioneros). El tema hegemónico al que los demás se subordinan es el amor. Al igual que en las églogas, este amor se vive en contacto directo con la Naturaleza bajo un fundamento platónico. Esta naturaleza será el escenario y esto condiciona la caracterización de los personajes y el ritmo de la acción: los pastores son esencialmente sensibles y delicados gracias a sus estados contemplativos, que les mueven a filosofar y a hacer poesía. En la novela pastoril, por lo tanto, la contemplación domina sobre la acción. Esto hace que se produzca una impresión de atemporalidad, de ausencia de tiempo cronológico, y otra característica que conlleva esto es que los personajes no evolucionen psicológicamente. Hay sin embargo, un componente estructural muy propio del género que es el que le dará acción y romperá con al monotonía que por sí misma tendría lo pastoril, y se inspiró en el otro gran modelo de romance que se dio en la literatura de los siglos de oro: la novela bizantina. Su ponía la posibilidad de intercalar y encadenar numerosas historias que en su mayoría se van dejando en suspense hasta el final.
Los 7 libros de la Diana Composición perteneciente a la novela pastoril publicada en 1559 en Lisboa por el escritor Jorge de Montemayor. Fue uno de los dos grandes best-seller del S. XVI junto al Amadís de Gaula, debido a esta popularidad, esta novela idealista tuvo continuas imitaciones y traducciones, y llegó a impulsar más de veinte ediciones en castellano hasta 1599. Los temas tratados giran en torno a un tema principal, este es el amor, o más concretamente el amor no correspondido o contrariado. Podemos apreciar cómo desde el principio de la obra se plantea el desamor que sufre Sireno tras ser rechazado por Diana. Pero, sin embargo, no fueron los temas lo que hicieron que esta obra se convirtiera en una de las más famosas de la época, sino que lo destacado de la obra fue el acierto de su estilo para crear y entrecruzar historias que en su mayoría se van dejando en suspense hasta el final, y de esta manera rompe con la monotonía de la novela pastoril. Otra característica es la complicación geométrica de los casos de amor (triángulos o cuadriláteros amorosos). Pero, lo que más destacó de la obra fue el público que mayoritariamente la leyó, esto fue un público femenino y esto se debe al intimismo al contar los casos de amor que se encuentran en la Diana. Estilísticamente, la diana es una novela pastoril que posee calidad de los versos intercalados en la prosa y es, por tanto, el lirismo la primera nota distintiva sobre el estilo de la obra. Esto se debe a que su autor, Jorge de Montemayor era un excelente poeta de cancionero y al ser
portugués es más comprensible el tono melancólico y lánguido de los numerosos versos que intercalan la narración guarden estrecha relación con la rica tradición lírica del ámbito galaico -portugués. También es importante la posibilidad de que fuera una novela clave con una lectura oculta, es decir, que tratara de personajes reales de la corte de Felipe II bajo un disfraz pastoril.
Historia del Abencerraje Obra perteneciente a la novela morisca, ambientada en las primeras décadas del siglo XV. La novela se supone que fue escrita hacia 1543, aunque solo apareció publicada en una de las primeras ediciones de La Diana (Valladolid, 1561), por lo que hay quien ha llegado incluso a proponer la autoría de Montemayor, aunque esto es bastante incierto. Cuatro años más tarde la obra fue recogida en una compilación titulada Inventario, de Antonio Villegas, con una versión ligeramente distinta. En su sencillo argumento se encuentra ya concentrada toda la esencia idealista: Abindarráez es apresado en una emboscada cristiana, lo que le impide reunirse con su amada Jarifa para casarse con ella, hasta que, por compasión de su captor, el capitán Rodrigo de Narváez es liberado para cumplir con su cita, aunque con una condición que el protagonista, a su vez, cumplirá fielmente. Dentro de este argumento, podemos encontrar motivos clásicos como el amor entre niños que nacen como hermanos o el arrojo de la doncella para seguir a su amado y compartir su suerte. Esta obra, al igual que el resto de obras pertenecientes a las novelas moriscas, llegaron a muchos lectores y tuvieron una gran repercusión social que les faltó a otras ficciones coetáneas, pues a pesar de que los musulmanes fueran expulsados en el 1609, estas obras les ensalzaban y les convertían en héroes románticos, tanto es así que el primero héroe romántico español fuera Abindarráez, si se consideran los rasgos idealizadores que se constituyeron su retrato. Novela morisca Tipo de novela idealista que tuvo un sello netamente hispánico por estar ligada a una de las luchas étnicas que más han marcado la historia de nuestro país: las guerras entre musulmanes y cristianos que culminarían con la expulsión definitiva de los moriscos a partir de 1609. Se trató, por lo tanto, de una novela de trasfondo político, frente a tantas ficciones coetáneas sin relación directa con la realidad histórica. La población morisca vio agravarse su situación a mediados del siglo XVI. Esa difícil situación de convivencia entre musulmanes y cristianos ya había provocado desde fines de la Edad Media la formación de un género popular genuino de nuestra literatura: los romances moriscos que suponen un antecedente en verso de estas novelas. La novela morisca se basó en escenarios y acontecimientos históricos más concretos de Al-Ándalus, como las pugnas entre linajes autóctonos y la rebelión de las alpujarras. El morisco al tiempo que se marginaba de la sociedad española, se fue convirtiendo en un personaje ensalzado por la literatura de ficción, como la más pura estirpe de las novelas románticas.
Dentro de este tipo de novela encontramos dos grandes títulos: la historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa y Las guerras civiles de Granada, la segunda, con un peso aún más histórico.
Soneto petrarquista
El soneto es una combinación estrófica culta de invención italiana: composición cerrada formación por 14 versos, repartidos en dos cuartetos y dos tercetos. En el modelo clásico de esta composición cerrada que es el soneto, tal y como quedó fijado por los petas italianos, los dos cuartetos exponen el tema y los tercetos concluyen de alguna manera. Se considera creación de Da Lentini y se concibió seguramente en origen como lírica para contarse con instrumentos delicados: la palabra soneto indica esas posibilidades auditivas. Lo cierto es que lo primero que atrajo y encantó de esta forma poética fue el ritmo, la musicalidad del verso utilizado: el endecasílabo. La melodía de 11 sílabas con acentuación llana o grave, que le era propia a la lengua italiana, fue un atractivo potente para muchos poetas de toda Europa en el siglo XVI, pues sonaba de forma muy distinta a las cadencias de los versos medievales. El soneto empieza a fijar su estructura bajo la pluma de Petrarca, quien llegó a escribir más de 300 sonetos dedicados a su amada Laura, y que reunió en su canzionere, la primera gran antología con la obra de un único poeta, que inspiraría a todos los demás poetas europeos. Fue Petrarca quien se convirtió en el modelo de soneto clásico: aquel que hace una explosión muy organizada racionalmente de una reflexión o meditación sobre un estado emocional, anímico provocado por la pasión amorosa.
Églogas de Garcilaso La égloga es un diálogo entre pastores que se comunican sus penas amorosas. Es por tanto, un género mixto lírico-dramático que no tiene molde métrico específico. En España el primero en intentar imitar las églogas del latino Virgilio fue Juan del Enzina, pero quien le dio verdadera altura lírica al género fue Garcilaso. Es quizá lo más excelso de su obra, pues contiene la esencia de lo que significó la Naturaleza dentro de la sensibilidad renacentista. Cada una de esas tres églogas pueden explicarse a partir de influencias literarias y vitales muy concretas en la trayectoria de Garcilaso, que debió de comenzarlas hacia 1533: desde la muerte de su amada Isabel Freire. Una de las condiciones básicas de la epístola es la amistad entre pastores como condición indispensable para la confidencia, ambos irán exponiendo imágenes y argumentos que Garcilaso convertiría en modelos perpetuos de la expresión lírica, y en tópicos recurrentes del género pastoril, tanto en prosa como en verso. El primero, la enajenación que siente el pastor en medio de una naturaleza en la que un día fue feliz, y en la que ahora busca, desolado, la complicidad de seres inermes, que invoca mediante sutiles aliteraciones.
Otro de esos motivos que se repetirán en la lírica posterior es el de la amada dura ante las quejas del pastor enamorado y más insensible que esos mismos elementos de la naturaleza. Todo ello hace que sea siempre un parecido tono lacrimógeno el que unifique a estos versos y los que aparecerán en las novelas pastoriles, si bien serán muy variados los metros en que se vuelque, ya que resulta fundamental la adecuación de estos con el ánimo del pastor en lo que exclama, evoca o narra. Así, por ejemplo, esta égloga I en la que domina el subjetivismo lírico del propio autor, combina la solemnidad del endecasílabo, transmitiendo serenidad con la viveza del heptasílabo, en estancias que tienden a los catorce versos, como si de una especie de soneto pastoril se tratase. En cambio, Garcilaso prefiere las tiradas más libres en su segunda égloga, que es enteramente dramática y de más difícil interpretación.
Diálogo humanista Los prosistas europeos del siglo XVI tuvieron en común un gusto formal que hoy nos llama la atención, un género preferido sobre cualquier otro: el diálogo. Escribir en forma dialogada un texto ha tenido siempre ventajas poderosas, pues el diálogo simula muy bien una conversación real entre personajes más o menos reconocibles por el lector con registros de habla próximos a la lengua cotidiana. El diálogo también permite enfrentar puntos de vista y fingir debates en los que el autor reparte su criterio entre las voces de los interlocutores. Un diálogo puede repartir sus funciones entre alguien que adoctrina y alguien que aprende, pero también puede repartir las enseñanzas dando una aparente igualdad de participación a los distintos interlocutores, sin que ninguno tenga superioridad. Es característico que en el marco de un diálogo caben todo tipo de géneros. Todo diálogo escrito por humanistas busca la elegancia en la exposición de criterios, manejando un vocabulario asequible. Los diálogos a pesar de tener un carácter dual, solían estar formados por más de dos personas, donde estas personas trataban ciertos temas con el objetivo de que dicho diálogo fuera imparcial, es decir, que el lector decidiera lo que él opinaba, pues ahí únicamente se daban las ideas. Los humanistas españoles más destacados que usaron estos diálogos fueron: Alfonso de Valdés, Cristóbal de Villalón, Antonio de Torquemada y Juan de Valdés.
Menosprecio de corte y alabanza de aldea Tratado de Fray Antonio de Guevara que obtuvo una fama y una dimensión de similar a la que obtuvo con sus Epístolas. Las contraposiciones eran muy comunes en este tipo de prosa. El carácter crítico del tratado se debe, según el propio autor, a su gran experiencia del mundo cortesano, por lo que se apoya con frecuencia en consideraciones biográficas que refuerzan su autoridad.
La mayoría de sus argumentos coincide con los de un buen número de textos humanistas inspirados en la miseria de los cortesanos del italiano Piccolomini, que aconsejaron la huida de la engañosa corte. En el caso del Menosprecio…, parece un texto que pretende exponer el grave problema económico de la Castilla del momento: la despoblación del campo. De modo que el elogio de la vida en la aldea, insistiendo en sus muchas ventajas parece aquí formar parte más bien de un alegato de propaganda destinado a los hidalgos terratenientes, con el fin de que se volviesen a cuidar de sus propiedades rurales.
Vida retirada y vida cortesana Los humanistas parecen moverse entre dos ideales que aparentemente se contraponen: la corte como centro de educación más completa desde el trato social y la vida solitaria y contemplativa, que favorece a una espiritualidad más profunda. En el primer caso, está el ideal del perfecto cortesano como modelo, tal y como lo expuso Baltasar de Castiglione: Il cortegiano (1528) donde detrás estaba el concepto de polis griega, como espacio para el perfeccionamiento humano a través de las doctas conversaciones. Para muchos letrados era posible aprender a ser cortesano, para muchos nobles, no. Pero la corte resultaba un espacio ambivalente, puesto que podía ser también centro de perversión de las sanas costumbres. Y ahí es donde encaja el ideal de la vida solitaria en contacto con la naturaleza. De su elogio surgen varios tópicos, entre los que sobresale el mito de la Edad de Oro. Los humanistas se refugiaron en el estoicismo ante la decepción de la vida pública. De la corte se critican los vicios y las necesidades creadas y superfluas, todo lo artificioso. De la aldea y la vida pastoril se alaba, en cambio, la conformidad con los dones naturales, el autoabastecimiento, la simplicidad, que además es más beneficiosa para la salud. El ideal subyacente es el de acomodar el mito de la Edad de oro con el mito del perfecto ciudadano en el presente cambiante, donde se dejan notar los afanes consumistas y de competitividad social. Fueron sobre todo los diálogos los que mejor desarrollarían el tema: se trata de un tema muy jugoso para el debate, y así lo demostraron muchos coloquios de corte humanista.
Misceláneas Un tipo de texto enciclopédico que pretendía divulgar conocimientos más o menos eruditos entre un público no entendido en latines, mezclados con noticias sobre casos extraordinarios e inexplicables, cosas antes no oídas ni vistas, sucedidas tanto en la antigüedad como en el presente. Es decir, libros ávidos de registrar lo novedoso: nuevos experimentos físicos o descubrimientos geológicos o botánicos, teorías sobre comportamientos humanos y de animales, etc., y sobre todo, lo maravilloso en cualquiera de sus manifestaciones.
Se trataba siempre de provocar la admiración del lector, por tratarse de fenómenos discutidos por los expertos en una época en que aún no existían las revistas científicas. Los nuevos viajeros del renacimiento serían fuente inagotable de sugerencias y de invenciones. Y en un siglo como el XVI, en el que se multiplicaron los tratados sobre las más diversas ciencias, fruto de tantos nuevos descubrimientos, era lógico que surgiera este nuevo tipo de libros especialmente ligado a la gran curiosidad humanista. La clave para componerlos estaba en el sentido selectivo y aglutinador de contenidos que tenía su autor, pero sobre todo por sus lecturas. Las misceláneas le da al lector noticias resumidas de lo que el autor leyó, y su originalidad depende del modo en que cada autor usó sus fuentes. Los dos títulos de mayor éxito en este género son: la silva de varia lección (1540) escrita por Pedro Mejía y el jardín de flores curiosas (1570), escrita por Antonio de Torquemada. Coloquios satíricos con un coloquio pastoril Los coloquios satíricos con un coloquio pastoril de Antonio de Torquemada (15081570) se han calificado como uno de los más simpáticos productos del erasmismo español, y muchas son las razones para justificarlo. Su carácter educativo estaba implícito ya en su título general (satírico entendido como represión moral de costumbres), así como en el que los seis coloquios que reúne, y que constituyen una auténtica suma de los principales tópicos de la crítica social española de toda la Edad de Oro. Basta revisar cada uno de sus temas para confirmar que es una realidad muy concreta pues sus principales fundamentos son: la falta de libertad de los que siguen a los señores, el vicio del juego, los engaños e ignorancias de médicos y boticarios, los derroches por la competencia en comer y vestir y sobre todo los desatinos producidos por el afán de aparentar honra, un concepto que se había desvirtuado de su originario sentido, a juicio de los humanistas y que es el tema central del más largo y famoso de sus coloquios. Muchos autores habían tratado ya estos temas, pero la originalidad de Torquemada empieza en su acierto al reunirlos. Logra un equilibrio entre el humor y la gravedad al tratar dichos temas. El crotalón Esta obra puede considerarse el texto pionero de la literatura fantástica en España. Fue escrito hacia 1545 o 1550 y se atribuye al humanista vallisoletano Cristóbal de Villalón. La finalidad de despertar las conciencias mediante un texto escrito a imitación de Luciano es una de las primeras declaraciones del autor, que guarda bastantes paralelismos con Torquemada, sobre todo biográficos. Lo lucianesco del crotalón estaba ya en el marco del diálogo, que juega con la posibilidad de que se trate de un sueño: un zapatero pobre llamado Micilio conversa cada mañana con su gallo, tras descubrir que ha pasado por muchas reencarnaciones. El locuaz gallo ha sido en otras vidas un rico mercader, un cerdo, un sacerdote, un capitán y un teólogo. Lo que le permite satirizar fundamentalmente las prácticas hipócritas del
clero, su avaricia y sus muchos abusos, por encima de otra muchas debilidades y locuras humanas. De ahí que sea su feroz anticlericalismo la nota más sobresaliente de este texto, que rezuma por todas partes la influencia ideológica de Erasmo: la sátira de todas las pompas mundanas de las que se beneficia la Iglesia, la falta de vocación religiosa en todos los estados y sectas, y el sometimiento al poder del dinero, el desprecio de la opinión del vulgo y de la superstición. El mayor mérito que merece resaltarse en El crotalón reside, sin duda, en el hallazgo que supuso la voz del gallo como narrador de peripecias vitales y de historias ligadas a ellas, pues lo convierten en personaje precursor del pícaro literario.
Diálogo de las cosas ocurridas en Roma Diálogo erasmista cuyo autor es Alfonso Valdés. Este fue escrito paralelamente a los sangrientos sucesos del llamado saco de Roma en 1527. Este diálogo junto a el diálogo de Mercurio y Carón forman los dos diálogos españoles de más clara inspiración erasmista, dos textos de carácter apologético muy comprometidos en aquel momento, y que precisamente por ello sufrieron pronto la censura, debiendo circular largo tiempo solo de forma manuscrita. Valdés se desdobla en las voces de un joven caballero de la corte del Emperador, Lactancio y la de un arcediano que vuelve de Roma vestido de soldado, lo que lleva a manejar muy eficazmente los recursos dialécticos para ponerlos al servicio del poder. Se trataba de desmontar la opinión más extendida sobre algo que había suscitado enorme polémica: que las tropas de Carlos V hubieran saqueado la capital italiana, destruyendo iglesias y arrasando lo que encontraban a su paso. Alfonso de Valdés justificaba ese violento hecho, que había conmocionado a la cristiandad, por la enorme corrupción en la que había caído aquella sociedad y su corte eclesiástica, de modo que sus exacerbadas críticas al clero lo convirtieron en una de las plumas más heterodoxas. Volviendo al diálogo de Roma, este tiene enfáticas preguntas retóricas que Valdés pone en boca del arcediano al contar la terrible realidad que vio en Roma, o la crudeza inusitada de algún pasaje para mover emocionalmente el ánimo de su opositor.
Epístolas familiares Obra que le dio a Antonio de Guevara una gran popularidad en toda Europa durante los siglos XVI y XVII. Son más de un centenar de cartas bastante extensas que empezó a escribir hacia 1520 y que publicó en varias series sin q...
Similar Free PDFs

Conceptos -
- 1 Pages

Conceptos
- 9 Pages

Conceptos informáticos
- 5 Pages

Ambiental - conceptos
- 3 Pages

Biotecica conceptos
- 7 Pages

Conceptos estadística
- 3 Pages

Conceptos - uniminuto
- 3 Pages

Conceptos Claves
- 19 Pages

Conceptos Procesos
- 2 Pages

Conceptos Alimentos
- 5 Pages

Conceptos Nómina
- 21 Pages
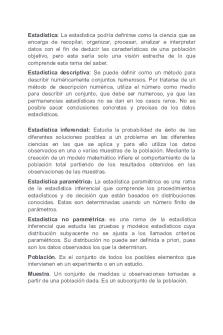
Conceptos basicos
- 2 Pages

Auditoria conceptos
- 12 Pages

Conceptos jurídicos
- 4 Pages

Conceptos básicos
- 5 Pages

Conceptos oclusales
- 4 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu