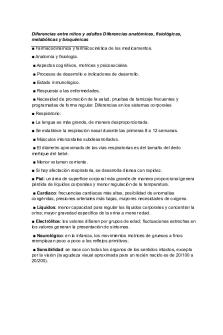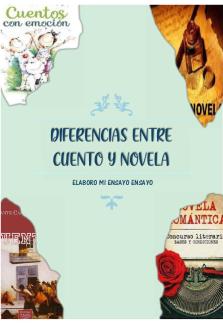Diferencias y Semejanzas entre Maquiavelo y Montesquieu PDF

| Title | Diferencias y Semejanzas entre Maquiavelo y Montesquieu |
|---|---|
| Author | S. López Arce |
| Pages | 9 |
| File Size | 159 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 1 |
| Total Views | 54 |
Summary
Diferencias y Semejanzas entre Maquiavelo y Montesquieu Nicolás Maquiavelo, nacido en 1469 y fallecido en 1527, fue un filósofo, escritor y estadista florentino. Trabajó en la secretaría de la segunda cancillería de Asuntos Exteriores y de Guerra de Florencia. Escribió un total de 22 obras, sin emba...
Description
Diferencias y Semejanzas entre Maquiavelo y Montesquieu Nicolás Maquiavelo, nacido en 1469 y fallecido en 1527, fue un filósofo, escritor y estadista florentino. Trabajó en la secretaría de la segunda cancillería de Asuntos Exteriores y de Guerra de Florencia. Escribió un total de 22 obras, sin embargo, la más destacada es El Príncipe, publicada en 1513. Esta obra habla sobre las diversas tácticas y actitudes que un príncipe (o gobernante) debe de tener, así como las diferentes formas de principados (gobiernos). Charles Secondat (Barón de Montesquieu y señor de la Brède) fue un filósofo francés que vivió entre 1689 y 1755. Fue parte de una familia de nobleza y estudió derecho. Publicó Las Cartas Persas en 1721 y Consideraciones sobre la Grandeza y Decadencia de los Romanos en 1734. Su obra más destacada, sin embargo, es El Espíritu de las Leyes, publicada en 1748. En sus obras, el filósofo habla principalmente de las tres formas de gobierno que él considera que existen, así como la democracia y las leyes. Ambos vivieron en diferentes épocas y lugares, tuvieron diferentes vidas filosóficas y profesionales y se concentraron en diferentes enfoques. Sin embargo, ambos estudiaron la ciencia política desde el punto de vista de su aplicación en los gobernantes, que comportamientos debían de tener y que leyes debían de aplicar. En este ensayo se definirán y explicarán algunos conceptos como son ciencia política, estado y mejor forma de gobierno, la virtud, la libertad, la justicia, las leyes, y la prensa, por parte de cada uno de los filósofos; así como su relación con el filósofo Thomas Hobbes. Todos los conceptos que engloban ambos personajes se encuentran dentro de la política, por lo cual parece conveniente definirla desde el punto de vista de ambos. Montesquieu, que desarrolló las ideas de John Locke, estudió las leyes, las costumbres y los diversos usos de los pueblos de la tierra y consideró que la política debía de convertirse en una ciencia práctica (física social) de todas las sociedades de la historia que podía estudiar los hechos y la historia para extraer de ellas leyes. Por lo tanto, cuando se habla de esta ciencia, no se habla de moral, sino de virtud política.
Nicolás Maquiavelo, conocido como el iniciador de la ciencia política moderna, define a la política como algo que posee el fin en uno mismo y, por tanto, “una actividad importante con doctrina, pero divorciada de la ética personal y pública, y que obviamente se resume con un criterio que sostiene a esa interacción”i. Para conocer la política, es necesario contar con experiencia de los asuntos públicos, haber estudiado la historia antigua e identificar el hecho político, el cual es un hecho humano de poder. Tiene como finalidad la conservación y el aumento del poder del Estado. Uno de los representantes principales de la política es el Estado. El filósofo florentino lo define como “sujetar el movimiento humano colectivo a un orden, hacer de la materia humana colectiva una figura perfecta y terminada, mantenerla en equilibrio estable, en forma y unidad”ii. Si bien es cierto que Maquiavelo toma en cuenta también el reino de Dios, él afirma que las mejores formas de gobierno son la República (Aristocracia y la Democracia) y el Principado (Reino). De este último habla en su principal obra El Príncipe. Los principados son “todos los Estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres”iii, es decir, todos los gobiernos que tengan una figura principal autoritaria. Para él, existen cinco tipos de principados, sin embargo, los más importantes son los hereditarios, los nuevos y los mixtos. Los principados hereditarios son aquellos que se pasan de generación en generación (dinastía y familias reales), y por tanto tienen un orden social, político y económico establecido. Las únicas reformas a este orden se darían con el paso del tiempo, al paso de los cambios que pueden tener los diferentes sistemas. De esta forma, es más fácil de conservarlos. La única forma de que este estado caiga es mediante el desplazamiento del príncipe y que este no logré recuperarlo. Los principados nuevos se pueden obtener mediante armas propias y talento personal, armas y fortuna de otros y mediante crímenes. En estos, el nuevo príncipe llega al poder gracias a talento, suerte, perversidades y delitos. Esto, por supuesto, requiere de trabajo, tiempo, fuerza y armas, además de estrategias y méritos para
echar raíces, no depender de ningún arma o territorio ajenas y tener un gobierno severo para olvidar el anterior. El principado mixto es una combinación de los dos anteriores ya que puede tener “un miembro agregado a un conjunto anterior”iv. Esta caracterizado por tener la dificultad natural donde los hombres cambian a la par del señor creyendo que mejoran, por lo cual tanto el príncipe como los hombres buscan evitar desórdenes a futuro, miedo y alianzas con el extranjero que después se podrían salir de control. Por otro lado, Montesquieu define el estado como una sociedad de leyes y libertad para que cada uno haga lo que quiera y pueda (no está obligado a hacer lo que quiere o debe hacer), un lugar de armonía donde el gobierno, el territorio, la población y la riqueza convivan sin hacerse daño. Para él existen tres formas de gobierno: la República, la Monarquía y el Despotismo, de las cuales, la primera es la más adecuada. La República es aquella donde el pueblo, ya sea una parte (aristocracia) o en su totalidad (democracia), tiene el poder de la soberanía. Aquí, el monarca es elegido mediante el voto de los soberanos, los cuales son admirables para escoger a estos hombres (y en algunos casos ser escogidos) y conocer las cuestiones de gobierno y oportunidades. Deben de ser guiados por un senado o consejo sin que estos los impongan, y no deben de ser elegidos por sorteo, ya que no todos están preparados para ser elegidos. La Monarquía se basa en el gobierno de una sola persona con leyes (normalmente preestablecidas), representadas con un poder intermedio, normalmente la nobleza. También existen los depósitos, los cuales están en los cuerpos políticos como los ministros, y crean las leyes y las ejercen cuando es necesario. Otro grupo importante es el clero, que se encargan, en ocasiones, de la jurisdicción patrimonial de la iglesia. El gobierno despótico también está basado en el poder de una persona, pero no hay leyes preestablecidas, sino que el soberano hace su voluntad y caprichos. Montesquieu lo define como “un hombre a quien sus cinco sentidos le dicen
continuamente que él lo es todo y los otros no son nada, es naturalmente perezoso, ignorante, libertino”v. Sin embargo, es necesaria la existencia de un visir, el cual tiene el mismo poder del rey y lo pasa a su puesto si este es traicionado. Para Montesquieu, el principio de la democracia es la virtud. La define como un sentimiento que genera costumbres y bondad de las cosas, un “patriotismo, amor a la república y las leyes y de él se derivan las virtudes ciudadanas particulares de probidad, templanza, valor y ambición patriótica”vi. Para tenerla presente es necesario que el poder se concentre en una sola parte de la población, ya que así se evitarán lujos y se promoverá el ahorro de dinero. Mientras tanto, Maquiavelo define la virtud cómo la forma en que el príncipe debe ser interpretado, ya que es una fuerza creadora, mítica e incomprensible que da energía para combatir todo peligro. Es uno de los fines de los principados y, para lograrla, se debe de imponer el terror y el miedo, pues estos son la base para que los hombres sean buenos desde el inicio. Podemos notar que ambos filósofos tienen formas de gobierno parecidas, cómo son la república y la monarquía o principado. Si bien no coinciden en cuál es mejor y tienen definiciones muy diferentes de virtud, ya que uno la concentra en la república y los soberanos y el otro en el príncipe, si lo hacen en los componentes de cada una. La justicia es una de las virtudes que debe de poseer la ideal forma de gobierno. Para Maquiavelo la justicia es uno de los fines de un gobierno, ya que sólo reina en donde hay hombres de bien. Está fundamentada en la injusticia y en la actitud del príncipe, el cual debe tomar las decisiones a base de las leyes (según el tipo de principado) y lo que sea mejor para cada uno, incluyéndolo a él mismo y al principado. Según el libro Libertad y división de poderes: el contenido esencial del principio de la división de poder a partir del pensamiento de Montesquieu, en las Cartas Persas se definía la justicia como una relación de convivencia pacífica entre el hombre y Dios. En el Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, afirma que esta
relación es entre el príncipe y los individuos con un sistema de garantías inquebrantables que proporciona libertad, ya que es la base del gobierno mismo. Sin embargo, también argumenta que sólo se hace lo que el príncipe crea que sea mejor, por lo cual se le puede considerar un poder vacío. Otra virtud es la libertad. Para el filósofo francés, la libertad es el derecho de hacer cualquier cosa que las leyes permiten, por lo tanto, está presente en aquel lugar donde no se abusa del poder (por tanto, divide el gobierno en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial), hay una constitución equilibrada y el ciudadano posee seguridad legal. Se mueve entre la tensión que existe en el derecho positivo y la verificación de los individuos de su capacidad de determinarse a sí mismo. Para Maquiavelo, la libertad era la virtud más grande del ser humano, ya que natural desde su nacimiento y se refleja en el individualismo, donde cada uno vela por sus propios intereses. Dado que se requieren instituciones que beneficien esta virtud, depende mucho de las virtudes, la educación cívica y las leyes para así garantizar una libertad social y económica. Como podemos notar, para ambos filósofos, la justicia se basa en lo que el príncipe o soberano cree que es mejor para todos, buscando una buena relación y una convivencia pacífica entre soberanos. En la libertad, por otro lado, difieren, ya que mientras que uno lo ve como algo natural del ser humano, el otro lo ve como parte de la política del gobierno. Ambas están limitadas por las leyes y protegen a los soberanos. La obra principal de Montesquieu habla sobre las leyes. En El Espíritu de las Leyes son definidas como “las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas (…). Las leyes son las relaciones que existen entre ellas mismas y los diferentes seres, y las que median entre los seres diversos”vii. Por lo tanto, todos los seres tienen sus leyes, algunas unidas por conocimiento y otras por sentimiento. Son la base en la que se sienta la justicia y la vida en sociedad. Existen las leyes naturales, positivas, relacionadas al gobierno, educación y civiles.
Las leyes, según Maquiavelo, fueron creadas para lograr la unión de la sociedad y ordenar castigos a quien falte el respeto o dañe la moral del resto de los hombres. Esto se debe a que se supone que todos los hombres aprovechan cualquier momento para expresar su maldad natural. Son impuestas por el príncipe, ya que tiene poder absoluto y sabe lo que es mejor para el gobierno. Sin embargo, la moral del príncipe está por encima de la ley, por lo cual las leyes no aplican para él mismo. La prensa es un tema sensible para estos filósofos. Para Maquiavelo, en muchos países reglamentarios, la prensa “está al servicio de pasiones violentas, egoístas y exclusivas, porque denigra por convivencia, porque es venal e injusta; porque carece de generosidad y patriotismo”viii. Es decir, busca reprimirla junto con la imprenta, ya que considera que, para estar libre de hostilidad y denigración, no sólo se debe de silenciar la opinión, sino también el esparcimiento de ideas. Piensa hacerlo mediante el aumento de impuestos y los juicios cuando el mismo se sienta atacado. Por otro lado, para Montesquieu, impide la arbitrariedad del poder y su ejercicio mientras obliga al gobierno a apegarse a la constitución y a la autoridad a ser honestos y tener pudor, además de promover el respeto a uno mismo y a los demás mediante un medio para expresarse y ser oído. Sin embargo, considera que las acciones que se tomen al respecto dependen mucho el espíritu de un periódico, sus fines y la moral de las personas que están la redacción. Con los enemigos del gobierno, por ejemplo, piensa juzgarlos con las manos de la justicia y el gobierno en los tribunales. A pesar de que Montesquieu profundiza más en las leyes debido a su obra principal, ambos filósofos ven las leyes como una base para encontrar la paz en el gobierno, la justicia y la vida en sociedad. Sin embargo, tienen una definición diferente ya que, mientras el francés lo ve como una relación, el florentino lo hace como un medio de paz y unión. Para ambos, sin embargo, la prensa es un obstáculo para el ejercicio del poder del gobierno y un alentador de la rebeldía, por lo cual ambos planean reprimirla. Sin
embargo, podemos ver la clara diferencia entre la generalidad de Maquiavelo y la pausa de reflexión moral de Montesquieu. Después de la muerte de Maquiavelo y antes del nacimiento de Montesquieu, vivió en Inglaterra un filósofo llamado Thomas Hobbes. Fue autor del Leviatán, donde expuso una doctrina de fundación de estados y gobierno legítimos que llevaron a la teoría del contrato social como forma de gobierno, en la cual “cada uno de una multitud de hombres se obliga, por el contrato con los demás, a no resistir las órdenes del hombre o ante el consejo que hayan reconocido como si soberano” ix. Sin embargo, Hobbes consideraba que los sucesores de Sócrates eran anarquistas que apelaban más allá de las leyes. El concepto de terror de Maquiavelo sirvió antecedente para el estado de naturaleza de Thomas Hobbes, el cual define como un modo de responder la pregunta ¿el hombre es, por naturaleza, social y político? Para el florentino, el terror puede ser impuesto en un principado para generar hombres de bien (como ya se mencionó) puede aparecer por sí mismo y puede limitarse “a sí mismo echando el cimiento del grado de humanidad y de libertad que es compatible con la condición humana”x. Varios años después, Montesquieu criticó muchas teorías y conceptos de Hobbes. Uno de ellos es el de la defensa, el cual Hobbes definió como el uso de la fuerza corporal con el fin de destruir y dominar al enemigo, donde un hombre débil puede matar al más fuerte si se alía con las personas correctas. Esto se debe a que un hombre no tiene razón para garantizarse, pero si para tomar la delantera. Montesquieu argumenta que “además de ser falso que la defensa comporte necesariamente la precisión de atacar, no se puede suponer, cual hace él, a los hombres como caídos del cielo o surgidos totalmente armados de la tierra”xi. Algunos otros conceptos que Montesquieu le refutó a Hobbes en El Espíritu de las Leyes y Tratados sobre los deberes fueron el deseo, la naturaleza, la apropiación de las tierras, los sentimientos y las necesidades. Como conclusión, podemos darnos cuenta de que, a pesar de haber vivido en diferentes contextos, Maquiavelo y Montesquieu tuvieron ideologías muy parecidas,
pero enfoques muy diferentes. Montesquieu y El Espíritu de las Leyes nos hablan de las relaciones políticas y todo lo relacionado con el estado (religión, comercio, educación, entre otros) desde el punto de vista de las leyes políticas; mientras que Maquiavelo y El Príncipe nos hablan de las leyes, la justicia y el gobierno desde el punto de vista de un Príncipe. Estos enfoques (leyes y príncipes), están estrechamente relacionados entre ellos, ya que para uno exista, el otro debe de existir también; y juntos, son los principales depósitos y aplicadores de la política en un gobierno. Es por esta relación que, junto con Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo y Charles Secondat son los precursores y padres de la ciencia política moderna.
i
Redacción El Telégrafo, Maquiavelo y la ciencia política (en línea), Quito, El Telégrafo, 15 de febrero de 2013, Dirección URL: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/maquiavelo-y-la-ciencia-politica (consulta: 27 de noviembre de 2018) ii
Francisco Conde, El Saber Político en Maquiavelo, Madrid, Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1948, Tercerca Edición, p. 195 iii Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Ciudad de México, Ediciones Coyoacán, Serie Dialógo Abierto Política, 2001, Séptima Edición, p. 37 iv Íbidem, p. 39 v
Charles Secondat, Del Espíritu de las Leyes, Ciudad de México, Editorial Porrúa, Serie Sepan Cuantos... , 1995, Décima Edición, p. 14 vi
David Lowenthal, Motesquieu, en Leo Strauss y Joseh Cropsey (compiladores), Historia de la Filosofía Política, Ciudad de México, Editorial, Fondo de Cultura Económica, Serie Sección de Obras de Política y Derecho, 2004, Cuarta Reimpresión, p. 490 vii Charles Secondat, op. cit., p. 3 viii Maurice Joly, Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Ciudad de México, Editorial Colofón, 2014, Segunda Reimpresión, p. 100 ix Laurence Berns, Thomas Hobbes, en Leo Strauss y Joseh Cropsey (compiladores), Historia de la Filosofía Política, Ciudad de México, Editorial, Fondo de Cultura Económica, Serie Sección de Obras de Política y Derecho, 2004, Cuarta Reimpresión, p. 383 x Leo Strauss, Nicolás Maquiavelo, en Leo Strauss y Joseh Cropsey (compiladores), Historia de la Filosofía Política, Ciudad de México, Editorial, Fondo de Cultura Económica, Serie Sección de Obras de Política y Derecho, 2004, Cuarta Reimpresión, p. 383 xi Juan Vallet de Goytisolo, Montesquieu: Leyes, Gobiernos y poderes, Madrid, Editorail Civitas, , 1986, Primera Edición, p. 131
Bibliografía: 1. Leo Strauss, y Joseph Cropsey, (comps), Historia de la Filosofía Política, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, 929 p. 2. Maurice Joly, Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Ciudad de México, Muchnik Editores, 2014, 260 p. 3. Nicolás Maquiavelo, El príncipe, Ciudad de México, Gernika Ediciones, 180 p. 4. Leo Strauss, Thomas L. Pangle, Amelia Aguado, Estudios de filosofía política platónica, Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 2008, 361 p. 5. Francisco Conde, El Saber Político en Maquiavelo, Madrid, Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1948, 279 p. 6. Charles Secondat, Del Espíritu de las Leyes, Ciudad de México, Editorial Porrúa, 2010, 515 p. 7. Rafael Agapito, Libertad y división de poderes: el contenido esencial del principio de la división de poder a partir del pensamiento de Montesquieu, Madrid, Fundación Cultural Enrique Luño Peña, 1989, 171 p. 8. Juan Vallet de Goytisolo, Montesquieu: Leyes, gobiernos y poderes, Madrid, Editorial Civitas, 1986, 499 p. 9. Redacción El Telégrafo, Maquiavelo y la ciencia política (en línea), Quito, El Telégrafo, 2013, Dirección URL: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/maquiavelo-y-la-cienciapolitica 10.
Louis Athusser, Montesquieu: La Política y la Historia, Madrid, Editorial
Ariel, 1974, 151 p....
Similar Free PDFs

Diferencias y semejanzas
- 2 Pages

Diferencias entre Nagas y NIAS
- 1 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu