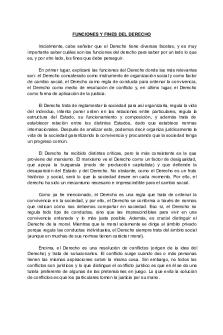2017- Fines 2 Estado y N.M.Sociales resumen PDF

| Title | 2017- Fines 2 Estado y N.M.Sociales resumen |
|---|---|
| Author | Flor Martire |
| Course | Psícología y Cultura (Sociales) |
| Institution | Instituto Superior de Formación Docente Nº 41 |
| Pages | 21 |
| File Size | 993.7 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 234 |
| Total Views | 295 |
Summary
ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALESRESÚMEN PARA EL ESTUDIANTEPROFESOR CHELO PABLO SEBASTIÁNUNIDAD 1:A) Relaciones entre el Estado y la ciudadanía: un territorio complejo Hay una mutua necesidad que mantienen el Estado y la democracia ya que ese vínculo debe construirse y nodarse por descontado. Amb...
Description
ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES RESÚMEN PARA EL ESTUDIANTE PROFESOR CHELO PABLO SEBASTIÁN UNIDAD 1: A) Relaciones entre el Estado y la ciudadanía: un territorio complejo Hay una mutua necesidad que mantienen el Estado y la democracia ya que ese vínculo debe construirse y no darse por descontado. Ambos mantienen una compleja y tensa relación de doble vía porque la democracia necesita del Estado para tornar real y efectiva la promesa de ciudadanía pero al mismo tiempo le impone “un modo de operar” que resulta consistente con la expectativa de desconcentrar el poder. Esta desconcentración del poder es muy importante ya que con esa acción se evitan distorsiones y privilegios. Estas ambas caras del vínculo Estado-democracia en la Argentina reciente tiene sus vaivenes ya que en ocasiones el Estado concentra el poder (Menem, Macri) y en otras lo desconcentra (Kirchner). Lo que es incuestionable es que el Estado siempre debe tratar de proteger y de promover los derechos ciudadanos a través de la democracia. La ciudadanía ¿Qué es la ciudadanía? Es la condición que reconoce a la persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país. ¿Qué implica ser ciudadanos? Hay dos aspectos: a) Reconocimiento de la ciudadanía: Cada sociedad tiene la responsabilidad de asegurar que los requisitos para ser considerados ciudadanos sean justos. b) El ejercicio de la ciudadanía: Cada persona debe ejercer los deberes cívicos en los asuntos de importancia para la sociedad. ¿Quiénes son ciudadanos/as? En una democracia se considera ciudadano a toda persona que goza de los derechos civiles y políticos que le permiten participar en forma activa y autónoma. Para que las personas ejerzan plenamente su ciudadanía se deben respetar tres tipos de derechos: - Derechos civiles y políticos. - El derecho a participar en la producción de bienes de una sociedad. - Derecho a participar en la vida cultural de la sociedad. El ciudadano es un individuo con derechos garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la comunidad política de la que forma parte.
Página 1
Clasificación de los Derechos Humanos CONCEPTO ÉPOCA HISTÓRICA Y DE ACEPTACIÓN
PRIMERA GENERACIÓN Siglos 18 y 19. Revolución Inglesa. Revolución Francesa.
TIPO DE DERECHOS
Civiles y políticos
VALOR QUE DEFIENDEN FUNCIÓN PRINCIPAL
Libertades individuales Limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos.
EJEMPLOS
Derechos civiles: a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, a tener un nombre. Derechos políticos: al voto, a la asociación, a la huelga.
SEGUNDA GENERACIÓN Siglos 19 y 20. Con la 2º Revolución Industrial: Revoluciones socialistas (1848; 1917). Movimientos obreros. Económicos sociales y culturales
TERCERA GENERACIÓN Siglos 20 y 21. Revoluciones anticolonialistas. Fenómenos de la globalización. Desarrollo, paz, medio ambiente.
Igualdades colectivas
Colectivos específicos: mujer, sexual, étnicos Promover relaciones pacíficas, de cooperación y productivas.
Garantizar unas condiciones dignas de vida para todos. Derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo.
Derecho a un medio ambiente sustentable, a la paz, al desarrollo, a la solidaridad. Derecho a la identidad sexual. Derechos de los pueblos originarios.
CUARTA GENERACIÓN Siglo 21. Internet
Informáticos. Los que surjan últimamente. Buen uso de la tecnología. Derecho al acceso a la información. Derecho a la conectividad. Bioética. Aborto, clonación, genética. Seguridad informática.
B) El proceso de declinación en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. La etapa pos-default, problemas con el ingreso, con el empleo y el aumento de la pobreza En 1999 asumió como presidente Fernando de la Rua cuando la recesión ya se notaba con fuerza. La estabilidad económica se convirtió en el estancamiento económico (incluso deflación en algunos casos) y las medidas económicas adoptadas no hicieron nada para impedirlo. De hecho, el gobierno continuó con las políticas de contracción económica de su predecesor Menem. La posible solución (abandono del cambio fijo, con una devaluación voluntaria del peso) se consideró un suicidio político y una receta para el desastre económico. A finales del siglo, una gran variedad de cuasi monedas había surgido. Mientras que las provincias siempre habían emitido moneda complementaria en forma de bonos y letras para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo, el mantenimiento del régimen de convertibilidad provocó que esto se hiciera a una gran escala. La más fuerte fue el Bono Patacón de la provincia de Buenos Aires. El Estado nacional también emitió su propia cuasi-moneda, el Bono Lecop. Argentina perdió rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país aumentó. En 2001, la gente temiendo lo peor comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, dando vuelta de pesos a dólares y enviarlos al extranjero, provocando una corrida bancaria. Luego, el gobierno promulgó un conjunto de medidas, informalmente conocido como el "Corralito", que restringió la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. Debido a este límite de indemnización y de los graves problemas que causó en algunos casos, muchos ahorristas argentinos se
Página 2
enfurecieron y salieron a las calles de las ciudades más importantes del país, sobre todo Buenos Aires. Ellos participan en una forma de protesta popular que se conoció como "cacerolazo" (golpeando ollas y cacerolas). Estas protestas se produjeron sobre todo en 2001 y 2002. Al principio, los cacerolazos fueron solo manifestaciones ruidosas, pero pronto se incluyó la destrucción de propiedad y los saqueos, a menudo dirigida a bancos, empresas extranjeras privatizadas y hacia empresas estadounidenses y europeas, especialmente las más grandes. Muchas empresas instalaron barreras de metal, porque las ventanas y fachadas de vidrio estaban completamente rotas. Publicidad estática de empresas multinacionales como Coca-Cola y otras fueron destruidas por las masas de manifestantes. Los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos se convirtieron en algo común. Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio pero esta situación solo empeoró las cosas, ya que precipitó las violentas protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, donde los manifestantes se enfrentaron con la policía: terminó con varios muertos y precipitó la caída del gobierno. De la Rúa finalmente salió de la Casa Rosada en un helicóptero ese 20 de diciembre. Desde que el vicepresidente Carlos Álvarez había renunciado el 7 de octubre de 2000, se produjo una crisis política. Tras los procedimientos de la sucesión presidencial establecida en la Constitución, el presidente del Senado Ramón Puerta, asumió el cargo y la Asamblea Legislativa (la fusión de las dos cámaras del Congreso) fue convocada. Por ley los candidatos fueron los miembros del Senado además de los gobernadores de las provincias, quienes finalmente nombraron Presidente interino a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis. Éste declaró el default financiero, por lo que Argentina se declaraba insolvente para pagar las deudas contraídas. Esta acción fue muy popular entre los argentinos. Sin embargo, solo unos pocos días después de establecer el default, se descubrió que Rodríguez Saá había pagado US$ 150 millones al FMI. También presentó un proyecto diseñado para preservar el régimen de convertibilidad, apodada la "tercera moneda", que no prosperó. Los críticos llamaron a este plan "devaluación controlada". Hubo partidarios entusiastas del plan de la "tercera moneda" entre ellos Martín Redrado. Sin embargo, nunca pudo aplicarse porque el gobierno de Rodríguez Saá careció del apoyo político necesario y renunció antes de que finalizara el año. La Asamblea Legislativa fue convocada nuevamente y se nombró al ex gobernador y ex candidato presidencial Eduardo Duhalde para tomar su lugar. Y así fue. En enero de 2002 el presidente interino Eduardo Duhalde decidió dar fin a la Ley de Convertibilidad que había estado en vigor durante diez años. Un provisional "oficial" del tipo de cambio se fijó en 1,40 pesos por dólar. Además del corralito, el Ministerio de Economía dictó la pesificación, en la que todos los saldos bancarios en dólares se convertirían a pesos al tipo de cambio oficial. Esta medida enfureció a la mayoría de los ahorristas y se hizo un llamamiento por muchos ciudadanos para declarar su inconstitucionalidad. Después de unos meses el tipo de cambio se dejó flotar más o menos libremente. La situación económica era cada vez peor en lo que respecta a la inflación y el desempleo durante el año 2002. En ese momento la tasa de cambio se había disparado a cerca de 4 pesos por dólar, mientras que la inflación acumulada desde la devaluación fue del 35,2%. La calidad de vida de la media de los argentinos se redujo muchísimo. Muchas empresas cerraron o se declararon en quiebra, muchos de los productos importados se hicieron prácticamente inaccesibles y los sueldos se quedaron como estaban antes de la crisis. Varios argentinos sin hogar y sin trabajo optaron como salida laboral más rápida la de recolectores de cartón, más conocidos como cartoneros. Según una estimación de 2003, entre 30.000 y 40.000 personas recolectaban cartón de la calle para ganarse la vida mediante la venta a plantas de reciclaje. Este método se tenía en cuenta como solo una de las muchas maneras de hacer frente a un país que en ese momento sufría de una tasa de desempleo de cerca del 25%. Otros argentinos eligieron irse del país.
Página 3
C) La triple fractura distributiva, en sus dimensiones social, espacial y temporal Existen en nuestro país tres brechas distributivas a considerar: la social, la espacial y la temporal: - La brecha social: que sigue existiendo (30 a 1, el que más gana con respecto al que menos gana, midiendo ingresos, ya sean trabajadores, cuentapropistas, profesionales, jubilados pensionados percibidos en negro o en blanco). La recuperación salarial por convenios y paritarias todavía es insuficiente. - La brecha espacial: ésta refiere a cómo se distribuyen espacialmente los ingresos, la inversión y las oportunidades laborales. Las fracturas espaciales regionales también continúan. Se puede decir al respecto que se mantiene una concentración espacial del producto y de la inversión, como contracara, una distribución territorial de la pobreza, la cual alcanza, por ejemplo, al 65% de las familias que se sitúan en las provincias del NEA. El 75% de la riqueza se concentra en la región Centro. El 54% de los préstamos se otorgan en la Ciudad de Buenos Aires. La dimensión territorial de éstas hace a la problemática no solamente de la cohesión social sino también de la pérdida de integración territorial. El 74% de la inversión realizada en el país se concentra en apenas cinco distritos: la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Las cinco provincias más atractivas concentraron el 84% del total material de transporte, el 77% del total nacional en maquinaria y equipo y el 70% de la construcción. - La brecha temporal: refiere a cómo se distribuye la riqueza intergeneracionalmente. Por un lado, hacia la tercera edad ya que está por debajo de la línea de pobreza y apenas sobre la de la indigencia. La brecha temporal refiere también a los jóvenes y, al respecto de éstos, estamos viendo la situación más riesgosa de jóvenes que no estudian ni trabajan (los famosos ni-ni) alcanzando el millón, según datos de CEPAL. Existen 9 millones de chicos que viven en hogares pobres, con problemas de desnutrición (10.000 por año) con sus secuelas posteriores irreversibles.
Página 4
UNIDAD 2: Los movimientos sociales: Introducción Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejan los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales, a través de nuevas formas de organización. Esto es un enfoque más atento a la construcción social de los movimientos y no sólo a sus formas de protesta y movilización. Los emprendimientos encarados por los movimientos de trabajadores de empresas recuperadas, organizaciones de desocupados y asambleas barriales se inscriben en lo que hoy se denomina "economía social", un espacio público en donde el trabajo no se intercambia sólo ni principalmente por sueldos. Las formas impulsadas actualmente por los movimientos tienen una dimensión política: en estas nuevas formas el trabajo es la política. El trabajo es la política La pobreza y el desempleo son hoy el núcleo de deslegitimación del sistema económico vigente, lo que el normal funcionamiento de la economía de mercado no puede resolver. Como contrapartida, los movimientos sociales obtienen buena parte de su legitimidad mostrando soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema económico institucionalizado. Los movimientos sociales se orientan hacia la construcción de redes de economía alternativa que les posibiliten consolidar su desarrollo, partiendo de las necesidades e impulsando la generación de actividades frente a un problema central: la generación de empleos. La respuesta estatal ha sido desplazar el problema del empleo al ámbito de la política social, mediante la implementación de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados. Esto refleja las dificultades de una economía que sólo puede generar empleos de manera paulatina y lenta, contrastando con la magnitud del desempleo, que afecta a unos dos millones de desocupados que reciben subsidios y a aproximadamente otros 2,2 millones que no los reciben (datos anteriores a la administración Macri) . El desarrollo de una nueva economía social impulsada por los movimientos constituye una orientación netamente política, diferente tanto de la que prevaleciera en la década de los años noventa como del desarrollo de las cooperativas en la Argentina. En los ‘90 diversas formas de economía social y solidaria fueron hechas como medidas compensatorias al ausentarse el Estado, las estrategias formuladas por los movimientos sociales actuales se orientan sobre todo a sustituir el mercado. Con respecto a las cooperativas, las nuevas formas de economía social y solidaria
Página 5
mantienen con ellas relaciones instrumentales y en algunos casos de complementariedad. Además, los movimientos promueven la participación y la horizontalidad en la toma de decisiones.
Algunas características de los proyectos de autogestión de los nuevos movimientos sociales Las representaciones del trabajo en la nueva economía social cuestionan las modalidades tradicionales del trabajo asalariado. Este cuestionamiento se centra en la explotación del trabajo supuesta en las relaciones de dependencia salarial y en la subordinación organizativa, a la que se oponen mecanismos diversos de autogestión y cooperación en el trabajo. Las nuevas redes alternativas en formación incorporan actores colectivos con motivaciones diferentes: en las de las organizaciones de desocupados son las necesidades de subsistencia básica, terreno en el cual deben afrontar la contradicción entre apelar sistemáticamente a subsidios, o independizarse de los mismos impulsando emprendimientos autosustentables. - La primera estrategia conduce a sostener una política que reproduce de modo permanente las condiciones que lo originaron, en este caso, sostener la movilización social por el reclamo de subsidios. - La segunda estrategia conduce a las organizaciones de desocupados a abandonar el reclamo por subsidios, para lo cual deben ampliar la articulación en redes a fin de ampliar la escala de los emprendimientos e, incluso, para competir en el mercado. Los trabajadores de empresas recuperadas, en cambio, buscan consolidar su comunidad de trabajo. Su articulación en redes con otros actores se realiza con la finalidad de ampliar la escala de sus actividades y para fortalecer los lazos solidarios y políticos que compensen su precariedad jurídica y económica. Para las asambleas barriales el impulso de la nueva economía social y solidaria tiene un decidido matiz político, como modo de articulación con otros movimientos, como forma de intervención en el espacio urbano y como
Página 6
desarrollo alternativo al del sistema económico vigente.
Los piquetes Los movimientos de desocupados están conformados por varias decenas de grupos que responden a orientaciones políticas diferentes: algunas se vinculan con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegian su autonomía con respecto a los mismos; otros siguen a líderes populistas. De este modo, una Página 7
misma denominación, piqueteros, recubre orientaciones muy distintas, más allá de su enorme impacto político y sobre todo mediático. En esta presencia inciden, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos piqueteros, su capacidad de movilización agregada (la de todas las organizaciones que agrupan a los desocupados) incluye más de 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados, por lo que más que su dimensión, es la acción misma de los piquetes la que explica su visibilidad: los cortes de ruta alcanzan un fuerte efecto político, multiplicado a través de los medios de comunicación. Se trata de acciones maximalistas, que contrastan con los fines en principio minimalistas que animan las movilizaciones: éstas se concentran mayormente a obtener subsidios por desempleo y bolsas de alimentos. Aunque algunos grupos piqueteros se limitan sólo a sostener estos reclamos, otros destinan los recursos hacia actividades diversas: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que vuelcan los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. La organización de estas actividades económicas adquiere formas autogestionarias y cooperativas, aunque en los diferentes grupos piqueteros no existen criterios comunes sobre el carácter de estos emprendimientos, su viabilidad y desarrollo futuro. Entre los distintos grupos piqueteros se comprueba que se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos y exploran las posibilidades de desarrollo de una nueva economía implantada en redes sociales que trascienden a la economía capitalista. Los trabajadores de empresas recuperadas La visibilidad pública del movimiento de las empresas recuperadas por los trabajadores es reciente. Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación o por dificultades para exportar (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etcétera) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, falta de cumplimiento empresario de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social, etcétera. La recuperación de las empresas supone la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores toman a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguran un cierto capital de trabajo y fijan una retribución mínima con retiros periódicos equivalentes a un sueldo mínimo, a veces combinados con pagos en especie o mercaderías. En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio un abandono empresario que puede ser parcial o total. Si es parcial, ...
Similar Free PDFs

Consulta de Fines del Estado
- 8 Pages

Ch03 2 sin fines
- 33 Pages

Examen administrativo estado 2017
- 15 Pages

Resumen Estado Y PP unidad 1234
- 30 Pages

Convocatoria fines 2-2014 (1)
- 9 Pages

Funciones y fines del derecho
- 6 Pages

2 Teorias del Estado y del Poder
- 115 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu