La guerra Colombo-peruana PDF

| Title | La guerra Colombo-peruana |
|---|---|
| Author | Alejandra Mariño |
| Course | Historia Sociocultural Colombiana |
| Institution | Universidad Nacional de Colombia |
| Pages | 3 |
| File Size | 78.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 12 |
| Total Views | 147 |
Summary
Este es solo un documento recopilando la información más básica acerca de tal acontecimiento....
Description
La Guerra Colombo-peruana o Guerra de Leticia fue un conflicto armado entre las Repúblicas de Colombia y del Perú entre el 1 de septiembre de 1932 y el 24 de mayo de 1933. Se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces Comisaría colombiana del Amazonas. La guerra terminó con la abolición del Tratado Salomón-Lozano de 1922. El Tratado Salomón-Lozano fue un acuerdo de límites firmado el 24 de marzo de 1922 que puso fin a un pleito territorial de casi un siglo entre Colombia y Perú. Este tratado fue aprobado por los congresos de las dos naciones, ratificado por los presidentes de ambos países, intercambiadas sus ratificaciones en Bogotá el 24 de marzo de 1922, e inscrito en la secretaría de la Sociedad de Naciones el 29 de mayo de 1928. La creación del Virreinato de Nueva Granada se dio en 1739 y en su poder se hallaba el territorio de Maynas, en la selva amazónica, el cual se convertiría con el tiempo en el centro de la discordia entre el Perú y Colombia.
La Real Cédula de 1802 (La Cédula de 1802 daba jurisdicción; pero no desmembraba territorio: el dominio eminente y la propiedad del territorio eran de la corona y le pertenecían al Rey) ordenó que Maynas se devolviese al poder del Virreinato del Perú; sin embargo, hasta ahora se discute la naturaleza de dicha disposición (si ordenaba una segregación políticoterritorial o solo la administración de la iglesia) y si llegó efectivamente a ser aplicado. Todo esto era importante determinarlo, pues se impuso el consenso de que las líneas fronterizas de las nacientes repúblicas hispanoamericanas, debían seguir el principio del Uti possidetis de 1810, es decir, el estado en que se encontraban las jurisdicciones territoriales en dicho año, que fue cuando comenzó la revolución independentista.
Asumir los costos de la guerra en los países involucrados en el conflicto era necesario, y para Colombia había limitaciones financieras. Las fuerzas armadas de ambos países, especialmente las colombianas, no contaban con el material de guerra básico y adecuado para hacer una presencia efectiva en los territorios selváticos, abastecer de esos medios era un gran reto para ambos y por supuesto para sus dirigentes. Colombia sextuplicó el presupuesto para la fuerza pública, pasando del 0.5% al 3% de su producto interno bruto (la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía, elaborados dentro del territorio nacional tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado) Por parte de Colombia, la ausencia de vías terrestres se le sumaba la inexistencia de una marina de guerra y la gran distancia entre el trapecio ( que comprende los países de Perú, Colombia y Brasil) y los puertos del Pacífico y el mar Caribe. Así, en 90 días, se organizó una fuerza militar con escuadrones de la Aviación del Ejército tripulados por aviadores colombianos y alemanes pilotos de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos y comandados por el coronel Herbert Boy, tripulando aviones nuevos de fabricación norteamericana que fueron entregados a Colombia, además de los viejos aviones comerciales de fabricación alemana anteriormente operados y cedidos por la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos a la Aviación del Ejército (específicamente un Junkers W-33 y dos Junkers F-13), los cuales fueron acondicionados para portar armamento. También se consiguió en Alemania algunos aviones civiles que tuvieron que ser también acondicionados para las operaciones militares. El general colombiano Alfredo Vázquez Cobo, luego de organizar una flotilla fluvial de barcos viejos que adquirió Colombia en Europa a raíz de los sucesos de Leticia, arribó a finales de diciembre de 1932 a la desembocadura del Amazonas; el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera no autorizó la reconquista de Leticia empleando la flotilla naval porque en el puerto había más tropas peruanas que en Tarapacá y porque, a diferencia del río Putumayo, en el río Amazonas solamente una ribera era colombiana, y la otra, brasileña. Por parte de Perú, el Cuerpo de Aviación del Perú, recientemente creado, contaba ya con una aviación suficiente para hacer frente a las adquisiciones colombianas y, además, la Marina de Guerra del Perú era superior a la armada colombiana; igualmente se generaron muchos pedidos de material a Estados Unidos y Europa, que demoraría en llegar al país, impidiendo su uso en las operaciones. Se establecieron rutas para trasladar los aviones desde Ancón y Las Palmas hasta (El Gran Salto) el campo de operaciones; el 21 de febrero de 1933, durante uno
de estos traslados, la escuadrilla formada por 3 hidroaviones sufre un contratiempo y posteriormente un accidente, falleciendo el aviador arequipeño Alfredo Rodríguez Ballón. Los heridos y 2 hidroaviones tuvieron que ser rescatados del Pongo de Manseriche. Los esfuerzos diplomáticos para fijar una frontera definitiva entre Perú y Colombia, realizados desde los inicios republicanos hasta comienzos del siglo XX, resultaron improductivos. El hecho se complicaba porque el problema era de tres partes, debido a los propósitos del Ecuador sobre territorios en la margen del norte del Amazonas, dominados tradicionalmente por el Perú. De hecho, existía una suerte de frontera de facto, es decir, por distintos hechos que conllevaron a delimitarla como frontera, entre el Perú y Colombia que se movía entre el Putumayo y el Caquetá. Según los colombianos, la presencia peruana en esa zona era una dominación de facto, como mencioné anteriormente, de hechos que así lo convirtieron, mientras que ellos contaban con justos títulos coloniales. El Brasil jamás había querido acogerse al principio del Uti possidetis juris de 1810, sino que invocaba el principio del Uti possidetis facti, es decir, no mantener las divisiones administrativas españolas tal como estaban en ese año sino como estaba la ocupación de facto (hechos) en el momento de la delimitación, que le resultaba más favorable, gracias a su mayor capacidad de crecimiento frente a países como Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, etc., que mal podían emular con su gigantesco vecino. La mentalidad que hacía de la ocupación un título al territorio se había generalizado de tal modo en la región amazónica, que el Perú, que por años había sido una potencia militar frente a Colombia, no dejaba de lado sus intenciones de hacerse de estos territorios....
Similar Free PDFs
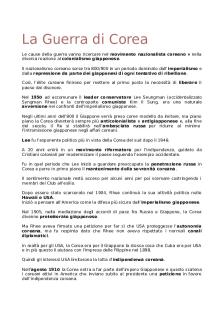
La Guerra di Corea
- 7 Pages

La Seconda guerra mondiale
- 9 Pages

La guerra del Peloponneso
- 12 Pages

LA Segona Guerra Mundial
- 10 Pages

La II Guerra Mundial
- 6 Pages

La Primera Guerra Mundial
- 12 Pages

11. la guerra siriaca
- 2 Pages

La Guerra civile spagnola
- 2 Pages

La Guerra Civil
- 9 Pages

la guerra dei cent\'anni
- 3 Pages

La Guerra De Troya
- 3 Pages

LA Guerra DEI Balcani
- 3 Pages

La guerra Colombo-peruana
- 3 Pages

La guerra del aguacate
- 5 Pages

La Guerra Fredda (riassunto)
- 2 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu
