Leccion 5 - Apuntes 5 PDF

| Title | Leccion 5 - Apuntes 5 |
|---|---|
| Author | Anonymous User |
| Course | Derecho Constitucional I |
| Institution | Universidad de Sevilla |
| Pages | 10 |
| File Size | 170.3 KB |
| File Type | |
| Total Views | 194 |
Summary
buenos...
Description
DERECHO CONSTITUCIONAL I. GRUPOS M3, M4 Y T5. Profs. Manuel Carrasco Durán y Cristina Rodríguez Gutiérrez LECCIÓN 5: LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 5.1. Constitución e interpretación: una relación singular La doble singularidad de la interpretación en Derecho Constitucional: la interpretación brilla por su ausencia desde los orígenes del Derecho Constitucional a comienzos del XIX hasta los años cincuenta del siglo XX; a partir de ese momento, se afirma una teoría de la interpretación de la Constitución distinta de la interpretación jurídica aplicable, en general, a las demás ramas del ordenamiento. 5.2. La tradicional ausencia de la interpretación del Derecho Constitucional: Causa: a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, la Constitución es documento político, no norma política. Se aplica el principio de soberanía parlamentaria y de imperio de la ley. No hay límites para el legislador. La Constitución sólo tiene una interpretación política: la que hace el Parlamento al dictar la ley. Es un documento político que desarrolla el legislador a su voluntad. En la relación entre Monarca y Parlamento, se busca ir reforzando al Parlamento. La máxima fuente del ordenamiento en este período: la ley. Fuerza de ley: activa: irresistible para las demás normas; pasiva: resistente a todas ellas. La cuestión cambia cuando se cambia el principio de soberanía parlamentaria por el de soberanía popular. Si la soberanía popular se expresa a través de una norma, que es la Constitución, entonces, a partir del momento en el que la Constitución es considerada norma jurídica vinculante, hay que interpretarla. La singularidad en este momento es que, entonces, se afirma una teoría de la interpretación de la Constitución distinta de la teoría general de interpretación de las normas. 5.3. La incorporación de la interpretación al Derecho Constitucional Razones para una interpretación específica: a) Diferencias de la Constitución y la ley como normas jurídicas: 1. La Ley no existe. La Constitución sí. La Ley es un concepto que incluye miles de ejemplares. La Constitución es una norma concreta. 2. Las leyes son expresión de las relaciones sociales, con alguna corrección introducida por el legislador para dar soluciones y lograr objetivos. La Constitución
1
no expresa regularidad de comportamientos individuales: es un cauce para que la sociedad se autodirija políticamente con un mínimo de seguridad; canaliza el enfrentamiento político en la sociedad, estableciendo unos límites al mismo. Es un cauce para permitir que las diferentes tendencias políticas se expresen libremente, con unos límites, a la hora de hacer las leyes y, a través de ellas, regular las relaciones sociales, marcar las soluciones a problemas políticos y lograr los objetivos políticos propuestos. 3. La ley es la fijación de un presupuesto de hecho y la vinculación al mismo de unas consecuencias jurídicas. Derecho de máximos: establece la solución a casos concretos. La Constitución sólo reconoce y garantiza unos derechos y libertades y determina qué órganos y a través de qué procedimientos se va a manifestar la voluntad del Estado y se va a hacer cumplir. Es un derecho de mínimos: sólo establece el cauce y los límites para que los órganos políticos se expresen, pero los órganos políticos pueden dictar cualquier norma y llevar a cabo cualquier actuación, siempre que respeten dicho cauce y límites. La Constitución no fija las soluciones a los problemas sociales. b) Desde la perspectiva del intérprete: La ley es interpretada continuamente por los ciudadanos con su conducta en sus relaciones sociales. El juez sólo verifica, en caso de conflicto, cuál ha sido la interpretación correcta. La Constitución tiene intérpretes privilegiados: a) el legislador, que es el intérprete normal; la Constitución recoge unos principios que hay que desarrollar políticamente para que puedan ser puestos en práctica adecuadamente y corresponde al legislador decir cómo se desarrollan, según las preferencias de las fuerzas políticas mayoritarias en cada momento; b) el Tribunal Constitucional, que es el intérprete privilegiado de la Constitución; revisa la interpretación de la Constitución llevada a cabo por el legislador a través de la ley, pero sólo la puede revisar jurídicamente, es decir, contrastando lo que dice la Constitución con lo que dice la ley y anulando los artículos de la ley que vulneren los límites mínimos fijados en la Constitución; el Tribunal Constitucional no puede cambiar la solución política dada por el legislador a cuestiones de la realidad por otras soluciones de su preferencia, siempre que aquélla sea conforme con la Constitución. La Constitución debe recibir una interpretación política, que puede ser controlada por un órgano jurisdiccional especial, no integrado en el Poder Judicial (el Tribunal Constitucional). En cuanto a la ley, la interpretación es igual para todos porque la hacen todos los ciudadanos. En cuanto a la Constitución, la interpretación es igual para todos porque la hacen dos órganos, el Parlamento y el Tribunal Constitucional, y dicha interpretación se aplica por igual a todos los ciudadanos. El Parlamento tiene el monopolio a la hora de hacer la ley (interpretación política de la Constitución); el Tribunal Constitucional tiene el monopolio a la hora de controlar la constitucionalidad de la ley (interpretación jurídica de la Constitución). 2
c) Desde una perspectiva teleológica o finalista: La interpretación de la ley: cada ciudadanos debe buscar, entre las soluciones que permite la ley, la que mejor convenga a sus intereses. La interpretación de la Constitución: la interpretación mejor es siempre la que hace el Parlamento a través de la ley, donde juega el principio de mayoría/minoría política expresada a través de las elecciones. La ley debe ser salvaguardada siempre que quepa en los límites que establece la Constitución. El Tribunal Constitucional sólo puede anular una ley si vulnera los contenidos de la Constitución, pero si cabe dentro del contenido de la Constitución, debe mantener su vigencia. El Tribunal Constitucional no debe sustituir la preferencia política del legislador por su propia preferencia política. No es función del Tribunal Constitucional dar soluciones; las soluciones competen al legislador. 5.4. La interpretación constitucional a) La contribución de las reglas tradicionales: 1. 2. 3. 4.
La interpretación gramatical. La interpretación sistemática. La interpretación teleológica o finalista. La interpretación histórica.
La interpretación histórica es la única que no puede servir por sí sola para interpretar un artículo de la Constitución. Es complementaria de las otras reglas. Hay que tener en cuenta la evolución de la sociedad. Las reglas tradicionales no son, sin embargo, suficientes. b) El método tópico: Causas: 1. Estructura normativa peculiar de la Constitución: no hay consecuencias anudadas a un presupuesto de hecho, no se establecen soluciones. 2. Remisión al legislador para que cree derecho, para que desarrolle la Constitución. 3. Existencia de un límite al legislador, pero un límite impreciso. Necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la libertad de configuración del legislador y la posibilidad de control del mismo por el Tribunal Constitucional. Autolimitación del Tribunal Constitucional, que no puede limitar la parcela de libertad de configuración normativa del legislador. Todos los sujetos al ordenamiento jurídico, personas físicas o jurídicas, deben encontrar una norma en la cual se fundamenten sus actos. No crean derecho, sólo 3
interpretan o ejecutan derecho. El legislador crea derecho. La Constitución sólo establece unos límites y el legislador da a los problemas la solución que prefiere la mayoría política, a partir de la Constitución y respetando los límites de la Constitución. El legislador no ejecuta derecho, ni siquiera la Constitución, pero tiene que respetarla. Interpretación jurídica normal: ver cómo encaja una conducta en una norma. Interpretación constitucional: no hay norma previa en la que el legislador deba encajar la ley, pero tiene que respetar un límite, la Constitución. Método normal de interpretación: parte de la norma aplicable para ver si la conducta enjuiciada en caja en la norma. Método constitucional: método tópico: parte del problema con el que la sociedad se encuentra y de la respuesta que ha recibido por el legislador, y, una vez comprendido el problema y la ley, comprueba si se ha traspasado algún límite establecido por la Constitución. Presunción de legitimidad de la ley (hecha por los representantes populares), si bien esta presunción puede ser destruida. La interpretación constitucional es una interpretación de límites. La función del Tribunal Constitucional no es crear derecho, sino impedir que se cree derecho inconstitucional. La interpretación del legislador es política: orientada a resolver un problema. La interpretación del Tribunal Constitucional es jurídica: evitar que se le dé a un problema la única solución que no se le puede dar: una que prohíba la Constitución. El legislador crea; el Tribunal Constitucional hace una interpretación sólo negativa o defensiva: anula cuando la ley sea contraria a la Constitución. El método tópico trata de dar respuesta a la necesidad de salvaguardar la libertad política del legislador, en virtud de su legitimidad derivada de haber sido elegido en elecciones y para el que la Constitución es sólo un límite, y la necesidad simultánea de afirmar la Constitución como norma jurídica vinculante. Criterios orientativos de la interpretación: 1. Principio de unidad de la Constitución: preservar la unidad de la Constitución como punto de partida de todo el ordenamiento jurídico. 2. Principio de concordancia práctica: cuando hay normas de la Constitución que entran en conflicto, hay que ponderar los valores o bienes protegidos por la Constitución, de manera que se llegue a una solución en la que ambas normas obtengan el máximo posible de su aplicación sin que una anule a la otra. 3. Principio de corrección funcional: respetar la distribución de funciones entre los órganos y el equilibrio de poderes que establece la Constitución. 4. Principio de la función integradora: la Constitución debe ser un instrumento de integración política, no un instrumento para excluir opciones políticas. 5. Principio de la fuerza normativa de la Constitución: la interpretación de la Constitución puede ser muy flexible, dada la ambigüedad de sus términos, pero, finalmente, hay que aplicar todos sus artículos como límite para el legislador.
4
CASO PRÁCTICO. LECCIÓN 5 a) En el año 1985, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria. Uno de sus argumentos fue que esta materia (art. 30.2), a su juicio, debería haberse regulado mediante Ley Orgánica (art. 81), al ser la objeción de conciencia un derecho fundamental de los ciudadanos (nombre del Capítulo II del Título I de la Constitución, que empieza en el art. 14, y de la Sección 2ª del mismo Título, que empieza en el art. 30). Resuelva esta cuestión teniendo en cuenta también el nombre de la Sección 1ª (arts. 15 a 29 de la Constitución). b) En el año 1980, el PSOE expulsó del partido al señor Bellido del Pino, que, a la sazón, era Alcalde de Andújar. Paralelamente, el PSOE pidió al Ayuntamiento el cese o expulsión de su cargo como Alcalde, apoyándose en el artículo 11.7 de la Ley 39/1978, que establecía que quien hubiera sido expulsado del partido en cuyas listas fue elegido para cargos municipales, cesaría también en sus cargos. El señor Bellido del Pino, tras un proceso judicial, presentó recurso de amparo al Tribunal Constitucional alegando que se había vulnerado su derecho del artículo 23.2 de la Constitución. Por su parte, el PSOE se defendió señalando que tal derecho solamente protege el derecho de acceso a funciones y cargos públicos, pero no la permanencia en los mismos. c) En el año 1983, 54 Diputados de Alianza Popular presentaron recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley de Expropiación de RUMASA, al considerar, entre otras cosas, que el artículo 86.1 impedía llevar a cabo esta expropiación mediante Real Decreto-ley, debido a que afectaba al derecho de propiedad, reconocido en el artículo 33 de la Constitución. d) En el año 1980, 64 senadores del Grupo Socialista presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regulaba el Estatuto de Centros Escolares. Entre los artículos recurridos estaba el 5 de dicha Ley, que establecía que la libertad de enseñanza de los profesores tendría como límite el respeto al ideario propio de los centros escolares donde impartieran su enseñanza. Alegaban que este artículo vulneraba el derecho a la libertad de cátedra [art. 20.1.c) de la Constitución]. El Abogado del Estado, en representación del Gobierno, alegó que la libertad de cátedra era un derecho del que solamente eran titulares los profesores de las Universidades, no los de escuelas e Institutos. e) En el año 1985, el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del País Vasco presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, de Medidas contra la Actuación de Bandas Armadas y Elementos Terroristas y de Desarrollo del Artículo 55.2 de la Constitución. Se recurrían, concretamente: 1. El artículo 13 de la Ley Orgánica, en cuanto que permitía la prolongación de la detención de los imputados de pertenecer a bandas armadas o ser elementos terroristas hasta un máximo de siete días posteriores al máximo de 72 horas previsto en la 5
Constitución (art. 17.2) y establecía que un Juez debería autorizar esta prolongación de la detención en el plazo de 24 horas posteriores a haber transcurrido dichas 72 horas. Se achacaba al artículo que, en este caso, una persona vería suspendido su derecho a la libertad personal por 24 horas sin intervención judicial (ver art. 55.2 de la Constitución) 2. El artículo 16 de la Ley Orgánica, en cuanto que permitía a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la entrada en un domicilio para efectuar una inmediata detención, y, con ocasión de ella, proceder al registro y ocupación de los instrumentos y efectos relacionados con las actividades terroristas, «sin necesidad de previa autorización o mandato judicial», aunque con comunicación inmediata al Juez competente del registro efectuado (arts. 18.2 y 55.2 CE). Nuevamente se discute la falta de intervención del Juez en la autorización del registro. 3. El artículo 17.2 de la Ley Orgánica 9/1984, que permitía que, en el caso de urgencia, el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director general de la Seguridad del Estado, ordenara la observación postal, telegráfica y telefónica, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien de forma motivada revocaría o confirmaría la resolución. Se alegaba que este supuesto permitía la suspensión del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones reconocido en el art. 18.3 de la Constitución Española, sin respetar la exigencia, derivada del artículo 55.2 de la Constitución, de la intervención judicial previa. f) En el año 1985, 56 Diputados del Grupo de Alianza Popular recurrieron la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En concreto, el artículo 112 de esta Ley había establecido que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serían elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado por mayoría de tres quintos en ambas Cámaras. De ellos, doce tendrían que ser Jueces y Magistrados, que, según la Ley Orgánica, serían elegidos a razón de 6 por el Congreso de los Diputados y 6 por el Senado. Consideraban, sin embargo, los Diputados recurrentes que el artículo 122.3 de la Constitución impone que estos doce vocales sean elegidos por los propios Jueces y Magistrados.
6
SOLUCIONES AL CASO PRÁCTICO a) STC 160/1987, FJ 2: “Lo expuesto nos lleva a una primera conclusión: el derecho a la objeción de conciencia, aun en la hipótesis de estimarlo fundamental, no está sujeto a la reserva de Ley Orgánica por no estar incluido en los arts. 15 al 29 de la Constitución (Sección 1.ª del Capítulo II, Título I) relativos a la enumeración de los derechos y libertades fundamentales, ya que el derecho, nominatim, no está, en efecto, en está lista constitucional de derechos y porque, además, dicha fórmula se corresponde literalmente con la del epígrafe de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, deduciéndose de ello en principio que es a esa Sección, y sólo a esa Sección, a la que se refiere el art. 81.1 y no a cualesquiera otros derechos reconocidos fuera de ella. Lo que la doctrina de este Tribunal hace es delimitar el ámbito y alcance de una determinada garantía (art. 81.1 referido a la Sección 1.ª), sin prejuzgar la existencia de otros derechos y de otras garantías, pero a los que no se extiende la de la Ley Orgánica.” b) STC 5/1983, FFJJ 3 y 4: “La interpretación del alcance y contenido del derecho fundamental a acceder a los cargos públicos, que es el que ahora interesa, ha de hacerse considerando la Constitución como un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo con los demás; es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática. Hecha esta precisión inicial, resulta ya posible entrar en el examen del precepto señalando, en primer lugar, que el derecho a acceder a los cargos públicos comprende también el derecho a permanecer en los mismos, porque de otro modo el derecho fundamental quedaría vacío de contenido; derecho a permanecer en condiciones de igualdad, «con los requisitos que señalen las Leyes», que será susceptible de amparo en la medida en que las Leyes establezcan una causa de remoción que viole un derecho fundamental diferente, dentro de los comprendidos en el ámbito de recurso, o que no se ajuste a las condiciones de igualdad que preceptúa el propio artículo 23.2. La primera cuestión suscitada ha de ser examinada como es propio del orden jurisdiccional en que ahora nos encontramos, desde una perspectiva estrictamente jurídica, partiendo como es obligado de la Constitución, a la que hemos de circunscribir nuestras consideraciones dada la función que corresponde al Tribunal. A tal efecto, dada la íntima conexión de los dos apartados del artículo 23, debemos partir de lo establecido en su número 1, que dice así: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.» El precepto transcrito consagra «el derecho de los ciudadanos» a participar en los asuntos públicos por medio de «representantes» libremente «elegidos» en «elecciones periódicas», lo que evidencia, a nuestro juicio, que los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no de ninguna organización como el partido político-, y que la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de Derecho, y no de la voluntad del partido político. En definitiva, y sin 7
perjuicio de las incompatibilidades que pueda regular la Ley, el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud del sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido.” c) STC 111/1983, FJ 8: “Una interpretación del artículo 86.1 que lleve en este punto a una restricción de lo que dice su letra, para reducir el ámbito de la limitación de modo que se hagan coincidir las menciones referentes a los derechos y libertades con la materia reservada a la Ley Orgánica, tal como define el artículo 81.1, con trascendencia también para la legislación delegada, aunque implica un esfuerzo hermenéutico que no deja de contar con algunos apoyos, no es conciliable con una interpretación vinculada a unos cánones atentos no sólo al propio sentido literal del precepto, sino, además, a un análisis comparativo con los otros artículos (los artículos 81 y 82) y a lo expuesto en nuestra sentencia de 4 de febrero de 1983 («Bo...
Similar Free PDFs
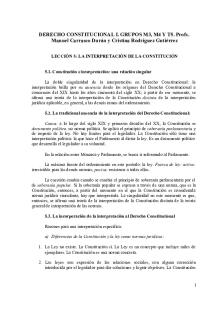
Leccion 5 - Apuntes 5
- 10 Pages

Leccion 5 - Apuntes 5
- 12 Pages

Leccion 5
- 2 Pages

Leccion 5 - Lecture notes 5
- 11 Pages

TEMA 5 - Apuntes 5
- 2 Pages

5 Heladas - Apuntes 5
- 17 Pages

TEMA 5 - Apuntes 5
- 3 Pages

5. Cementos - Apuntes 5
- 10 Pages

TEMA 5 - Apuntes 5
- 6 Pages

TEMA 5 - Apuntes 5
- 2 Pages

TEMA 5 - Apuntes 5
- 5 Pages

Tema 5 - Apuntes 5
- 4 Pages

TEMA 5 - Apuntes 5
- 2 Pages

TEMA 5 - Apuntes 5
- 8 Pages

Democrito - Apuntes 5-5
- 7 Pages

5 descripcion - Apuntes 5
- 4 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu