Resumen de Titulos Valores PDF

| Title | Resumen de Titulos Valores |
|---|---|
| Author | Matías Leskovar |
| Course | Derecho Comercial II |
| Institution | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires |
| Pages | 74 |
| File Size | 1.7 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 67 |
| Total Views | 144 |
Summary
Resumen de Títulos Valores cátedra 4 TC, Terrero y Martinez Castro. Libro y apuntes de clase...
Description
Res umenTí t ul osyVal or es TEMAS IMPORTANTES al 19/4: Parte histórica (No es necesaria, lectura basta); Títulos valores (def.), Títulos al portador, nominativos, Transferencia (endoso). Pagare diferencia con letra de cambio, cláusulas facultativos, distintos tipos de vencimiento (vista, fijo, etc.). Legitimación (procesal y sustancial), Circulación; Fianza mercantil y civil (diferencias), Aval (dar especial interés a lo hablado en carpeta). 1. Introducción: 1.1. El crédito. Su importancia económica y su trascendencia jurídica. Instrumentos financieros en general. 1.2. Circulación de los derechos en general y los incorporados a los títulos en general. La cesión de créditos. 1.3. Evolución histórica. Edad Media. El contrato de cambio. Aportes de Vivante y su definición de títulos de crédito. En los tiempos que corren, a diferencia de épocas pretéritas en que importaba la propiedad inmobiliaria, los ricos son quienes poseen títulos valores. La denominación de títulos valores permite la inclusión de documentos que, aunque representan valores, no reúnen los requisitos generales propios de la disciplina que comprende la materia. Y, por ende, no le pueden ser aplicadas sus normas. El nombre de títulos de crédito deja fuera de su órbita los títulos valores que no son representativos de créditos. Y la denominación de títulos circulatorios tampoco está exenta de críticas aunque es la más adecuada, pues hace referencia al fenómeno de la circulación como elemento sustentador de sus caracteres. (NOTA: Pese a que Scuti prefiere “títulos circulatorios” en toda la obra utilizara las otras expresiones de forma indistinta por constituir un valor indicativo de la materia) Antecedentes históricos: Con la formación del burdo (Castillo construido por un señor feudal. Por extensión se aplica el nombre a las poblaciones que se puedan desarrollar entorno a esas construcciones) se perfila un nuevo tipo de actividad que tiene un campo de actuación que no trasciende la propia ciudad, cuyo tráfico era satisfecho con el canje y luego, con la moneda que se acuñaba dentro de sus fronteras. Luego, con el nacimiento de las ferias, que eran reuniones periódicas de mercaderes de distintas localidades, surgen dificultades: la diversidad de monedas que complicaba las transacciones. Además, dado el peso y volumen de la moneda acuñada, su transporte no estaba exento de dificultades, porque el traslado era difícil, arriesgado y costoso. Cuando se incrementa el intercambio, surge la necesidad de solucionar los problemas y la cuestión es satisfecha por un comerciante que empieza a actuar como “cambista”. Éste recibe en una localidad una determinada cantidad de monedas del lugar y asume el compromiso de abonar en otra ciudad un monto equivalente en dinero de la comarca en donde debe efectuar la prestación a su cargo. La operatoria se efectivizaba con el contrato de cambio. Quien había entregado el dinero debía recibir del cambista una cantidad de monedas equivalente. El cambista era el único que asumía una obligación: contrata el compromiso de pagar o hacer pagar al tradens, o a la persona que éste indicara, una cantidad equivalente a la recibida, en la localidad establecida y en el momento pactado. En los primeros tiempos, el contrato de cambio se celebraba en forma notarial: el cambista manifestaba ante un fedatario haber recibido una determinada cantidad de monedas y se comprometía a pagarle al tradens un determinado importe en otra clase de dinero. Su declaración era considerada similar a una confesión judicial.
Pági na1de74
Res umenTí t ul osyVal or es Simultáneamente, el cambista entregaba al tradens una carta dirigida a su agente, que residía en el lugar de pago. Al principio, en el texto de la letra se hacía mención a quién iba a recibir el pago: figuraba el tradens; posteriormente se incorporó la mención a la orden que permitió que el cobro fuera efectuado por la persona que designara el tradens. Intervenían cuatro personas: a) la que entregaba el dinero (tradens o tomador), b) el que lo recibía y se obligaba a pagar en otra moneda (cambista), c) el corresponsal o mandatario del cambista, a quien éste le encargaba la efectivización del pago en el lugar convenido, y d) la persona a quien debía efectuársele el pago por mandato del primero de los nombrados, que era el portador de la misiva. Paulatinamente, se produjo la desaparición del cambista como único comerciante especializado que debía actuar como sujeto pasivo exclusivo del contrato de cambio. Lo que nació como acto propio de ciertos comerciantes se fue generalizando y lo utilizaron también todos los mercaderes y los no comerciantes. Asimismo el caso del padre que hacía entrega de una determinada suma de dinero al cambista, para que éste hiciera entregar por su mandatario al hijo del primero, que se encontraba estudiando en otra ciudad, un importe equivalente al recibido. Las partes acudían a un notario ante quien se celebraba el contrato de cambio y simultáneamente el cambista entregaba al tradens una misiva dirigida a su agente, que era llevada por el hijo a la localidad adónde iba a estudiar, este se hacía al hijo que se presentaba con la carta e invocaba ser mandatario del beneficiario de la promesa. De la fusión del acto notarial y la misiva, o con la superación de la redacción notarial, según algunos, o directamente de la carta, según otros, nació la letra de cambio como documento privado que contenía una promesa de pago hecha por una persona que aparecía como el único obligado de la relación. Pero la evolución no terminó con el nacimiento de la letra como instrumento cambiario. En efecto, la cesión de créditos fue insuficiente para responder a la exigencias crecientes del tráfico, pues ella implicaba: a) el cumplimiento de una serie de requisitos formales (Ejemplo: notificación del deudor); b) que el cesionario adquirir un derecho exactamente igual al del cedente, y c) la posibilidad de oponer al último cesionario todas las defensas que tenía en contra de sus antecesores. (Ejemplo: incumplimiento). Del crecimiento del comercio exigieron la creación de formas aptas para la fácil y segura circulación de la letra. La utilización del mandato - fuera del título, y en el título, después- hizo nacer el endoso, el cual se materializo como una deflación consignada al dorso de la letra cuya función originaria fue la designación de un mandatario para que percibiera el pago en nombre y por cuenta del tomador. En una primera época, el rol del endosatario era totalmente secundario y dependiente; posteriormente, se independizo y la actuación del beneficiario del endoso fue considerada como del ejercicio de un derecho propio de cobro. En su momento, se estimó que cada endoso equivalía a un nuevo libramiento y se consideró que el endosante confesaba haber recibido del endosatario el importe mencionado en aquella. Se entendió que el último, ante el incumplimiento del sujeto indicado originariamente para pagar (girado), podía proceder contra el deudor originario y contra su transmitente reclamándole el pago. La evolución señalada, recibió su fundamentación mucho tiempo después. Einert sostuvo que la letra era la moneda de los comerciantes y atento su construcción en las premisas siguientes: a) la letra era producto de una promesa unilateral era irrevocable dirigida al público general, y b) ella operaba independientemente de la relación fundamental que la originaba. Ha dado Vivante una definición de título valor: “Titulo de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado”.
Pági na2de74
Res umenTí t ul osyVal or es 1.4. Régimen ginebrino y su origen en la doctrina germánica. Convención Internacional de la Haya de 1930. El decreto ley 5965/63. En el siglo XIX se desarrollaron 3 grandes sistemas legislativos: a) el sistema francés del viejo Cód. de Comercio (1808) que conserva un carácter netamente causal y esta estrechamente relacionada con la provisión de fondos que el librador debe proveer al girado; b) el sistema germano, que consagra la letra como un título literal, autónomo, formal y abstracto, que es el receptado por las convenciones de Ginebra y por nuestro país, con algunas modificaciones. Y c) el sistema anglosajón, poco formalista, que considera la letra como un documento probatorio de un convenio cuya aceptación puede estar sujeta a condición, puede ser pagadera con vencimientos sucesivos y librarse al portador. Las necesidades del comercio internacional propulsaron el anhelo de establecer un sistema cambiario uniforme. Existieron 27 reglas (“las reglas de Bremen”) que fijaron las bases de la unificación cambiaría. Sobre esta base, se aprobó el primer proyecto de ley uniforme. En la conferencia de la Haya de 1930, se dio un decisivo paso para la unificación cambiaria. En ella el sistema germanio se expande notablemente, y lo hace a tal punto que se convierte en el arqueo del derecho continental europeo y de Latinoamérica. Se aprobaron: 1) una convención que contenía la ley uniforme sobre letra de cambio y pagare y las reservas de los Estados. 2) Una convención destinada a regular ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagares. 3) Una convención relativa al derecho de timbre en materia de letras de cambio y pagares. Aunque gran parte de los distintos ordenamientos nacionales fueron redactados en función de un mismo texto y de que la uniformidad interpretativa era fundamental a la unidad anhelada no ha sido alcanzada, o no como se pretendió. Nuestro Código de comercio de 1862 siguió la ordenanza alemana de 1848 y prácticamente no fue reformado en 1889. En el año 1963 se introdujeron modificaciones al Cód. De Comercio. La norma que regula la materia es el Decr. ley 5965/63, que modifico el régimen jurídico de la letra de cambio y el pagare, contemplado por el Código Civil y Comercial, y que actualmente se rige por el sistema estatuido en el Decreto ley. Este se ocupa de la 1) letra de cambio, 2) endoso, 3) de la aceptación, 4) aval; 5) vencimiento; 6) pago; 7) los recursos por falta de aceptación y por falta de pago; 8) de la intervención; 0) de la pluralidad de ejemplares y de las copias; 10) de las alteraciones en el texto de la letra de cambio; 11) de la cancelación; 12) de la prescripción; y 13) de los vales o pagares. 2. Títulos Valores conforme el Código Civil y Comercial. Principios. Clasificación de los títulos en general y en particular. 2.1. Definición de título valor. Disposiciones generales de los títulos valores; títulos impropios; desmaterialización. 2.2. Títulos valores cartulares. Principios: necesidad; literalidad; alteraciones; requisitos; aplicación subsidiaria. 2.3. Títulos valores al portador y a la orden. Tipificación. Endoso. Legitimación y responsabilidad. 2.4. Títulos valores nominativos endosables. Régimen. Reglas aplicables. Títulos valores nominativos no endosables. Régimen.
Pági na3de74
Res umenTí t ul osyVal or es 2.5. Títulos valores no cartulares. Comprobantes de saldos. Desmaterialización. Acciones escriturales (conf. Art. 208 de la ley de sociedades); obligaciones negociables que no se presentan en títulos (art. 31 de la ley 23.576); títulos valores emitidos por entes autorizados, públicos y privados. Ha dado Vivante una definición de título valor: “Titulo de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado”. El CCC en su art. 1815 explica que “Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el art. 1816”. El art. 1815 no comprende una definición de “títulos valores” sino un concepto de estos. Documento es una cosa que reproduce o receta un hecho o acto con relevancia jurídica. Se trata de la inserción de un derecho en una cosa mueble, normalmente un papel, es decir, la documentación de un derecho. El documento como “cosa” y el derecho como “bien” son conceptualmente distintos, pero están funcionalmente ligados, esta comunidad es normalmente inescindible. SEGUN CLASE, LOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA SON “AUTONOMIA, INCONDICIONALIDAD, LITERALIDAD, FORMALIDAD Y ABSTRACCION” A)
L ITERALIDAD: Es imprescindible que en el documento se configure con precisión el contenido, la naturaleza y extensión del derecho, lo que se logra con la literalidad. El contenido y extensión del D se delimitan exclusivamente por el tenor escrito del documento, cuya significación literal, prevalece respecto de cualquier otra declaración o documentación emitida previamente salvo en los causales. Dicho en otras palabras, se rigen por lo escrito en él. El acreedor no puede invocar ninguna circunstancia que no resulte del título, ni el deudor puede negarse a su cumplimiento, alegando o aduciendo límites o modificaciones al contenido de la obligación cartular que no resulten del título mismo. La literalidad, por ello, constituye una doble garantía. En el titulo se encuentra literalizado un derecho y este presupone una obligación, a cargo de un tercero, por lo que puede y debe analizarse desde dos puntos de vista: el del obligado a la prestación mencionada en el instrumento y el de quien está facultado para exigir dicha prestación. Se advierten consecuencias que, en gran parte, son producto de la literalidad: el acreedor no puede exigir otra cosa que lo que surja del título: desde el lado pasivo las obligaciones no pueden surgir más que del propio tenor escrito del documento. La literalidad no impide que, en determinados casos, el documento esté relacionado con elementos externos al propio documento. Pero los elementos serán eficaces en tanto y en cuanto los admita la ley, y se los mencione y relacione expresamente en el titulo valor (Ejemplo: vinculación entre la acción y los estatutos sociales). Según el art. 1831 CCCN: “El tenor literal del documento determina el alcance y las modalidades de los derechos y obligaciones consignadas en él, o en su hoja de prolongación”. En conclusión significa que la naturaleza, calidad y contenido del derecho incorporado se delimitan exclusivamente por lo que se menciona en el documento. El deudor no puede negarse a su cumplimiento, alegando o aduciendo razones o defensas que no surjan del tenor escrito en el propio título. A su vez, no es posible exigírsele otra cosa que la que surge de él. La literalidad se manifiesta integralmente en los títulos completos (letra de cambio y pagaré), ya que en los títulos incompletos además del documento se exige la consulta de otros docs. Adicionales.
Pági na4de74
Res umenTí t ul osyVal or es B)
L EGITIMACION: La legitimación hace referencia a los requisitos que deben concurrir en un sujeto para ejercer un derecho. En el ámbito de las relaciones cartulares la legitimación se refiere a la situación jurídica del sujeto habilitado para ejercer todos los derechos sobre el título y los que devienen de su posesión. La legitimación activa es la situación j. del sujeto habilitado para ejercer el derecho incorporado en el documento y exigir al deudor la prestación debida. Desde el lado pasivo, es la habilitación del deudor para liberarse cumpliendo la prestación debida al legitimado activo. También, desde el punto de vista del activo, la legitimación para el ejercicio de los derechos emergentes del título comprende, en su debido caso, la habilitación para transmitir regularmente el instrumento. En lo que atañe a la transferencia, es indispensable que ocurra con arreglo a la ley de circulación del título, esto es: 1) la forma de transmitirlo. 2) las consecuencias de la transferencia. En conclusión, la legitimación compete a quien tiene la investidura formal del título, aunque el derecho no le pertenezca. (Atañe al punto 3. 2 LEGITIMACION ACTIVA Y PASIVA) En el caso de los títulos valores, la legitimación está dada por la posesión del documento, la cual es condición indispensable. El poseedor legitimado está habilitado para ejercer el derecho o los derechos emergentes del título sin necesidad de suministrar prueba de que es: 1) propietario y 2) el efectivo titular del derecho. La posesión del documento, habilita para el ejercicio del derecho con prescindencia del hecho de que el poseedor sea o no el titular de él. A su vez, el titular del derecho que no tiene en su poder el documento no puede ejercer el derecho mencionado en el título. El legitimado puede exigir aunque no sea titular, y el no legitimado no puede exigir aunque sea titular. Cuando los títulos son “a la orden”, se requiere la documentación de la transferencia mediante el endoso que debe hacer –en el mismo título– el poseedor, pues la tradición por sí sola es insuficiente (a diferencia de los “al portador”. Mientras que cuando son “nominativos”, la posesión no legitima por sí misma puesto que es necesario completarla por medio de la inscripción en un libro del deudor (título-valor incompleto) En este caso, la legitimación presupone la “investidura” formal materializada literalmente en el título, por el endoso y la posesión en él. En síntesis, la legitimación para el ejercicio del derecho en el título es la habilitación formal para exigir el cumplimiento de los derechos incorporados o para transmitir legítimamente el documento. No es necesaria la prueba de ser el propietario del documento y el efectivo titulo de los precitados derechos; basta la investidura formal. Son transmisibles por un acto de naturaleza cambiaría de carácter incondicional, que como se refiere a una cosa no puede ser parcial, denominado endoso (el endoso parcial es nulo), que debe materializarse en el documento o en su prolongación, sea en blanco o a la orden de determinada persona, cuya realización importa convertir al endosante en garante del pago –salvo cláusula en contrario– y legitima al portador para el ejercicio de los derechos cambiarios, aunque el titulo hubiese sido robado o perdido. Cuando son librados “no a la orden”, solo pueden ser transmitidos con los efectos de la cesión de créditos.
Pági na5de74
Res umenTí t ul osyVal or es Si el endoso es parcial, es nulo. Se permite el endoso en la misma letra o en un papel adjuntado, con la firma del endosante. Si es en blanco, el portador puede llenarlo con su nombre. El endoso en procuración solo es posible hacerlo en juicio (esto es carpeta). AUTONOMIA: Cada adquisición del título aparece desvinculada de las relaciones existentes entre el deudor y los poseedores anteriores. El D se adquiere de modo originario en cada transmisión del título, libre de cualquier relación anterior que haya existido entre el emisor del título y los distintos tenedores. Cada nuevo adquiriente del título recibe un derecho que le es propio, autónomo, sin vínculo alguno con el derecho que tenía el que se lo transmite, y por ende, libre de cualquier defensa o excepción que el deudor demandado para el pago podría haber opuesto a un poseedor procedente. Es importante hablar de la independencia cambiaría como característica de los títulos de crédito. La autonomía apunta al derecho del acreedor cambiario y la independencia a la posición de cada deudor cartular. La posición jurídica de los adquirentes sucesivos surge de la posesión legitimada del título, y su derecho existe en función de ella y del tenor literal del propio documento y no por las relaciones personales que ligaban al anterior poseedor con el deudor. Para el tercero de buena fe es jurídicamente irrelevante si la obligación incorporada literalmente al documento tuvo su origen en el precio de una compraventa, resuelta o viciada: el documento en manos de un 3ro constituye el título para exigir el cumplimiento de la prestación prometida, con prescindencia de los derechos que los anteriores poseedores del documento tuvieran contra el deudor. Es menester recordar la asimilación del título a las cosas muebles. De tal modo, por el art. 399 del CCCN: “Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas”. La autonomía comienza a funcionar en favor de los terceros de buena fe, a partir de la primera transferencia posterior a la emisión del documento. Ella no opera en favor del tercero de mala fe, de quien, conoce el vicio que afectaba al derecho de su transmitente y actúa en perjuicio del deudor cartular. Según el CCCN el art. 1816 nos explica...
Similar Free PDFs
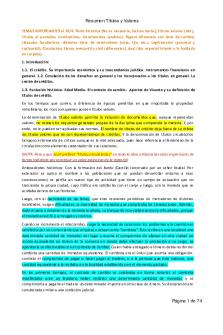
Resumen de Titulos Valores
- 74 Pages

Titulos Valores
- 23 Pages

Ley de Titulos Valores comentada
- 181 Pages

Ensayo titulos valores
- 5 Pages

Actividad 6 Titulos Valores
- 18 Pages

MAPA Conceptual Titulos Valores
- 1 Pages

TEMA 10.LOS Titulos Valores
- 10 Pages

Resumen de valores y actitudes
- 3 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu







