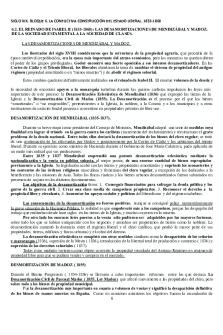6.2. El reinado de Isable II. La desamortización. Sociedad estamental a sociedad de clases PDF

| Title | 6.2. El reinado de Isable II. La desamortización. Sociedad estamental a sociedad de clases |
|---|---|
| Course | Historia |
| Institution | Universidad Rey Juan Carlos |
| Pages | 3 |
| File Size | 158.8 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 53 |
| Total Views | 156 |
Summary
Apuntes selectividad 2018...
Description
SIGLO XIX. BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. 1833-1868 6.2. EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868): LAS DESAMORTIZACIONES DE MENDIZÁBAL Y MADOZ. DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES. LAS DESAMORTIZACIONES DE MENDIZÁBAL Y MADOZ. Los ilustrados del siglo XVIII consideraron que la estructura de la propiedad agraria, que procedía de la época medieval (repoblación), era la causa más importante del atraso económico , pero los monarcas no querían alterar el poder de los grupos privilegiados. Godoy encontró una fuerte oposición a sus intentos desamortizadores. En las Cortes de Cádiz y el Trienio liberal, los liberales abordaron la tarea de cambiar el sistema de propiedad del antiguo régimen (propiedad amortizada o en "manos muertas") y de abolir el régimen señorial. Estos cambios quedaron definitivamente realizados en el reinado de Isabel II. El enorme volumen de la deuda y la necesidad de encontrar apoyos a la monarquía isabelina durante las guerras carlistas impulsaron las leyes más importantes de este proceso: la Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836) que expropió las tierras de la Iglesia y la Desamortización Civil de Madoz (1855). La Desamortización es el proceso por el que los bienes “amortizados” o “no enajenables”, pertenecientes a la Iglesia, la nobleza, a la Corona y a los municipios y a otras instituciones de carácter feudal pasaron a convertirse en propiedades privadas de libre uso. DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (1835-1837). Durante su breve etapa como presidente del Consejo de Ministros, Mendizábal adoptó una serie de medidas cuya finalidad era lograr el triunfo en la guerra contra los carlistas (incremento del reclutamiento) y reestructurar el grave problema de la deuda nacional. Entre todas ellas destacó la desamortización de los bienes del clero regular ; se trató de una continuación de las efectuadas por Godoy y posteriormente por la Cortes de Cádiz y los gobiernos del trienio liberal. Durante su ejercicio como ministro de Hacienda durante el Gobierno de José María Calatrava, pudo aplicarla de un modo más radical que sus predecesores. Entre 1835 y 1837 Mendizábal emprendió una potente desamortización eclesiástica mediante la nacionalización y la venta en pública subasta, al mejor postor, de una enorme cantidad de bienes expropiados previamente a la Iglesia. Su legislación acabó con las tierras y propiedades amortizadas y suprimió los monasterios y los conventos de las órdenes religiosas masculinas y femeninas del clero regular, a excepción de los dedicados a la beneficencia y las misiones de Asia. Todas las fincas rústicas y los bienes urbanos desamortizados fueron subastados en presencia de un juez en los distintos Ayuntamientos. Los objetivos de la desamortización feron: 1. Conseguir financiación para sufragar la deuda pública y los gastos de la guerra civil. 2. Crear una clase media de campesinos propietarios. 3. Reconocer el derecho a la propiedad libre y circulante. 4. Aumentar los apoyos sociales y políticos del liberalismo y del régimen isabelino. Las consecuencias de la desamortización no fueron positivas. Aunque se consiguió paliar momentáneamente la grave situación de la Hacienda Pública, la realidad es que empobreció más a los campesinos, porque les despojaba del trabajo que realizaban desde hace siglos en las tierras de la Iglesia, y muchos cayeron en la miseria. Por otro lado los enormes lotes puestos a la venta sólo pudieron ser adquiridos por las mayores fortunas, sobre todo los que se habían enriquecido con los negocios y ansiaban ser propietarios de tierras como la nobleza. La desamortización aumentó la distancia entre el régimen liberal y el clero católico, que perdió la mayor parte de sus propiedades tierras, edificios y fincas urbanas) y el cobro del diezmo. La desamortización eclesiástica se completó con otras medidas similares como la desaparición de los señoríos y mayorazgos (1836), supresión de la Mesta ( 1836), introducción de la libertad total de producción y comercio ( 1836) y supresión de los derechos señoriales ( 1837). Todas estas medidas tuvieron como objeto convertir la propiedad vinculada del Antiguo Régimen en régimen de propiedad libre para que se pudiera vender y comprar en el mercado. DESMORTIZACIÓN DE MADOZ ( 1855) Durante el Bienio Progresista ( 1854-1856) se llevaron a cabo importantes reformas entre las que destaca La Desamortización Civil de Pascual Madoz ( 1855, Ley Madoz) que afectó nuevamente a las propiedades del clero, pero sobre todo a los bienes de propiedad municipal. Fue la desamortización más importante en cuanto a volumen de ventas y significó la desaparición definitiva de los bienes de manos muertas en España. Como en ocasiones anteriores los objetivos fueron la recaudación de 6
SIGLO XIX. BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. 1833-1868 fondos para reducir el déficit estatal y financiar nuevas y necesarias obras públicas . Aunque se consiguió aumentar el presupuesto del estado, la venta de tierras municipales arruinó a muchos ayuntamientos. Tampoco se solucionó el problema de la deuda pública y las clases menos pudientes resultaron muy perjudicadas, pues desde entonces dejaron de disfrutar de los terrenos comunales ( bienes propios y comunes) de su municipio ( bosques, pastos de uso comunal). El alcance de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fue extraordinario, porque afectaron al 20% del suelo español. Los beneficiarios de estas leyes fueron la nobleza, que engrosó su patrimonio territorial, y la burguesía, que disponía de dinero suficiente para comprar grandes fincas, ya que el sistema que se utilizó fue la conversión en bienes nacionales y la subasta pública. Las desamortizaciones consolidaron el latifundismo, reforzaron la "oligarquía agraria" y frustraron la esperanza del campesinado. Aumentó la superficie cultivada y la producción agrícola, pero la productividad apenas creció debido a la escasa inversión de capitales en la modernización de las fincas o explotaciones . El atraso agrícola tuvo consecuencias económicas negativas: escasez y carestía de los productos agrarios, escaso desarrollo del mercado nacional y falta de impulso a la industria. Los problemas fueron mayores en el sur, con una enorme cantidad de jornaleros enfrentados a propietarios intransigentes. La cuestión agraria se convertirá en uno de los problemas fundamentales del siglo XX. DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES. La revolución liberal alteró la estructura social española: desaparecieron los viejos estamentos privilegiados (nobleza y clero) y se implantó una sociedad de clases. El principio de diferenciación social dejo de ser el nacimiento y se basó en la propiedad; igualmente desaparecieron los privilegios asociados a nobleza y clero, al establecerse el principio de igualdad ante la ley y el acceso a los cargos. Lo grupos sociales se caracterizaban por la movilidad social: Las Clases Altas estaban integradas por alta burguesía y la alta nobleza. Ésta perdió sus tradicionales privilegios y señoríos, pero sus bienes no se vieron afectados, incluso aumentaron gracias a la desamortización. La nobleza se integró en el marco liberal - se "aburguesó"- y forjó un pacto con la alta burguesía, una clase formada _por la gran burguesía industrial (fabricantes catalanes y vascos), propietarios de minas, banqueros, propietarios enriquecidos por las desamortizaciones y grandes hombres de negocios muchos de os cuales (Marqués de Comillas o Marqués de Salamanca) llegaron a ennoblecerse. El clero tuvo un papel destacado por su influencia social y educativa. Había perdido parte de su poder económico, por las desamortizaciones y el fin del diezmo, pero el Estado aportaba cuantiosos recursos para su sostenimiento. Estos grupos coincidían en sus intereses económicos, y contaban con la Iglesia para mantener una mentalidad tradicional y con el Ejército para reprimir cualquier intento de protesta social. Las Clases medias fueron los protagonistas de la revolución liberal. Este sector creció poco debido al escaso desarrollo económico. Constituían sólo un 5% de la población. Estaban formadas por los medianos propietarios agrícolas, los comerciantes y los sectores profesionales tradicionales (abogados, ingenieros, médicos, profesores, etc.) cuyo número se triplicó. También aumentó a cifra de los militares, los funcionarios del Estado y los altos empleados de las empresas. Tenían posiciones muy conservadoras, recelaban de los cambios y temían la pérdida de posición social. Solo una minoría, formada por estudiantes y profesores universitarios, periodistas o profesionales se distinguía por una posición política activa, crítica y reivindicativa. Las Clases populares constituían más del 80% de la población . En el ámbito rural coexistían los campesinos, pequeños propietarios preponderantes en la mitad norte de España, y los jornaleros, trabajadores eventuales que abundaban en el sur latifundista; todos ellos se vieron perjudicados por las desamortizaciones y desarrollaron una actitud contraria a la nueva sociedad burguesa: unos (los campesinos del norte) en un sentido reaccionario; otros (los jornaleros del sur) en un sentido revolucionario Su pobreza, un grave problema humano, fue también un serio obstáculo al desarrollo de la economía y del mercado nacional. En las ciudades existían los obreros que trabajaban en las modernas fábricas y en las minas y los empleados del sector servicios del que formaba parte el servicio doméstico, muy abundante en aquella época. La clase obrera fue el grupo más importante de cara al futuro, aunque su número era exiguo debido al bajo nivel de industrialización. Vivían en condiciones de pobreza. Los obreros mejoraron sus condiciones gracias a la presión sindical (de la CNT y de la UGT) y a la política reformista de algunos gobiernos de la restauración. Los jornaleros no mejoraron su situación. La supresión de los Gremios acabó con los sistemas de protección y defensa de sus condiciones de trabajo. Desde mediados de siglo los obreros iniciaron las primeras formas de organización obrera en asociaciones de ayuda mutua para estar protegidos en caso de enfermedad o pérdida de trabajo. Las leyes no permitían el asociacionismo, salvo en los periodos de poder progresista. La reivindicación de este derecho se 7
SIGLO XIX. BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. 1833-1868 convirtió en un objetivo prioritario.
8...
Similar Free PDFs

El Reinado de Isabel II
- 2 Pages

Tipos DE Sociedad Ecuatoriana
- 2 Pages

La sociedad de consumo de masas
- 3 Pages

Una sociedad de organizaciones
- 3 Pages

diagrama de Sociedad Anonima
- 4 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu