Libro resumido manuel broseta mercantil i PDF

| Title | Libro resumido manuel broseta mercantil i |
|---|---|
| Author | marta diaz |
| Course | Derecho Mercantil |
| Institution | Universitat de València |
| Pages | 170 |
| File Size | 4.6 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 839 |
| Total Views | 1,063 |
Summary
DERECHO MERCANTIL ITEMA 1: FORMACIÓN HISTÓRICA, CONCEPTO Y FUENTES DELDERECHO MERCANTIL1. EL DERECHO MERCANTIL COMO CATEGORÍA HISTÓRICAEl DM nació como derecho especial frente al Derecho común o civil. Se afirma que constituye una categoría histórica por varias razones: Porque el DM como disciplina ...
Description
DERECHO MERCANTIL I TEMA 1: FORMACIÓN HISTÓRICA, CONCEPTO Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL 1. EL DERECHO MERCANTIL COMO CATEGORÍA HISTÓRICA El DM nació como derecho especial frente al Derecho común o civil. Se afirma que constituye una categoría histórica por varias razones: - Porque el DM como disciplina autónoma no ha existido siempre, sino que, su aparición se produce en un momento histórico determinado. - Porque nace por circunstancias y exigencias históricas. - Porque su transformación hasta alcanzar su contenido actual es el resultado de una serie de factores (económicos, y político-sociales) de gran relevancia. La íntima conexión entre el DM y los factores económicos y político-sociales de cada momento histórico explica la “relatividad” del contenido de la materia mercantil, porque al evolucionar y al transformarse aquellos factores, evolucionaba y se transformaba el contenido de nuestra disciplina.
A. ORIGEN DE LA DISCIPLINA EN LA EDAD MEDIA. El origen de esta disciplina, ius mercatorum, se debe a la conjunción de una serie de factores: - El surgimiento de una nueva economía urbana frente a la ya existente feudal y esencialmente agraria. - Crisis del feudalismo. - Aparición de un nuevo sujeto, el comerciante. - El auge del comercio ligado al desarrollo del comercio marítimo y de los mercados interlocales e internacionales (ferias). Se puede afirmar que este ius mercatorum es un Derecho propio de una categoría social diferenciada, los comerciantes. Las características de este nuevo derecho son la autonomía y la uniformidad: - Autonomía: en el terreno de fuentes de producción del derecho: Van a ser los propios comerciantes los creadores del derecho a través de la generalización de sus usos y costumbres, posteriormente recogidos en colecciones y recopilaciones (ej: Llibre del Consolat de mar, Rôles d´Oleron,…). Y en el terreno de la jurisdicción: surgen tribunales corporativos (“Consulados”) a los que se adscribirá el conocimiento de los conflictos en los que intervengan los comerciantes adscritos en la matrícula de la corporación. - Uniformidad: ello se explica por la importancia que desempeñaba el comercio entre lugares distantes y las “ferias” a las que acudían comerciantes de sitios muy distintos, lo que exigía que el nuevo derecho fueran en esencia uniforme.
1
B. EL DERECHO MERCANTIL EN LA ETAPA DEL MERCANTILISMO ECONÓMICO. LAS ORDENANZAS Y LOS CONSULADOS ESPAÑOLES. En la edad moderna surge la tendencia a recopilar las normas del tráfico comercial de los diferentes Estados por impulso real. Las muestras más acabadas de estas “recopilaciones” están constituidas por las Ordenanzas francesas del Comercio (1673) y de la Marina (1681), compiladas en Francia bajo el reinado de Luis XIV y la dirección de su Ministro de finanzas, Colbert. En España destacan las Ordenanzas de Bilbao de 1737, notablemente influidas por las francesas y, al propio tiempo, por la tradición jurídica española. Como hemos dicho, existían tribunales corporativos, Consulados. Sin embargo, la perdida de autonomía que va a experimentar el DM se advierte en el terreno jurisdiccional. Así, los tribunales consulares especiales subsisten, e incluso su competencia tiende a ampliarse, si bien quedarán adscritos formalmente a la jurisdicción del Rey, en cuyo nombre imparten ahora justicia.
C. LA OBJETIVACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL. LA CODIFICACIÓN DEL SIGLO XIX. El siglo XIX es el siglo de los códigos. El Código es, ante todo, una nueva técnica legislativa que venía casi exigida por los nuevos acontecimientos. Constituyeron un “instrumento esencial de la revolución política del siglo pasado”. Así, el Código frente a las recopilaciones anteriores aparecerá como un cuerpo trabado de normas, como un sistema, con pretensiones de atemporalidad y perpetuidad. Merece atención especial el Código de Comercio francés de 1807 (objeto de una importante reforma en el 2000). Se afirma por la doctrina que con este Código se inicia una nueva etapa en la concepción del Derecho mercantil porque con él nuestra disciplina se convierte en el Derecho regulador de determinados actos (“actos objetivos”) que a él se someten, cualquiera que sea la condición personal del sujeto que los realiza. En definitiva, de un derecho que se aplica y delimita subjetivamente se ha pasado a otro donde la delimitación y aplicación se realiza objetivamente. Esta interpretación fue realizada por comentaristas franceses. Sin embargo, los comentaristas del Código distorsionarían, exagerándolo, el verdadero alcance de éste ya que continúa siendo predominantemente subjetivo aun cuando sometiera a su imperio ciertos actos objetivamente considerados como mercantiles. Como consecuencia de esta interpretación “objetivadora”, los códigos europeos posteriores van a asumir tales ideas. Ello es así en el Código de comercio alemán de 1861, el Codice di comercio italiano de 1882 y sobre todo el Código de comercio español de 1885 (obra de Pedro Sainz de Andino), aun vigente. Dichos textos acentúan la tendencia objetiva del DM. Así, irrumpe en los códigos decimonónicos el “acto objetivo de comercio”. Se trata de actos que habrían pasado a ser de uso general. La generalización del DM se convirtió en “objetivación” legislativa del mismo.
D. RETORNO A UNA CONCEPCIÓN PROFESIONAL DE LA DISCIPLINA Y A UN NUEVO SISTEMA SUBJETIVO. Después de la etapa de objetivización se tiende a volver a un sistema subjetivo, ya que el anterior fue criticado por los mejores juristas; esto se debe, entre otras razones, a que no pueden equipararse los actos ocasionales a aquellos otros que se realizan como consecuencia de una actividad profesional. Esto fue intuido por el Código alemán de 1897 y, posteriormente, por el Código civil italiano de 1942. En ellos se abandona de forma definitiva a la concepción objetiva del DM, para codificar de nuevo un DM destinado a regular a quienes profesionalmente realizan una actividad económica mercantil o industrial, acogiendo un sistema subjetivo de delimitación de la materia mercantil. 2
Por obra de estos códigos, el DM se convierte de nuevo en derecho de sujetos (los empresarios) y de la actividad profesional por ellos realizada.
E. EL PROCESO DE DESCODIFICACIÓN Y LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO. Se tiende a una “generalización del Derecho mercantil”, o “comercialización del Derecho civil”. Conocido es que este fenómeno ha llevado a una unificación efectiva, siquiera parcial, del Derecho privado en determinados países: es el caso de Italia con el Codice Civile de 1942, o de Holanda con el Nuevo Código civil. Y debiera conducir también en nuestro Derecho privado a la unificación del Derecho de obligaciones, la cual debe concretarse en la desaparición del doble régimen civil y mercantil de la teoría general de las obligaciones y del Derecho concursal, así como la supresión de la doble regulación civil y mercantil de ciertos contratos, objetivos que son insistentemente reclamados por la doctrina española.
F. TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO MERCANTIL EN EL MARCO DEL NEOCAPITALISMO Y LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. Las tendencias actuales son las siguientes: -
Tutela del consumidor: se advierte por impulso de la Unión Europea un creciente protagonismo de la normativa protectora de los consumidores y usuarios. Muchas son las directivas que actualmente se dictan para “promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección”. El desarrollo de esta política de protección del consumidor ha propiciado una profunda transformación del DM español. En este sentido cabe destacar la ley 26/1984 que configura un concepto concreto de consumidor en cuanto destinatario final de bienes o servicios, ampliando la esfera de su protección jurídica.
-
Liberalización y desregulación: existe una tendencia a la desregulación y liberalización de la actividad económica, como mecanismos que ponen de relieve la inhibición o “retraimiento de la acción directa del Estado en la economía, comportando el abandono por parte del Estado de su condición de agente económico en ciertos sectores antes reservados para sí en exclusiva (monopolios)”. Estas medidas son tendentes a incrementar la competencia del mercado.
-
Cambios en el plano de la política legislativa. Se tiende a una unificación del Derecho privado en materia de obligaciones y contratos (Holanda, Italia…). Sin embargo, las particularidades históricas del Estado español (dº forales) llevan a que la distribución competencial entre el Estado y las CCAA sea distinta en el caso de la legislación mercantil y la civil, lo que puede suponer un evidente obstáculo a una unificación. Por otro lado asistimos a una forma distinta de legislar: no por la vía de la reforma del Código de comercio, sino por la vía de las leyes especiales.
-
Unificación del Derecho Mercantil internacional: especialmente evidente en el plano del Derecho de los contratos, por la vía convencional (Convenio de Viena de 11 de abril de 1980), y por la vía “efectiva”, es decir al margen de cualquier convenio internacional.
3
2. CONSTITUCIÓN ECONÓMICA. La Constitución de 1978 establece el conjunto de derechos y principios sobre los que debe desarrollarse la vida económica y la actividad empresarial en España. A este conjunto de principios y normas de origen básicamente constitucional que delimitan el marco o modelo económico de una nación se le conoce como Constitución Económica. En este sentido se afirma que la Constitución española no es “neutral” ante la Economía, y que además dibuja un “modelo económico” (y no un “sistema económico”), concretamente un modelo de economía social de mercado. Este se caracteriza por respetar la propiedad y la iniciativa privadas y sometidas a las exigencias implícitas en la cláusula de “Estado social y democrático de Derecho”. La Constitución consagra los siguientes principios fundamentales en materia económica: -
La propiedad privada. (33.1)
-
La libertad de empresa en el sistema de economía de mercado: los empresarios son libres de crear, dirigir y fijar las condiciones de desarrollo de si actividad. Además los poderes públicos deben garantizar que es el mercado el que debe fijar condiciones, precios (ley oferta y demanda)…
-
Derecho de fundación y de asociación: para la realización y explotación de actividades económicas. Derecho a la libre elección de profesión. (35.1)
También existen principios y normas que actúan como límite de los principios citados: -
La función social de la propiedad. (art. 33.2)
-
La libertad de empresa se somete a las exigencias de la economía general
-
La iniciativa y la empresa pública: debe operar al lado de la iniciativa de las empresas privadas
-
Fomento de las sociedades cooperativas. (129.2).
3. EL CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO MERCANTIL. A. EL DERECHO MERCANTIL EN LA REALIDAD ECONÓMICA: CONTENIDO. Su contenido se estructura, grosso modo, en torno tres elementos: 1. El empresario: Es la persona física o jurídica que en nombre propio y por sí o por medio de otro, ejercita organizada y profesionalmente, una actividad económica dirigida a la producción o a la mediación de bienes o servicios para el mercado. La especialidad de este sujeto frente a los restantes del Derecho privado, le viene atribuida por realizar profesionalmente y en forma organizada una actividad económica. 2. La empresa: es la organización de capital y de trabajo destinada a la producción o mediación de bienes o de servicios para el mercado. Es por tanto un medio del que el empresario se sirve para realizar una actividad económica. 3. La actividad económica: del empresario realizada por medio de una empresa. Desde la perspectiva económica, se concreta en la actividad de producción o mediación de bienes y servicios que con la empresa se realiza. Según la perspectiva jurídica, la actividad del empresario es relevante porque al ser realizada profesionalmente atribuye al sujeto agente un status especial.
4
B. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL. Es el ordenamiento privado propio de los empresarios y de su estatuto, así como de la actividad externa que éstos realizan por medio de una empresa. Los empresarios y los consumidores son los sujetos relevantes para el DM por ser los sujetos del tráfico económico. Ahora bien, el concepto del DM en la actualidad, atraviesa por una crisis.
4. FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. A) LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO MERCANTIL. COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. La Constitución española configura un “Estado de Autonomías” garantizando una potestad legislativa a las CCAA. Esta potestad legislativa de las CCAA y del Estado afecta profundamente al sistema de fuentes y obliga a precisar la distribución de competencias legislativas y de ejecución en esta materia entre el Estado y las CCAA. El art. 149.1, 6ª atribuye al Estado “competencia exclusiva” sobre lo que denomina legislación mercantil. Sin embargo, y pese a ello, lo cierto es que son diversos los Estatutos de Autonomía que atribuyen a las CCAA determinadas competencias sobre materias propias del DM. Del estudio conjunto de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía pueden extraerse las siguientes conclusiones: 1.
El contenido del DM es competencia exclusiva del Estado.
2.
En determinados sectores concretos y en virtud de lo dispuesto por los Estatutos de Autonomía, existe una potestad legislativa y de ejecución compartida sobre materias jurídico-mercantiles.
3. En algunos otros sectores existe tan solo a favor de las CCAA el reconocimiento de la potestad ejecutiva (propiedad industrial y salvamento marítimo). 4. Es necesario tener en cuanto la posibilidad de leyes estatales que atribuyan a las CCAA potestades legislativas o potestades de ejecución que afecten al DM. 1. La ley mercantil del Estado deberán ser aplicables con preferencia en caso de conflicto con la normativa de las CCAA como se desprende del art. 149.3.
B) FUENTES DE PRODUCCIÓN DEL DERECHO MERCANTIL. El artículo 2 del Código de Comercio enumera las fuentes el DM. Además establece el orden jerárquico que ha de seguirse: en primer lugar se aplica la Ley mercantil, en su defecto, los usos (costumbres) de comercio, y tan sólo cuando ninguna de ambas normas exista, deberá acudirse a las reglas del Derecho común.
a. La Ley mercantil. Entendida esta en su sentido amplio, o sea, como el conjunto de disposiciones promulgadas, que cualquiera que sea su rango, resulten de aplicación a la materia mercantil. La ley mercantil fundamental es el Código de comercio vigente de 1885, aunque su contenido ha quedado altamente desfasado. Este desfase ha sido resuelto por 2 procedimientos: por la autónoma regulación que las partes otorgan a las relaciones mercantiles y por la promulgación de numerosas leyes.
b. Los usos de comercio. El DM tiene un claro origen consuetudinario al haber sido formado por los propios comerciantes, quienes con su conducta crearon las instituciones y las normas necesarias. Las funciones de los usos de comercio son: 5
1. establecer normas que colmen el total silencio de la ley. 2. concretar el mandato abstracto contenido en la ley. 3. fijar el contenido del contrato, cuando ni las partes ni la ley lo hacen expresamente. 4. resolver las dudas en la interpretación de los contratos. Por otro lado, cualquier practica repetida, por reiterada que sea, no constituye necesariamente un uso de comercio. Para su existencia es indispensable que la práctica haya creado la conciencia general de su existencia y obligatoriedad: opinio iuris.
c. El derecho común o civil. Aunque el art. 2 del Código de comercio lo invoca para regular relaciones jurídico-mercantiles, ello no significa que éste adquiera la condición de fuente o norma mercantil; por el contrario, esta invocación recuerda y pone de manifiesto el carácter especial del DM frente al Dº civil, el cual, sólo será de aplicación con carácter supletorio en ausencia de normas estrictamente mercantiles. d. El ordenamiento jurídico de la UE y su incidencia en el Derecho Mercantil. La UE ha dado lugar a la creación de un nuevo y autónomo ordenamiento jurídico comunitario, cuyas fuentes son por un lado, los Tratados constitutivos de la CE (derecho originario) y, por otro, los diversos actos jurídicos de sus instituciones (derecho derivado). El ordenamiento se caracteriza por los siguientes principios fundamentales: 1. primacía del derecho comunitario sobre las disposiciones nacionales. 2. aplicabilidad directa en los Estados miembros ( para las directivas deja libertad de medios para lograr el objetivo y aplicar la norma) 3. carácter vinculante de las normas. En el ámbito del DM se han dictado por los órganos competentes de la CE numerosas normas para desarrollar los fundamentos de la CE en materia de: -
Libre circulación de mercancías.
-
Libre circulación de capitales.
-
Libertad de establecimiento.
-
Prestación de servicios.
En virtud de la adhesión de España se han convertido en parte integrante y, en ocasiones, preeminente de nuestro ordenamiento jurídico. Por este motivo se habla a nivel doctrinal de la aparición de un “DM comunitario” que afecta especialmente al derecho de competencia y al derecho de sociedades. Por el contrario, la incidencia del derecho comunitario en materia de contratos no ha sido tan significativa.
e. La nueva lex mercatoria y el derecho uniforme del comercio internacional. Los operadores económicos han ido instituyendo una serie de condiciones generales, contratos-tipo, y usos codificados que, desconectados de los ordenamientos nacionales, tenderán a regir las relaciones contractuales internacionales, siendo objeto de una aceptación generalizada. Esto es una “nueva lex mercatoria”.
6
Características: -
Es un derecho universal.
-
Es autónomo, tanto en el plano de fuentes de producción (constituidas por las formas estandarizadas de la contratación internacional, o por los “formulados” de práctica internacional) como en el de la jurisdicción (Cortes o Cámaras arbitrales de carácter privado).
-
Hay que incluir aquellos intentos por sistematizar principios o reglas en materia de contratación. El objetivo es a largo plazo, para servir como modelo para una futura codificación de Derecho contractual; y a corto plazo que las partes del contrato se basen en ellos a la hora de redactar el contrato. Destacan los “Principios para los contratos del comercio internacional” jurídicamente no vinculantes y aprobados en 1994.
7
TEMA 2: EL EMPRESARIO MERCANTIL Y LA EMPRESA. ESTATUTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO MERCANTIL (I) 2.1. CONCEPTO Y CLASES DE EMPRESARIO Se entiende por empresario a la persona física o jurídica que se sirve de una empresa para realizar en nombre propio una determinada actividad económica. Es, pues, el sujeto agente de la actividad económica. El empresario se caracteriza por corresponderle: -
la iniciativa: porque decide su creación, y normalmente, salvo excepciones en las que otros lo realizan por él, porque asume su organización y su dirección.
-
El riesgo de la empresa: no sólo porque al empresario le son jurídicamente imputables todas las relaciones establecidas en su nombre con terceros para la adecuada explotación de su empresa, sino porque es él quien patrimonialmente soporta el riesgo, favorable o desfavorable, que puede surgir del ejercicio de su actividad económica.
Desde un punto de vista jurídico, el empresario es la “persona física o jurídica que en nombre propio y por sí o por medio de otro ejerce organizada y profesionalmente una actividad económica dirigida a la producción o a la mediación de bienes o de servicios para el mercado”. (El código de comercio sigue denominando a este sujeto “comerciante” y no “empresario” por mero arrastre...
Similar Free PDFs

Resumen libro - Mercantil I
- 8 Pages

Libro Quantico- Jose Manuel
- 118 Pages

TEST Mercantil I
- 26 Pages

Farmacologia Resumido
- 45 Pages

Resumen manual broseta
- 171 Pages
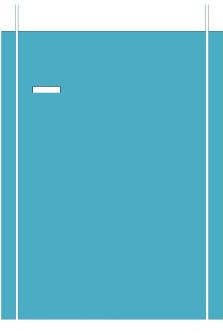
Derecho Mercantil I apuntes clase
- 77 Pages

PRÁ Cticas Derecho Mercantil I
- 7 Pages

Mercantil I / Esquemas Ruiz Prieto
- 53 Pages

Dimensiones resumido
- 16 Pages

Iliade riassunto libro I
- 2 Pages

Sociologia rural completo resumido
- 154 Pages

Eneide-Libro I (metrica)
- 48 Pages

Libro de Biología I
- 351 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu


