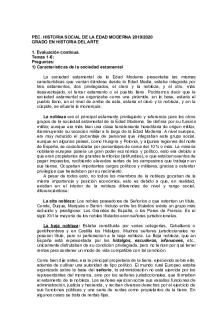PEC HISTORIA SOCIAL DE LA EDAD MODERNA PDF

| Title | PEC HISTORIA SOCIAL DE LA EDAD MODERNA |
|---|---|
| Author | Laura Espinosa Vallecillo |
| Course | Historia Social de la Edad Moderna |
| Institution | UNED |
| Pages | 9 |
| File Size | 176.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 38 |
| Total Views | 156 |
Summary
PEC. HISTORIA SOCIAL DE LA EDAD MODERNA. COMPLETA...
Description
PEC. HISTORIA SOCIAL DE LA EDAD MODERNA 2019/2020 GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 1. Evaluación continua. Temas 1-6: Preguntas: 1) Características de la sociedad estamental La sociedad estamental de la Edad Moderna presentaba las mismas características que venían dándose desde la Edad Media, estaba integrada por tres estamentos, dos privilegiados, el clero y la nobleza, y el otro, más desaventajado, el tercer estamento o el pueblo llano. Podríamos decir que la sociedad estamental se organizaba como una pirámide: en la base, estaría el pueblo llano, en el nivel de arriba de este, estaría el clero y la nobleza, y en la cúspide, se situaría la monarquía. La nobleza era el principal estamento privilegiado y referencia para los otros grupos de la sociedad estamental de la Edad Moderna. Se definía por su función militar, aunque era más bien una clase terrateniente hereditaria de origen militar, disminuyendo su vocación militar a lo largo de la Edad Moderna. A nivel europeo, era muy reducido el porcentaje de personas que integraban este grupo social, aunque en algunos países, como Hungría y Polonia, y algunas regiones del norte de España, se caracterizaba por porcentajes de cerca del 10% o más. La minoría nobiliaria europea poseía un gran poder económico y político, esto era debido a que eran propietarios de grandes territorios (latifundios), a que estaban exentos de pagar impuestos, recibiendo elevadas rentas de los campesinos que trabajan en sus tierras. Ocupaban importantes cargos políticos y militares, gracias a ostentar privilegios que heredaban por su nacimiento. A pesar de todos esto, no todos los miembros de la nobleza gozaban de la misma importancia y posición económica, esto es debido a que, en realidad, existían en el interior de la nobleza diferencias de nivel y rango social, diferenciándose: La alta nobleza: Los nobles poseedores de Señoríos o que ostentan un título, Conde, Duque, Marqués o Barón. Incluso entre los titulados existe un grupo más reducido y prestigioso: Los Grandes de España, o los Pares de Francia. En el siglo XVI la mayoría de los nobles titulados eran señores jurisdiccionales. La baja nobleza: Estaba constituida por varias categorías, Caballeros o gentilhombres y en Castilla los Hidalgos. Muchos señores jurisdiccionales no poseían título, pero si pertenecían a la baja nobleza. La Baja nobleza, que en España está representada por los hidalgos, escuderos, infanzones, etc., únicamente disfrutaban de su condición privilegiada, pero no tenían por qué tener rentas para sostener un modo de vida compatible con tal condición. Como bien dije antes, era la principal propietaria de la tierra, ejerciendo sobre ella, además de cultivar una autoridad de tipo político. El mundo rural Europeo estaba organizado sobre la base del señorío, la administración no está ejercida por los representantes del monarca, sino por los señores jurisdiccionales, que formaban el estamento de la nobleza. Los señores ejercían sobre sus vasallos funciones de administración, justicia y hacienda, y reciben diversos derechos por el ejercicio de sus funciones públicas y una serie de rentas como propietarios de la tierra. En algunos casos se trata de rentas fijas.
Estos señores disponían de muchos medios de coerción económica sobre los campesinos. Tenían monopolios de medios técnicos, molinos (de cereales y aceite) y herrerías, cobraban impuestos sobre vías de comunicación (puentes, caminos, barcas), gozaban de derechos preferentes de venta de su propia producción en mejores condiciones y tiempo que los campesinos como cobrar derechos sobre ventas o trasmisiones hereditarias de las propiedades de aquéllos. Disfrutaban de una situación privilegiada que les permitía vivir del trabajo de sus súbditos y al mismo tiempo dictar normas que regulaban este trabajo. A la vez que los ingresos eran elevados, no menos elevados eran sus gastos: Muchos de esos nobles quedaban endeudados, pero no era problema, pues por su condición privilegiada de la nobleza y su dependencia del poder real, no podían ser encarcelados por deudas. La condición nobiliaria se trasmitía por herencia a todos los hijos, pero el título no. En los países de Derecho romano, o influidos por él, sólo el hijo mayor de un noble heredaba su título. Los demás hijos, serían simplemente caballeros. Respecto a la herencia, en el siglo XVI, se sigue el sistema de primogenitura procedente del Derecho romano. En países germánicos y eslavos, en cambio, los bienes se repartían entre los hijos varones por igual. El otro estamento privilegia era el clero, que, junto con la nobleza, era el otro estamento privilegiado, poseedores también de tierras. El integrarse en el estamento eclesiástico era también una buena opción por varios motivos: sus miembros estaban exentos de la jurisdicción ordinaria y gozaban de privilegios fiscales, lo que favorecía el fraude al poner en cabeza de un pariente eclesiástico la hacienda familiar. Para los pecheros, ingresar en el estamento nobiliario era ventajoso y un medio de vida apetecible; también era una salida digna para las familias nobles, ya que, a los segundones desprovistos de medios propios, la iglesia les ofrecía y aseguraba una posición económica y social. El claustro proporcionaba a las mujeres solteras y viudas, cualquiera que fuera su procedencia estamental, una adecuada manera de vivir. Dentro del estamento eclesiástico existían desigualdades económicas, pues, aunque su riqueza procedía fundamentalmente de los diezmos, de sus propiedades rurales y urbanas, de sus inversiones en préstamos hipotecarios (censos), así como de los estipendios cobrados por las misas o por la administración de los sacramentos, de limosnas y donaciones particulares, lo cierto es que sus miembros no gozaban de los mismos ingresos: Clero secular: El alto clero (Prelados y Canónigos), percibían ingresos muy superiores a los que cobraba El bajo clero (Curas, Párrocos); y estas diferencias se acentuaban en el bajo clero en función de que sus miembros residieran en la ciudad o en el campo. Clero regular: Lo mismo les sucedía, con la diferencia de ingresos, había Órdenes Religiosas (dominicos, jerónimos, benitos y bernardos) que disponían de elevadas rentas, con la particularidad, además, de que sus miembros, entre los que figuraban descendientes de la nobleza, comenzaron a alejarse de las normas establecidas por sus fundadores, abandonando, en consecuencia, el trabajo manual, que relegaron en criados. En el polo opuesto se encontraban las Órdenes Mendicantes (franciscanos, agustinos, carmelitas, trinitarios y mercedarios), menos prósperas, que vivían con mayor pobreza, aunque en su seno también prendió la relajación de las costumbres y los abusos al amparo de sus privilegios jurídicos.
Frente a los estamentos privilegiados, el estado llano se configura como un abigarrado conjunto de grupos sociales que tienen en común varias cosas:
Una limitada movilidad social, ya que resulta bastante difícil a los individuos y familias incluidos en este estamento el acceder a la nobleza, aunque no así el integrarse en el clero, lo que será un paso importante para el ascenso social de algunas familias, ya que tener un pariente en la iglesia contribuía a su ennoblecimiento, sobre todo si lograba obtener una canonjía o una prelacía; y Su condición de contribuyentes al erario, ya que estaban sujetos al pago de impuestos directos, y además tenían la obligación de satisfacer el diezmo a la iglesia y rentas señoriales en los lugares de señorío. Campesinos, mercaderes, artesanos, burócratas, aprendices, criados y todo tipo de trabajador por cuenta propia o ajena, estuviese o no cualificado, desempeñase o no una profesión liberal, constituían el tercer estado o estado llano; también formaban parte del mismo quienes nada poseían y quienes estaban al margen de la ley por causas diversas: pobres, vagabundos y delincuentes. En los núcleos urbanos destacaban los hombres de negocios, los comerciantes-banqueros del Renacimiento, los asentistas de España o los financieros de Francia, que gozaban de un nivel de vida similar al de alta nobleza y de unos ingresos considerables; por debajo de ellos se encontraban los mercaderes de lonja, al por mayor, y algunos maestros artesanos, plateros, sobre todo; después venían los pequeños y medianos comerciantes, cuyo nivel de ingresos se asemejaba mucho al de los maestros artesanos; el último eslabón lo integraban oficiales, criados, aprendices, un variopinto grupo de trabajadores libres no especializados que se dedicaban a la carga y descarga de mercancías (“ganapanes”, “gagnedeniers”, “bergantes” y “journeymen”) y una multitud de pobres que vivían de la caridad. Junto a ellos hay que mencionar a los rentistas y a un abigarrado conjunto de profesiones relacionadas con la administración local y estatal, así como con los tribunales de justicia y con la actividad comercial: abogados, notarios, procuradores, agentes de comercio y otros muchos empleos de características similares. En las zonas rurales también se aprecian importantes desigualdades. Cierto es, que los campesinos constituían la mayoría de la población europea, pero su situación social y económica variaba en función de diferentes factores: que fueran propietarios de tierras de labor y de ganados, que fueran jornalero o que dependieran de un señor jurisdiccional, del régimen de tenencia de la tierra o de la duración de los contratos de arrendamiento y de aparcería. En los países del Este de Europa el campesinado estaba sometido al régimen de servidumbre, lo que implicaba la obligación de realizar determinados trabajos gratuitos en beneficio del señor (corvées o robot). Así pues, encontramos campesinos acomodados que poseían tierras en propiedad o con contratos favorables, así como animales de tiro y utensilios de labranza (“labradores honrados” en Castilla; yeomen en Inglaterra); campesinos medios independientes –su número fue reduciéndose en el siglo XVII debido sobre todo a la evolución capitalista de la agricultura-; labradores dependientes, que no disponían de tierras suficientes para hacer frente al pago de diezmos, rentas e impuestos; y jornaleros o campesinos sin tierra. Es importante tener en cuenta, además, que las diferencias de riqueza y de oportunidades entre los estamentos, y en el seno de cada uno de ellos, podía generar toda suerte de conflictos y de violencia. 2) Definición de tasa de mortalidad, nupcialidad y natalidad Tasa de mortalidad: Relación, expresada en tantos por mil, entre el número de acontecimientos (nacimientos, defunciones, matrimonios) ocurridos durante un año en el seno de una población y el volumen total de dicha población. Su cálculo se
efectúa multiplicando el número de acontecimientos por mil y dividiendo el resultado por el número de habitantes de esa población. Nupcialidad: Es el número proporcional de nupcias o matrimonios en un tiempo y lugar determinados (RAE). No obstante, la nupcialidad, como indicador demográfico que es, se refiere al matrimonio como un fenómeno, incluyendo su cuantificación, las características de las personas unidas en matrimonio y la disolución de esas uniones, mediante la separación, la viudez, la anulación... En la cuantificación de la nupcialidad, un punto muy importante es la tasa de nupcialidad, que también se denomina tasa bruta de nupcialidad. Es el número de matrimonios por mil personas en un año determinado. Esta tasa se calcula utilizando el número de matrimonios, no el número de personas que se casan, incluyendo tanto las primeras como las segundas nupcias. Natalidad: Es el número proporcional de nacimientos en población y tiempo determinados (RAE). Por lo que el concepto de natalidad se utiliza para hacer referencia a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una población y un periodo de tiempo determinados. Desde la perspectiva de la demografía, la tasa de natalidad constituye una medida que permite cuantificar los niveles de fecundidad. La natalidad suele calcularse tomando como referencia un lapso de un año sobre la base de la cantidad de alumbramientos de una comunidad por cada mil residentes. Dicho dato es fácil de obtener y de interpretar, pero no resulta muy preciso para medir la fecundidad ya que depende de la estructura de edad y sexo de la comunidad analizada. 3) Definición de señorío Es una institución propia de la Edad Media y la Edad Moderna. Para él, y en lo que, relativo a la historia, la RAE tiene diferentes acepciones: dominio o mando sobre algo, territorio perteneciente al señor, dignidad de señor, conjunto de señores o personas de distinción; y su dominio sería el lugar de señorío, que estaba sujeto a un señor particular, a distinción de los realengos. El poder de los señores, nobles mayoritariamente, deriva de dos fuentes: por el poder territorial, al ser dueños de la tierra, además militar y jurisdiccional, por su capacidad de mando y militar procedentes de la Edad Media . 4) Enuncie los diferentes modelos de familia en la época moderna y sus características La familia constituía en los siglos modernos el núcleo fundamental sobre el que se sustentaba la sociedad, pues además de ser una unidad de reproducción biológica, en su seno se desarrollaba la mayor parte de las actividades laborales y era la vía fundamental por la que el individuo se integraba en la sociedad. La sociabilización y la formación profesional; el acceso a los medios de producción o a un oficio; el cortejo o la elección del cónyuge y el momento del matrimonio dependían directamente del conjunto de tradiciones y normas de las familias. La posibilidad de escapar a estos condicionamientos era muy limitada. Sin embargo, no existía en Europa un modelo único de familia. El método de reconstrucción de familias utilizado en los estudios demográficos ha permitido establecer tres grandes modelos o tipos de familia , cada uno de estos modelos se adaptaba mejor a determinadas circunstancias económicas y cada tipo de familia generaba tensiones entre sus miembros: Por un lado, estaba el prototipo de familia llamada familia nuclear (simple household), conyugal o simple , formada por la pareja y los hijos. Si a esta familia
se le suman algunas personas emparentadas con el cabeza de familia entonces se
puede hablar de familia extensa (extended household). Predomina en la Europa noroccidental y en la mediterránea, y se produce por la tendencia de los hijos a abandonar el domicilio paterno y formar nuevas unidades domésticas, con la excepción del heredero. La familia nuclear generaba pocas tensiones, limitadas, en todo caso, a discordias entre los esposos y entre éstos y los hijos sujetos a su dependencia económica, aunque la práctica de colocar tempranamente a los hijos como aprendices y criados en casas de artesanos, comerciantes, funcionarios, clérigos y nobles contribuía en gran medida a eliminar el habitual conflicto generacional entre padres e hijos. Por otro lado, estaba la familia troncal (stem family), caracterizada porque una pareja y su descendencia convive con los progenitores de uno de los cónyuges y con algún hermano que permanece soltero. Se desarrolla sobre todo en áreas montañosas de economía ganadera, cuyo objetivo es la perduración de una casa que se transmita íntegra a un solo heredero en cada generación. En la familia troncal, las tensiones entre sus miembros eran más frecuentes, llegando incluso a ser violentas, sobre todo cuando se designaba al heredero, que no tenía por qué ser el primogénito, lo que originaba conflictos entre los hermanos y una difícil convivencia entre el heredero y el padre y sus respectivos cónyuges. También podían surgir problemas derivados de la cohabitación de la joven pareja en espera del relevo. Se preveían para ello en los contratos cláusulas de “intolerancia” regulando los derechos de cada parte en caso de ruptura. Por último, la familia compleja o comunitaria, constituida por varios núcleos conyugales y su descendencia: padres y varios hijos casados, pero también parejas de familiares colaterales, como tíos y primos casados. Al disponer de una gran fuerza de trabajo familiar, predomina en aquellas zonas donde el poder del señor o del propietario de la tierra es importante (este de Europa, centro de Italia y de Francia). El interés del señor y del grupo es impedir que los hijos lo abandonen, que se casen cuanto antes y que permanezcan en la familia. Las tensiones fueron menores en el caso de las familias comunitarias, donde la voluntad individual quedaba supeditada a las necesidades del grupo, aunque el relevo del patriarca por su fallecimiento podía suscitar conflictos, resueltos en ocasiones con la división del grupo y el nacimiento de una nueva familia. 5) Comentario de texto histórico: “La disminución y falta de gente ha muchos años que se siente en estos reinos, la cual no procede tanto de las guerras cuanto de la necesidad y falta de todas las cosas causada por la flojedad de los nuestros, que es la que los ha desterrado de su patria y les causa las enfermedades con que se disminuyen, y todo procede de huir de lo que naturalmente nos sustenta. Y emprender lo que destruye las Repúblicas, cuando ponen su riqueza en el dinero y en la renta del que por medio de los censos se adquiere, que como peste general ha puesto estos reinos en suma miseria por haberse inclinado todos o la mayor parte a vivir de ellos y de los intereses que causa el dinero sin ahondar de dónde ha de salir lo que es menester para semejante modo de vivir. Esto es lo que tan al descubierto ha destruido esta República y a los que usan de estos censos, porque atenidos a la renta se han dejado de las ocupaciones virtuosas de los oficios de los tratos de la labranza y crianza, y de todo aquello que sustenta los hombres naturalmente, y esperando las pagas que no suelen venir tan puntuales toman al fiado con paga de más al contado, y dan en otros remedios para socorrer sus necesidades que los ponen en mayores, y si acierta haber un pleito de acreedores en la paga del censo, como los alimentos no admiten dilación, viénense a perder los que a esto están atenidos, mayormente cuando toca en gente honrada, que por no decaer del hábito y trato
en que han estado, han de desamparar la vecindad de sus vecinos y mudar de sitio para mudar de estado […] De suerte es esto que se puede muy bien decir que la riqueza que había que enriquecer ha empobrecido, porque se ha usado tan mal de ella que ha hecho al mercader que no trate y al labrador que no labre, y mucha gente ociosa y perdida de que han venido las necesidades y tras ellas las enfermedades que tanto nos acosan” (Martín González de Cellorigo, Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de España y estados de ella y del desempeño universal de estos reinos, Valladolid, Por Juan de Bostillo, 600)
Comentario: Si el siglo XVI fue un periodo de expansión demográfica con un fuerte incremento de la producción agraria y un importante desarrollo del tejido industrial, el siglo XVII reveló las serias debilidades que padecía la economía española. El mayor imperio de la época tenía unos significativos desequilibrios en el sistema productivo, caracterizado por la preponderancia de un sector agrario poco competitivo, la obsolescencia del sector industrial, y la falta de diversificación de los sectores productivos. Asimismo, la falta de emprendimiento, la desincentivación de las actividades mercantiles y el fuerte endeudamiento del Estado fueron factores que impidieron a España avanzar hacia una economía moderna. Sin embargo, el problema de fondo lo constituía la estructura social de España, que identificaba propiedad y ociosidad, con riqueza y distinción. El célebre arbitrista González de Cellórigo ilustra, con el ingenio que le caracteriza, esta realidad, que identifica con el núcleo de los males de España. Junto con la ociosidad, que configurado como fin último de toda vida noble entorpecía el desarrollo del comercio y de la industria, se refiere Cellórigo (1991, pp. 20) a la falta de gentes como un lastre para la economía española. “La disminución y faltade gente ha muchos años que se siente en estos reinos, la cual no procede tanto de las guerras cuanto de la necesidad y falta de todas las cosas causada por la flojedad de los nuestros, que es la que los ha desterrado de su patria y les causa las enfermedades con que se disminuyen.’’ Si la oc...
Similar Free PDFs

Resumen - historia de la edad moderna
- 236 Pages

EDAD Moderna
- 9 Pages

Edad moderna
- 17 Pages

Turismo en la Edad Moderna
- 1 Pages

Transicion edad media edad moderna
- 19 Pages

Mujeres en Edad Moderna
- 9 Pages

Edad Moderna Introducción
- 1 Pages

Economia en edad moderna
- 2 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu