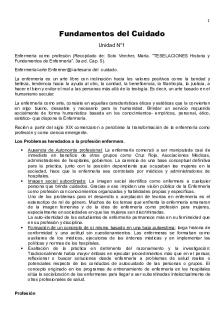Sztajnszrajber Darío - Resumen PDF

| Title | Sztajnszrajber Darío - Resumen |
|---|---|
| Author | Jonh Snow |
| Course | Cultura Popular |
| Institution | Universidad de Buenos Aires |
| Pages | 5 |
| File Size | 58.5 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 29 |
| Total Views | 169 |
Summary
Resumen...
Description
Sztajnszrajber Darío “Filosofía de la experiencia postidentitaria” Siglo XXI, Buenos Aires, 2015, pp. 57-88. En este sentido toma como punto de partida la aparición de acontecimientos que muestran fisuras en los acontecimientos históricos, tampoco son pruebas concluyentes sino todo lo contrario. Dado esto, las irrupciones se presentan en varias formas posibles, llegando a la frontera de lo permitido y lo ilegal. Donde no hace más que confirmar la corrección del orden. Así la cuestión de identidad está ligada a una diferencia donde el único problema es definir donde esta esa frontera. El problema se produce cuando la filosofía problematiza la lógica y lo hace de tal modo que su propia frontera se vuelve irresoluble. En este sentido el problema de identidad oscila entre sus crisis empíricas y sus paradojas conceptuales. Cuando se pregunta por identidad decimos ¿quiénes somos? Muchas veces no llega a cerrar, entonces esa pregunta se mueve de lugar. Aunque utilicemos la palabra identidad habitualmente, esta es antes que nada una categoría lógica en que incluso podríamos agregar ontológica. Pensar en identidad es pensar en pensar en existencia de una esencia propia que hace de cada identidad lo que es y no otra cosa, pero sobre todo una concepción de lo real y una conexión de las identidades a un nivel secundario. Muchas veces suelen confundir identidad con igualdad, incluye la diferencia, es exactamente todo lo contrario, por lo tanto, dos entes no pueden ser idénticos. Por eso hablar de igualdad es hablar de diferencia. La identidad es la misma para todos, aunque todos tienen sus diferencias. El paradigma de identidad se produce cuando los limites comienzan a aparecer incurriendo en una falla ontológica. Entonces el otro, no puede tener identidad, no existe. Conducen a una conclusión paradójica nuestra imposibilidad de acceder al otro. Donde el otro se vuelve tolerable concediendo su parte de otredad para ser aceptado. Esto implica una pérdida de lo propio un desapropiamiento de lo negativo. Cuando el otro es soportado se deja de lado lo no tolerable. El costo es despojarse de todos los elementos que resulten inadmisibles para quien tolera. Una experiencia post- identitaria los obliga, antes que nada, a pensar en la identidad, despidiéndose del centro de su hegemonía. Casi como si las fronteras ya no tuvieran límites entre las identidades, que no hubiera otra manifestación identitaria donde no
hubiera límites. En primer lugar, lo necesario define una esencia, por ello no hay lugar para la contingencia o si la hay, es porque remite a características secundarias accidentales. O sea, nunca nada se nos presenta en su totalidad que nos permita visualizar una supuesta esencia, sino que todo se presenta siempre a partir de un tipo de vinculación. No hay identidades desvinculadas, sino que su propio concepto tiene un vínculo posible. Si nuestra identidad es contingente, entonces está siempre abierta al cambio a su propio concepto de reinvención una vez más, la clave es la diferencia y cuanta más diferencia más discontinuidad. La clave es el otro, pero el otro tolerable ya que él no hace más que afirmar lo que somos. Las identidades contingentes se encuentran en permanente movimiento con una fuerza similar a las llamadas identidades narrativas, en especial en sus formulaciones hermenéuticas. Hermenéutica es básicamente, romper todo esencialismo en función de un acceso siempre interpretativo a cualquier fenómeno. El esencialismo entiende que los hechos costean la verdadera realidad que puede ser captada y expresada a través del conocimiento. Lo integrante del planteo hermenéutico llevado a su totalidad es la identidad, supone todas las características propias de cualquier ejercicio literario. La identidad no es una fija es una búsqueda, nos modificamos a cada instante, en contacto con el otro dentro de nosotros. Nunca somos idénticos a nosotros mismos. El individuo busca conocerse a sí mismo, ejerciendo la posibilidad de autoconocimiento. Preguntándose a sí mismo desde sí mismo. O peor un acto de transparencia por un lado este yo se trata en ambos casos de este, de lo mismo. En segundo lugar, que ambos sean transparentes. La pregunta individual es ¿Quién soy? Una respuesta esencialista supondría la existencia de una esencia individual se definiría la identidad de cada uno de nosotros. Como si existiera algo que nuestra interioridad y si es en lo que somos. El esencialismo individualiza, se hace fuerte en las sociedades de hiperconsumo una defensa de la libertad individual. Los seres humanos tenemos identidades individuales, dueñas de sí mismas autónomas e independientes, que visualizan las fronteras que dividen lo esencial de lo occidental, lo más propio como un complemento contingente.
El esencialismo es lo que te define como tal. Como un ADN existencial único, propio y singular.
Vivimos la identidad como si hubiera unidad, como una repetición
permanente de lo mismo y, sin embargo, todo el tiempo estamos mutando. La identidad es un hecho con otros incluso con esa misma otredad que somos nosotros mismos… Giorgio Agamben nos recuerda la afinidad que existía entre la concepción de identidad y las de la persona previamente al desarrollo de la modernidad. La identidad se hallaba en función del reconocimiento de los otros y ese reconocimiento tenía que ver con nuestros textos, practicas, acciones tenía que ver con las diferentes posiciones que alguien tomaba en el vínculo con los otros. Si lo que tenemos de personas se relaciona con los roles asumimos, casi teatralmente, en nuestra vida social, entonces la identidad juega en ese movimiento por el cual alguien se encuentra todo el tiempo escapándose de sí mismo. Un cuerpo biológico puede definirse como tal, pero la identidad es siempre ese movimiento por el cual ese cuerpo se construye a sí mismo. La identidad de género propone desarmar las conexiones esenciales que se plantean este sexo biológico y género y sexualidad y genitalidad nos permite romper las formas de identidad cerradas que decretan por la naturaleza un determinismo sexual. Salirnos de lo binario significa superar incluso la dicotomía como libre posibilidad de transexualidad. Es decir, el género excede las dos posibilidades sexuales que se supone que existían por naturaleza, ya que, si no, se permanece en lo binario y solo se puede dejar de ser varón para llanamente pasar a ser mujer. Lo binario constituye una política sobre los cuerpos, y, por eso una contra sexualidad no solo es un cambio en las costumbres sexuales, sino un acto político revolucionario. En la postura esencialista, el problema se potencia cuando se trata de identidades colectivas, ya que se necesita afirmar algo que está más allá de cada yo y que determinaría la esencia de cada uno. En las identidades colectivas, el esencialismo necesita la afirmación de una esencia trascendente que rija lo común al conjunto de individuos que involucra. Así es como cada individuo encuentra su identidad no en su propio ser individual, sino en una entidad que lo trasciende y que lo contiene. Y en esa entidad trascendente se presenta como totalizante, por no decir totalitaria. Así mismo la creencia de uno no es la única, ni por ende es absoluta. La cuestión de secularización es clave, ya que, a primera vista, se la concibe como una negación cuando, a la inversa, puede pensarse más bien como una continuidad resignificada. Es algo notable “desocultar” y evidenciar los modos en que los dogmas
religiosos continúan condicionando muchos de los ritos y practica del mundo moderno. Y, en este sentido, resulta interesante replantearnos hasta qué punto se encuentran presentes en nuestra cultura las identidades religiosas ¿No hay presencia religiosa en el matrimonio, en las formas de concebir el tiempo, en nuestra ética, en la concepción del trabajo en la idea de que el propósito de la vida es cumplir con un fin? El debate por la secularización excede la esfera intelectual, ya que inscribe sus consecuencias en los dispositivos que estructuran nuestro orden social y político. Si el fundamento religioso metafísico, ha sido a lo largo de la historia el causal de los peores exterminios, hoy parece, paradójicamente, ser lo religioso el espacio de apertura a la otredad. Hay algunas problemáticas propias de las identidades religiosas que exceden propiamente la esfera de las creencias y se vinculan más con las tradiciones nacionales, étnicas y sobre todo pone en evidencia ciertos conflictos en el interior del estado secular moderno democrático. Hay casos más fáciles de resolver o que no llevan el conflicto extremo insalvables; por ejemplo, todo judío en una sociedad moderna democrática tiene el derecho de no trabajar los días que, por sus costumbres y ritos se consideran no laborables. Se trata realmente de un acuerdo formal que garantiza que cada uno pueda vivir sus creencias de manera libre y autónoma o se trata de pensar hasta qué punto, en nombre de la neutralidad, de la formalidad y del procedimentalismo, ¿se esconde secularizada toda una tradición cultural que niega en sus extremos la diferencia en nombre de la diferencia? ¿Tal vez el otro lugar donde el esencialismo vive su crisis en las identidades nacionales? Los países o Estados nacionales son sus hijos el nuevo modelo productivo; el capitalismo. Los Estados nacionales construyen límites que los separan de otras naciones. Esos límites demarcan un espacio, un territorio que siempre es artificial, es decir, que no responde a ningún rasgo natural de las poblaciones. Las identidades nacionales, para el esencialismo, no funcionan en sus presentes en la medida en que suturas todo conflicto, diferencia, otredad en función de una homogeneidad esencial. De allí que el rol del Estado sea clave, a partir de políticas públicas tendientes a la integración de los diversos fragmentos originarios. Las naciones, desde la perspectiva esencialista, afirma la pertenencia a una patria desde el hecho de haber nacido en un territorio nacional específico. Somos argentinos o de cualquier nacionalidad según el territorio donde hallamos nacido. Se asocia así la patria con nuestra casa y esa asociación supone una serie de connotación
fundamental en la necesidad de la construcción de identidades: suelo, territorio, la raíz, la sangre... Está claro que los argumentos a favor del esencialismo se derrumban rápidamente, tanto su justificación metafísica, que invoca una esencia de suelo que se encontraría presente en cada uno de nosotros como su justificación purista, que entiende la diversidad cultural en términos de etnias puras con imposibilidad de contacto. O peor, que valora de forma negativa la mixtura, mientras defiende la supuesta existencia de una pureza originaria en toda cultura, cuando en realidad no hay cultura que no posea en sus orígenes la mezcla y la mixtura. El multiculturalismo se parece más a una estrategia del turismo global en la cual la diversidad se mezcla en opciones de consumo y disfrute. El nuevo capitalismo cultural se nutre con la diversidad y se presenta como defensor de las diferencias promoviendo un tipo de libertad que nunca cuestiona la exclusión social de nuestros tiempos, cada vez mayor....
Similar Free PDFs
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu